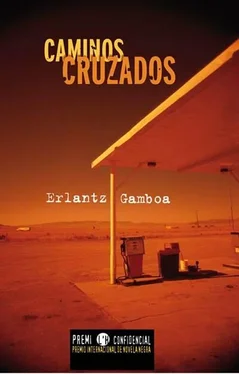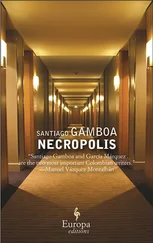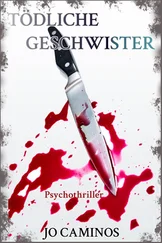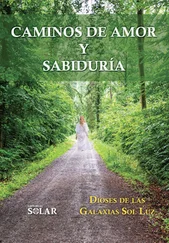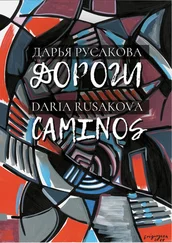En el auto de la pareja, Susana estaba como incrustada en el asiento, sin moverse. Claudio salió, abrió el maletero y cogió el bolso de deporte con la ropa «de trabajo». Como la vez anterior, se vestiría en la foresta, oculto de las posibles miradas. No era una hora muy oportuna para llamar a una puerta y decir que iba a revisar el gas, pero la mujer se lo creería. Volvería al truco de la fuga, de la verificación y la salud de la mujer, hasta que ésta le abriese la puerta.
Manuel dio un rodeo, para evitar que la rubia le pudiera ver. Salió cerca del auto, pero tras unos arbustos. Claudio seguía en el bosquecillo, poniéndose el disfraz. Susana miraba hacia donde él había desaparecido, con los nervios de punta. Había perdido la pulsera que metió en la caja fuerte de las Martínez, y estaba de acuerdo con que debían hacerse con algo antes de seguir hacia Ciudad Valdés. En caso contrario, deberían buscar en otro pueblo. Su esposo sabría dónde, ya que él era el de los nombres, el valor y la descripción de las joyas. Ella le proporcionó la lista y le ayudó con las entrevistas, pero no guardaba tantos detalles en su memoria. Había olvidado al hijo de la mujer a quien su esposo robaría. Ni siquiera veía la televisión, leía un periódico o escuchaba la radio, y así se evitaba conocer los actos de su esposo. Sabía que las mataba, pero su mente se bloqueaba si lo oía, y él jamás se lo mencionaba. Decía que había conseguido esto o lo otro, pero jamás relataba la forma en la que lo obtuvo, como si fuera tan simple como abrir un cajón y llevárselo. Así lo hacía ella cuando podía sustraer algo de alguno de los negocios en los que había trabajado; jamás recurría a la violencia. Desde hacía años era experta en cajas fuertes, y había puesto en práctica esa habilidad cuando había sido necesario. Si se trataba de robar vitrinas o cajones, se encargaba él.
Claudio apareció de entre los arbustos, caminando hacia su automóvil. Manuel dio un salto, abandonó su escondrijo y corrió hacia el gasero. Este no se percató de que no estaba solo, hasta que el loco se hallaba a tres pasos, apuntándole con la pistola y gritando:
– ¡Al coche, cabrón, al coche!
Susana se dio cuenta de lo que ocurría cuando escuchó los gritos. No supo qué hacer y no acertó a mover la llave y a arrancar el auto. Solamente se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar su histeria. Había reconocido al flaco, que se había quitado los lentes, aunque continuaba con la gorra. Era lo único que les faltaba para que aquel fin de semana fuese el peor de su vida. Todos los peligros que habían sorteado, los policías que habían burlado, las huellas y los rastros que no habían dejado, al final se amalgamaban para crear un tipo loco que les amargaría la noche, si les iba bien, o la vida, si su suerte estaba enojada con ellos.
Claudio se quedó firme al ver el arma ante sus narices. Era cierto que el demente, a quien también había reconocido, estaba armado, y lo que pudiera hacer era impredecible. La pistola aconsejaba no desobedecerle, por lo que prosiguió hacia el auto. Manuel se colocó a su espalda y le ordenó no detenerse, al empujarle con el cañón del arma.
– Entra. Deja ese paquete en el suelo.
– Es mi ropa -protestó Claudio.
– Estás vestido. Tira eso.
Manuel se acercó a la portezuela delantera y apuntó a Susana con la pistola. La mujer seguía gritando y mesándose los cabellos. Cerró los ojos, como si así el peligro desapareciese, como los malos sueños.
– Muévete al otro lado -le ordenó a la mujer-. Tú te metes atrás y pones las manos donde yo las vea. Y rápido, porque, si viene alguien, os meto un balazo a cada uno.
– ¿Qué le hemos hecho? -preguntó la mujer, entre sollozos.
– ¿No ves que es un loco? Lo que pretende está bien claro: te pretende a ti -le explicó su esposo, con más calma.
– Eres un tipo muy listo -dijo Manuel-. Y ya que se lo has aclarado, ahora no hay nada más que decir, por lo que los dos cerráis la boca.
Claudio rumiaba la posibilidad de arrebatarle la pistola al tipo, pero, por el momento, se metería en el auto. Él se descuidaría en un momento dado; entonces aprovecharía la oportunidad. Susana no pensaba nada: seguía llorando y mesándose los cabellos. Manuel miraba hacia las casas, esperando que alguien apareciese, más bien que no lo hiciera, porque sus planes para la pareja no eran pegarles dos tiros allí mismo.
– ¡Muévete, Susana! -le gritó su marido mientras entraba en la parte de atrás del auto.
– ¿No oyes, imbécil? -le preguntó Manuel-. Me parece que quieres morir.
Quizá la palabra logró conectar con la parte no aturdida del cerebro de la mujer, que se movió al otro asiento. Manuel entró y puso su pistola mirando hacia Claudio.
– Dile que nos saque de aquí -le dijo al esposo.
– Yo puedo conducir -propuso él.
– Sí, pero no me fío. Que conduzca ella, aunque sea despacio.
Susana se secó las lágrimas y consiguió poner el coche en marcha. Comenzó a circular lentamente, mientras se calmaba. Pronto enfilaron hacia la salida del barrio y entraron en la carretera que se uniría a la autopista en unos pocos kilómetros.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Claudio.
– Os lo diré cuando sea el momento. Ahora sigues la carretera hasta unirte a la de Ciudad Valdés. Luego vemos lo que sigue. Y no quiero protestas ni lloros. Tengo poca paciencia…, y tú -movió el cañón de la pistola hacia Claudio- te mueres el primero.
Los tres se quedaron en silencio. Susana tema los ojos fijos en la carretera; no miraba hacia el arma. Claudio, en cambio, no prestaba atención a la ruta; esperaba un descuido de su secuestrador para quitarle la pistola. Por su parte, Manuel los vigilaba a ambos, a la vez que echaba esporádicas ojeadas a la carretera. Estaba feliz porque, a pesar de que la Policía le pisaba los talones, la rubia estaba a su lado. ¡Vaya noche que le esperaba! Como despedida de la región, no pudo soñar algo mejor.
Jonás se puso al volante y voló rumbo a Molinar. En el camino, Carvajal consiguió que le comunicasen con su colega Rebollo. Este se encontraba en casa de la señora Cabañas. Marcia escuchaba, sentada junto al Gordo en el asiento trasero del ostentoso automóvil federal. Josué iba de copiloto y no despegaba la oreja de lo que hablaban los jefes. Algo aprendería de aquel rural que resultó muy buen policía.
– Soy Enrique Carvajal, jefe de Policía de Figueroa. Creo que nos vimos hace unos meses.
– Te recuerdo. ¿Estás con alguno de los locos tenientes federales?
Marcia arrugó el ceño. Ella era, sin duda, una de los mencionados. Y casi seguro que su esposo componía el plural de la frase. Carvajal sonrió.
– La teniente Valcárcel te está oyendo. El otro es su esposo. -El Gordo no tuvo que estrujarse el magín para adivinar quiénes eran los tenientes.
– ¿Y qué caso ves tú, porque yo ya no me entero de nada?
– La teniente lleva el caso del asesino serial de parejas, al que llaman Calígula, el que estuvimos buscando esta mañana. Creo que estabas fuera.
– He llegado esta tarde de Ciudad Valdés. Y me encuentro que mi pueblo es un circo de dos pistas, con payasos incluidos. Y ahora está la cosa peor, porque el otro teniente dice que van a asesinar a la señora Cabañas. ¿Es el mismo tipo en los dos casos?
– No. Son caminos cruzados. La teniente perseguía a Calígula. Sabrás que mató a una pareja en mi pueblo. Y su esposo, que también es teniente federal, persigue a una pareja cuyos componentes resultan ser los asesinos de ancianas. Una pareja asesina que ha sido elegida como víctima por el otro homicida. ¿Cómo lo ves?
– ¡Caramba, qué casualidad! Eso sí es justicia ciega. ¿Y dónde están ahora?
Читать дальше