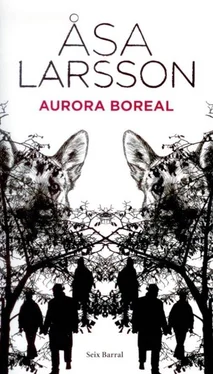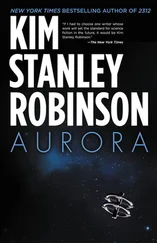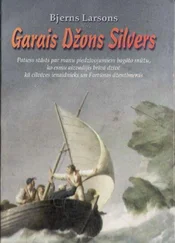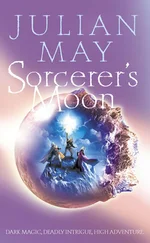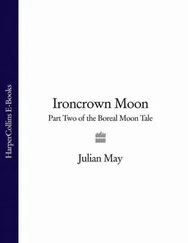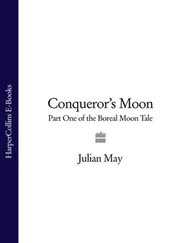Sanna está sentada a oscuras sobre el suelo del recibidor. Rebecka casi la pisa allí donde está, con las rodillas debajo de la barbilla y abrazándose las piernas dobladas. Y se mece, una y otra vez. Como para consolarse a sí misma. O como si ese mecerse pudiera mantener alejados los horribles pensamientos que le pasan por la cabeza. Rebecka tarda un momento en llegar hasta ella. En hacerla hablar. Y entonces empieza a llorar.
– Han sido mis padres -dice desconsolada-. Han venido y se han llevado a Sara. Les dije que íbamos a ir a una fiesta y que pensábamos hacer un montón de cosas divertidas, pero no me han escuchado. Sólo se la han llevado.
De pronto se enfada y golpea la pared con los puños.
– Mi voluntad no existe -grita-. Es igual lo que yo diga. Soy propiedad suya. Mi hija es de su propiedad. Igual que eran los amos de mis perros. Como cuando mi padre se deshizo de Laika. Tienen tanto miedo de quedarse a solas, el uno con el otro, que sólo…
Se interrumpe y la ira y el llanto se convierten en un aullido. Las manos se deslizan sin fuerza hacia el suelo.
– … se la han llevado -dice gimiendo-. Íbamos a hacer galletas de jengibre, tú, ella y yo.
– Shhh -susurra Rebecka apartándole el pelo de la cara a Sanna-. Ya lo arreglaremos. Te lo prometo.
Le seca las lágrimas de las mejillas a Sanna con el dorso de las manos.
– ¿Qué clase de madre soy -murmura Sanna- que ni siquiera puedo defender a mi propia hija?
– Eres una buena madre -la consuela Rebecka-. Son tus padres los que no lo han hecho bien. ¿Lo oyes? Tú no.
– No quiero vivir así. Él simplemente entra con su llave y coge lo que le apetece. ¿Qué podía hacer yo? No quería ponerme a gritar delante de Sara. Se moriría de miedo. Mi pequeñita.
La imagen de Olof Strandgård toma forma en la cabeza de Rebecka. Su voz profunda y segura. No está habituado a que le lleven la contraria. Su perenne sonrisa por encima del cuello almidonado de la camisa. Su mujer de cartón piedra.
«Lo voy a matar -piensa-. Lo voy a matar con mis propias manos.»
– Vamos -le dice a Sanna con una voz que no permite protesta ninguna.
Y Sanna se viste y la sigue como un niño. Dirige el coche hacia donde le indica Rebecka.
Es Kristina Strandgård quien abre la puerta.
– Hemos venido a buscar a Sara -dice Rebecka-. Vamos a una fiesta de niños y ya llevamos cuarenta minutos de retraso.
El miedo se trasluce en los ojos de Kristina. Mira de reojo hacia el interior de la casa, pero no se aparta para que entren. Rebecka oye que tienen invitados.
– Pero nos habíamos puesto de acuerdo en que Sara estaría con nosotros este fin de semana -dijo Kristina, buscando los ojos de Sanna.
Sanna fija su mirada insistentemente en el suelo.
– Por lo que yo sé, no os habéis puesto de acuerdo en nada -dijo Rebecka.
– Espera un momento -insiste Kristina, mordiéndose nerviosa los labios.
Desaparece en la sala de estar y al cabo de un momento se presenta Olof Strandgård por la puerta. No sonríe. Con los ojos taladra primero a Rebecka, después se vuelve hacia su hija.
– ¿Qué tonterías son éstas? -gruñe-. Creía que nos habíamos puesto de acuerdo, Sanna. A Sara no le sienta bien que la lleven de un sitio para otro. La verdad es que me defrauda que le hagas pagar todas tus ocurrencias.
Sanna se encoge de hombros pero sigue mirando tercamente hacia abajo. La nieve le está cayendo sobre el pelo y se le posa como un casco de hielo en la cabeza.
– ¿Vas a contestar cuando te hablo o es que no me puedes demostrar respeto ninguno? -inquiere Olof con voz controlada.
«Tiene miedo de provocar una escena cuando hay invitados», piensa Rebecka.
El corazón le late con fuerza pero da un paso hacia adelante. Le tiembla la voz cuando se pone a la altura de Olof.
– No estamos aquí para discutir -le dice-. O va a buscar a Sara o me voy con su hija directamente a la policía y lo denuncio por secuestro. Juro sobre la Biblia que lo hago. Y antes de hacerlo, entro en su sala de estar y armo la de Dios es Cristo. Sara es la hija de Sanna y la quiere tener ella. No tienen elección. La van a buscar o entra a buscarla la policía.
Kristina Strandgård mira intranquila por detrás del hombro de su marido.
Olof Strandgård sonríe sarcástico a Rebecka.
– Sanna -le exige a su hija sin dejar de mirar a Rebecka-. Sanna.
Sanna mira hacia el suelo. Casi sin que se note, niega con la cabeza.
Y entonces ocurre. De golpe, Olof cambia de carácter. Su expresión es ahora preocupada y herida.
– Entrad -dice dejándolas pasar al recibidor.
– Si sentías que era importante para ti, no tenías más que decirlo -le dice Olof a Sanna, que le está poniendo el mono de invierno y las botas a Sara-. No puedo leer tus pensamientos. Creíamos que podía ser bueno para ti pasar un fin de semana sin la niña.
En silencio, Sanna le pone a Sara el gorro y las manoplas. Olof habla suavemente, con miedo a que le oigan los invitados.
– No necesitabas venir amenazando y actuar de esta manera -añade.
– Desde luego, no acostumbras a comportarte así -susurra Kristina mirando con rencor a Rebecka, que está apoyada en la puerta de la entrada.
– Mañana cambiaremos la cerradura de la puerta -le dice Rebecka cuando se dirigen hacia el coche.
Sanna lleva a Sara en brazos y no dice nada. La abraza como si nunca pensara dejar de sujetarla así.
«Dios mío, cómo me enfadé -piensa Rebecka-. Y ni siquiera era cosa mía. Era Sanna la que debería haberse enojado. Pero ella, simplemente, no podía. Y cambiamos la cerradura, aunque dos semanas más tarde ella le dio una llave a sus padres.»
Sanna la cogió del brazo y la trajo de nuevo al presente.
– Querrán cuidar de las niñas cuando a mí me metan en la cárcel.
– No te preocupes -respondió Rebecka ausente-. Hablaré con la escuela.
– ¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?
Rebecka se encogió de hombros.
– No te pueden retener más de tres días. Después, el fiscal debe pedir que pases a disposición judicial. Para eso tienen que aportar pruebas como muy tarde cuatro días después de la detención. Es decir, como máximo el sábado.
– ¿Y entonces me meterán en la cárcel?
– No sé -contestó Rebecka revolviéndose en el asiento-. Quizá. No fue bueno que encontraran la Biblia de Viktor y aquel cuchillo en tu sofá.
– Pero cualquiera pudo haberlos puesto allí cuando fui a la iglesia -gritó Sanna-. Sabes que nunca cierro con llave.
Se quedó callada toqueteando el jersey rojo.
– Imagina que fui yo -dijo de pronto.
Rebecka sintió que le costaba respirar. Era como si el aire se hubiera acabado en aquella habitación.
– ¿Qué quieres decir?
– No sé -gimió Sanna apretándose las manos contra los ojos-. Yo dormía y no sé qué pasó. Imagina que fui yo. Tienes que enterarte.
– No entiendo lo que quieres decir -respondió Rebecka-. Si estabas durm…
– ¡Pero ya sabes cómo soy! Me olvido. Como cuando me quedé embarazada de Sara. Ni siquiera me acordaba de que Ronny y yo nos habíamos acostado. Me lo tuvo que explicar él. Lo bonito que fue. Todavía no me acuerdo. Pero quedé embarazada, así que tuvo que ocurrir.
– De acuerdo -respondió Rebecka lentamente-. Pero no creo que fueras tú. Tener ciertas lagunas en la memoria no significa que puedas asesinar a alguien. Pero tienes que recapacitar.
Sanna la miró interrogante.
– Si no fuiste tú -dijo Rebecka lentamente-, entonces alguien puso allí el cuchillo y la Biblia. Alguien quería echarte la culpa. Alguien que sabe que nunca cierras con llave. ¿Lo entiendes? No uno que pasaba por allí.
– Tienes que enterarte de lo que pasó -rogó Sanna.
Читать дальше