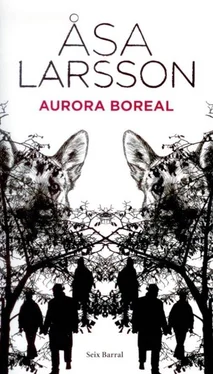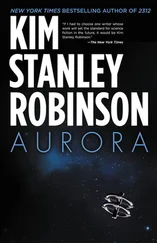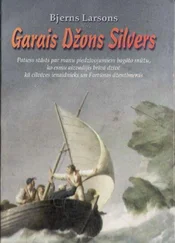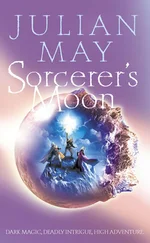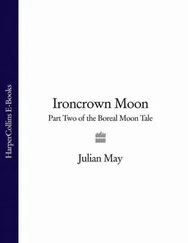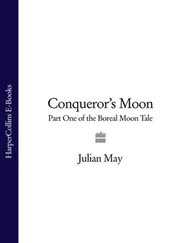– Gracias -respondió Måns, tenso-. Eso de la publicidad para el bufete ya lo has empezado a trabajar. ¿Por qué cojones no te pusiste en contacto conmigo cuando le diste la patada a aquella periodista?
– No le di una patada -se defendió Rebecka-. Intenté pasar y ella se resbaló…
– ¡No he acabado! -gritó Måns-. He perdido una hora y media de la mañana en una reunión para hablar sobre ti. Si hubiera prevalecido mi voluntad, te pediría ahora mismo la dimisión. Tienes suerte de que hubiera otros socios que fueran más misericordiosos.
Rebecka hizo como que no oía su comentario y prosiguió:
– Necesito que me ayudes con lo de esa periodista. ¿Puedes ponerte en contacto con la redacción y pedirle que retire la denuncia?
Måns se echó a reír, sorprendido.
– ¿Quién coño te crees que soy? ¿Don Corleone?
Rebecka volvió a frotar la ventanilla.
– Sólo era una pregunta -respondió-. Tengo que dejarte. Estoy cuidando a las dos hijas de Sanna y la pequeña se está quitando la ropa.
– Deja que se la quite -contestó Måns, irritado-. Aún no hemos acabado.
– Te llamo luego o te envío un correo. Las niñas están en la calle y hace un frío tremendo. Lo último que me haría falta en estos momentos es que una cría de cuatro años cogiera una pulmonía. Adiós.
Colgó el teléfono antes de que a él le diera tiempo de decir nada más.
«No me lo ha prohibido -pensó aliviada-. No me ha prohibido que continúe y no me he quedado sin trabajo. ¿Cómo ha podido ser tan fácil?»
Entonces se acordó de las niñas y puso el coche en marcha.
– ¿Qué estáis haciendo? -les gritó a Sara y a Lova.
Lova se había quitado la chaqueta, las manoplas y los dos jerséis. Estaba de pie sobre la nieve con el gorro en la cabeza y la parte superior de su cuerpo la cubría sólo una fina camiseta blanca de algodón. Estaba llorando. Chapi la miraba preocupada.
– Sara me ha dicho que parezco una idiota con el jersey que me has dejado -se quejaba Lova llorando-. Me dijo que en la guardería me tomarían el pelo.
– Ponte la ropa inmediatamente -ordenó Rebecka, impaciente.
Cogió a Lova por el brazo y le volvió a poner los jerséis a la fuerza. La niña lloraba desconsolada.
– Es verdad -respondió Sara con malicia-. Parece una loca. En la escuela había una niña que llevaba un jersey de ésos. Los chicos la cogieron, le metieron la cabeza en el váter y tiraron de la cadena hasta que casi la ahogan.
– ¡No quiero! -gritaba Lova mientras Rebecka la vestía a la fuerza.
– Entrad en el coche -dijo Rebecka con la voz tensa-. Vais a ir a la guardería y al colegio.
– No nos puedes obligar -le gritó Sara-. No eres nuestra madre.
– ¿Qué nos apostamos? -gruñó Rebecka. Y levantó a las dos niñas y las sentó en el coche, mientras ellas no dejaban de gritar. Chapi las siguió. Entró de un salto en el coche y dio unas vueltas, intranquila, antes de acomodarse en el asiento.
– Y tengo hambre -siguió gritando Lova.
– Exacto -chilló Sara-. No hemos desayunado y eso es desamparo. Dame el móvil, voy a llamar a mi abuelo -dijo quitándole el teléfono a Rebecka.
– ¡Qué diablos! -rugió Rebecka, y le cogió el teléfono bruscamente.
Salió del coche y abrió la puerta de atrás.
– ¡Fuera! -ordenó.
Sacó a Sara y a Lova del coche y las dejó en la nieve.
Las dos niñas se callaron de inmediato mientras las miraba con los ojos como platos.
– Es verdad -dijo Rebecka intentando dominar su voz-. No soy vuestra madre pero Sanna me ha pedido que os cuide, así que ni vosotras ni yo podemos elegir. Hagamos un trato. Primero vamos a la cafetería de la estación de autobuses a desayunar. Después vamos a comprarle ropa nueva a Lova. Y a Sanna también. Tenéis que ayudarme a elegir algo bonito para ella. Venga, entrad en el coche.
Sara se quedó callada, mirándose los pies. Luego, se encogió de hombros y se sentó en el coche. Lova entró detrás de ella y la hermana mayor ayudó a la pequeña a ponerse el cinturón de seguridad. Chapi lamió las lágrimas saladas que Lova aún tenía en las mejillas.
Rebecka Martinsson puso el coche en marcha y salió de allí.
«Dios mío -pensó por primera vez desde hacía muchos años-. Dios mío, ayúdame.»
Las casas residenciales de obra vista de la avenida Gasell eran como piezas de Lego puestas en filas, bien ordenadas, a lo largo de toda la calle. Había nieve por todas partes, cubriendo hasta los setos de los jardines. En las ventanas de la cocina las cortinas tapaban la parte inferior para proteger la intimidad de los que vivían dentro.
«Y esta familia va a necesitar mucha intimidad», pensó Anna-Maria Mella cuando ella y Sven-Erik Stålnacke salían del coche delante del número 35 de la avenida Gasell.
– Se siente la mirada de los vecinos en la nuca -dijo Sven-Erik como si le hubiera leído el pensamiento-. ¿Qué crees que nos pueden contar los padres de Sanna y de Viktor Strandgård?
– Ya veremos. Ayer no quisieron recibirnos, pero ahora que han oído que su hija ha sido detenida nos han llamado para pedirnos que vengamos.
Se quitaron la nieve de los zapatos y llamaron.
Olof Strandgård abrió la puerta. Iba arreglado, y con voz muy bien modulada les pidió que entrasen. Les dio la mano, los ayudó con las chaquetas y las colgó en un perchero. Era un hombre de mediana edad, pero sin el sobrepeso habitual de los hombres de esa edad.
«Tendrá el aparato de remo y las pesas en el sótano», pensó Anna-Maria.
– No, no se los quite, por favor -le pidió Olof Strandgård a Sven-Erik cuando éste se agachó para quitarse los zapatos.
Anna-Maria se dio cuenta de que Olof Strandgård llevaba un calzado impoluto.
Los condujo hasta la sala de estar. Un lado de la sala estaba dominado por unos muebles de comedor de estilo gustaviano. Candelabros de plata y un florero de la artista Ulrika Hydman-Vallien se reflejaban sobre el laminado de caoba oscuro de la mesa. Del techo colgaba una pequeña lámpara de cristal de fabricación moderna. En el otro lado de la sala había un pomposo sofá rinconera de piel de color claro y un sillón a juego. La mesa era de cristal ahumado con patas de metal. Todo muy limpio y ordenado.
En el sillón, muy hundida, estaba Kristina Strandgård. De forma ausente, saludó a los dos policías que aparecieron en su sala de estar.
Tenía el mismo pelo grueso y rubio que sus hijos. Pero Kristina Strandgård lo llevaba más corto, con un peinado a lo paje.
«Tiene que haber sido muy guapa -pensó Anna-Maria-. Antes de que el cansancio le clavara las garras. Y eso no ocurrió ayer. Debe de hacer mucho tiempo.»
Olof Strandgård se inclinó hacia su esposa. Su voz era dulce, pero la sonrisa de sus labios no se reflejaba en los ojos.
– Quizá deberíamos dejarle a la inspectora Mella el sillón, que es más cómodo -dijo a modo de orden.
Kristina Strandgård se levantó como si la hubiesen pinchado con una aguja.
– Oh, perdón; naturalmente.
Sonrió sofocada a Anna-Maria y por un segundo se quedó de pie, como si hubiera olvidado dónde se encontraba y qué debía hacer. De pronto, pareció aterrizar en el presente y se hundió en el sofá, al lado de Sven-Erik.
Anna-Maria se sentó con esfuerzos en el sillón. Era demasiado hondo y el respaldo estaba tan inclinado que le resultaba incómodo. Hizo un gesto en un intento de sonreír agradecida. El niño le presionaba el diafragma y notó de inmediato acidez en el estómago y dolor en la rabadilla.
– ¿Quieren tomar algo? -preguntó Olof Strandgård-. ¿Café, té, agua?
Como si hubiera recibido una señal, su mujer se levantó de nuevo.
– Claro que sí -dijo echándole una rápida mirada a su marido-. Debería haberles preguntado…
Читать дальше