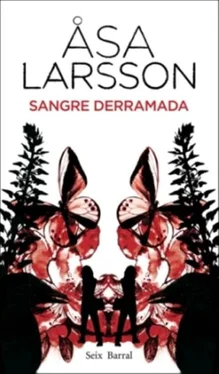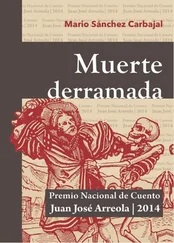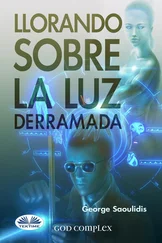Era Mildred con quien hablaba cuatro años atrás, no con Stefan. Tampoco con el obispo, aunque fueran amigos desde hacía mucho tiempo. Quiere recordar que estaba llorando, que Mildred sabía escuchar, que sentía que podía confiar en ella.
Mildred lo volvió loco, pero ahora, sentado con la cicatriz de su esposa bajo el dedo índice, no es capaz de decir qué era lo que tanto lo provocaba. Qué más daba que fuera una rojilla y que no estuviera demasiado de acuerdo con algunas actividades que realizaba la parroquia.
Lo descalificaba como jefe y eso le molestaba. Nunca pedía permiso, nunca pedía consejo. Tenía serias dificultades para seguir el rebaño.
Casi da un respingo por la elección de sus propias palabras, «seguir el rebaño». Él no es esa clase de jefe, más bien se jacta de darles libertad y responsabilidad a sus empleados. Pero aun así, es el jefe.
A veces tuvo que hacérselo ver a Mildred, como en aquel funeral. Había un hombre que había dejado la iglesia, pero iba a las misas de Mildred los años previos a la enfermedad. Al final murió habiendo comunicado que quería que Mildred oficiara los funerales y ella hizo una ceremonia civil. Sin duda, Bertil podría haber pasado por alto aquella pequeña infracción, pero la denunció al sínodo diocesano y Mildred tuvo que ir a hablar con el obispo. En aquel momento a Bertil le había parecido lo más correcto. ¿Para qué tener normas si no se cumplían?
Cuando Mildred regresó al trabajo actuó con total normalidad y sin hacer referencia alguna a la conversación con el obispo, lo cual infundía a Bertil una tímida sensación de que quizá el obispo se había puesto de parte de la pastora, que le había terminado diciendo algo como que se había sentido obligado a hablar con ella y hacerle una observación porque Bertil le había insistido. Que en silencio hubieran considerado de acuerdo mutuo que Bertil se ofendía a las primeras de cambio, que temía por su liderazgo e incluso que quizá tenía un poco de envidia porque no le habían pedido a él que oficiara aquella misa.
No es habitual que la gente se ponga en serio a auto-valorarse, pero ante la cicatriz Bertil se siente como si se estuviera confesando.
Era cierto. Sí que había tenido envidia y había sentido cierta rabia por todo ese amor sin matices que recibía de tanta gente.
– La echo de menos -le dice Bertil a su esposa.
La echa de menos y llorará su pérdida durante mucho tiempo.
Su esposa no le pregunta de quién está hablando. Abandona la película y baja el volumen.
– Fui de muy poco apoyo el tiempo que estuvo trabajando aquí -continúa.
– En absoluto -discrepa su mujer-. Le diste libertad para que trabajara a su manera. Lograste mantenerla a ella y a Stefan dentro de la congregación al mismo tiempo y eso es toda una hazaña.
Los pastores peleones.
Bertil niega con la cabeza.
– Pues dale apoyo ahora -dice su mujer-. Ha dejado mucho a sus espaldas. Antes se podía ocupar sola de todo, pero a lo mejor ahora necesita tu ayuda más que nunca.
– ¿Cómo? -se ríe-. La mayoría de las mujeres del grupo Magdalena me ven como el enemigo.
Su esposa le sonríe.
– Pues quizá te toque apoyar y respaldar sin recibir amor a cambio, ni siquiera las gracias. El amor ya te lo doy yo, si quieres.
– Quizá deberíamos ir a la cama -propone el párroco.
«La loba», piensa cuando se sienta a hacer pis. Así lo habría querido Mildred, que destinara el dinero de la fundación a costear su vigilancia durante el invierno.
En cuanto se le ocurre la idea, el cuarto de baño parece electrificarse. Su mujer ya está en la cama y lo llama.
– Voy enseguida -responde Bertil sin atreverse a alzar demasiado la voz. La presencia es tan evidente y al mismo tiempo tan efímera.
«¿Qué quieres?», pregunta y Mildred se le acerca.
Típico de ella, justo ahora que está en el baño con los pantalones bajados.
«Me paso el día en la iglesia -dice-. Me podrías haber ido a ver allí.»
Y en ese instante lo entiende. El dinero de la fundación no alcanza, pero si vuelven a negociar el arriendo de caza… O si la asociación de cazadores lo empieza a pagar a precio de mercado o buscan a otro arrendatario y que el dinero vaya todo a la fundación.
Puede sentir la sonrisa de Mildred, que sabe lo que le está pidiendo. Todos los hombres se le tirarán encima, habrá broncas y saldrá en la prensa.
Pero ella sabe que lo puede hacer porque puede convencer al consejo parroquial.
«Lo haré -le dice Bertil-. No porque me parezca lo correcto. Lo hago por ti.»
Lisa Stöckel ha encendido una hoguera en el jardín de su casa. Los perros están dentro durmiendo en sus camas.
«Demonio de gángsteres», piensa con amor. Ahora tiene cuatro. Lo máximo que ha tenido son cinco.
Está Bruno, un macho vorsteh marrón al que todos se refieren con el apodo de el Alemán por su estilo comedido y su sobriedad un tanto militar. Cuando Lisa saca la mochila y los perros entienden que van a salir de excursión, suele armarse un alboroto tremendo en el recibidor. Empiezan a dar vueltas como una peonza ladrando, bailando, gimoteando y dando alaridos de alegría. Le dan unos empujones que casi la tiran al suelo, pisotean la bolsa y la miran con ojos como diciendo: «¿Podemos ir contigo? Seguro que sí. No te largarás sin nosotros, ¿verdad?»
Todos excepto el Alemán. Él se queda quieto como una estatua, aparentemente indiferente, pero si te agachas y miras con atención se le puede ver una ligera tiritona bajo la piel. Un temblor casi imperceptible de emoción contenida y si al final le resulta demasiado, si necesita una fuga de escape para sus emociones para no explotar, acaba dando unos golpecitos en el suelo con la pata, dos veces. Ésa es la señal de que está a tope.
Después está Majken, claro, su vieja labrador. Pero con ella ya no hace gran cosa. El pelo del hocico se le ha puesto gris y está cansada. Majken adora a los cachorros y los ha criado a todos. Los nuevos miembros de la manada han dormido junto a su vientre y ella les ha hecho de nueva madre. Y si no había ningún cachorrito al que cuidar, tenía preñez psicológica. Hasta hacía tan sólo dos años Lisa podía llegar a casa y encontrarse la cama totalmente deshecha. Entre las mantas y las almohadas solía aparecer Majken con sus cachorros imaginarios: una pelota de tenis, un zapato o, como una vez que la perra tuvo suerte, un peluche que había encontrado en el bosque.
Luego estaba Karelin, la gran perra cruce entre pastor alemán y terranova. Lisa la adoptó cuando tenía tres años, después de que el veterinario de Kiruna la llamara para preguntarle si la quería. La iban a sacrificar, pero el dueño le había dicho que prefería que le encontrasen un nuevo hogar. No podían tenerla en la ciudad. «Y yo me lo creo -le dijo el veterinario a Lisa-. Tendrías que haber visto cómo arrastraba la perra al amo.»
Y también Spy-Morris, un springer spaniel noruego y suyo tras el campeonato de perros de caza. Aquí fuera, con los otros bandidos y con Lisa que ni siquiera caza, su talento se echó a perder. Le gusta sentarse al lado de su ama para que le acaricie el pecho y suele ponerle la patita en la rodilla para que se acuerde de que existe. Un caballero amable y dulce con pelo de seda y rizado en las orejas como una doncella. Se marea mucho cuando va en coche.
Pero ahora están los cuatro dentro de casa mientras Lisa echa de todo en el fuego. Colchones y viejas mantas para los perros, libros y algunos muebles. Papeles, más papeles, cartas, fotos de antaño. La hoguera acaba creciendo. Lisa pierde la mirada entre las llamas.
Al final se hizo tan pesado amar a Mildred, ocultarse, no decir nada. Discutían. Montaban escenas al más puro estilo de Norén.
Читать дальше