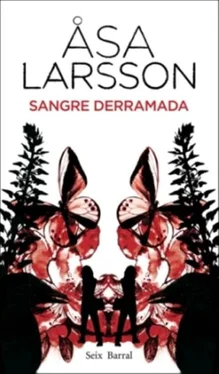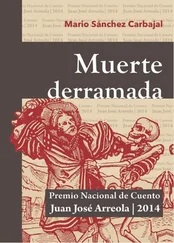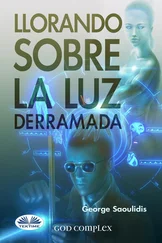Y tampoco nadie le habría comentado jamás lo mucho que se parecía a ella. Tenía el mismo pelo, oscuro y largo, las mismas cejas marcadas, aquella forma de ojos un poco cuadrada, el iris de un color arena claro difícil de determinar y con el borde oscuro.
Los cachorros se despertaron. Grandes patas y orejas, colas como pequeñas hélices golpeaban y armaban ruido y alboroto contra el lateral de la caja de madera. Rebecka y Nalle se sentaron en el suelo y compartieron con ellos parte de sus bocadillos mientras Sivving recogía la mesa.
– No hay nada que huela tan bien -afirmó Rebecka apretando su nariz en la oreja de uno de los cachorros.
– Pues justo ése no está apalabrado -dijo Sivving-. ¿Te animas?
El cachorro mordisqueaba la mano de Rebecka con sus dientes afilados. Tenía el pelo de color chocolate y tan corto y suave que parecía piel de bebé. Las patas de atrás eran blancas de mitad para abajo.
Lo dejó en el cajón y se puso en pie.
– No puedo. Os espero fuera.
Había estado a punto de decir que trabajaba demasiado para tener perro.
Rebecka y Sivving cogían las patatas. Sivving iba por delante y estiraba los tallos con la mano sana y Rebecka le seguía con la azada.
– Remover y cavar -dijo Sivving- me resulta imposible. Si no, había pensado pedírselo a Lena, que sube este fin de semana con los niños.
Lena era su hija.
– Lo hago encantada -respondió Rebecka.
La azada entraba bien en la tierra arenosa y Rebecka podía recoger las patatas que se soltaban del tallo y quedaban enterradas.
Nalle correteaba por el césped con una pluma de urogallo que llevaba atada a un cordón y jugaba con los cachorros. De vez en cuando Rebecka y Sivving se incorporaban y echaban un vistazo hacia allí. Era imposible no sonreír. Nalle iba con el cordón en la mano tan por encima de la cabeza como le llegaba el brazo, pegando berridos. Corría levantando las rodillas mientras los perros lo seguían como una jauría con un desenfrenado espíritu de caza. Bella se había tumbado a un lado a calentarse con el sol del otoño y de vez en cuando levantaba la cabeza para atrapar algún tábano pesado o para echarle un ojo a los pequeñuelos.
«Es evidente que yo no soy normal -pensó Rebecka-. No consigo relacionarme con mis compañeros de trabajo, que son de mi misma edad, pero con un viejo y con un retrasado, entonces sí, siento que puedo ser yo misma.»
– Me acuerdo de cuando era pequeña -dijo-. Después de que los mayores recogierais las patatas, siempre hacíais fuego por la tarde y los niños podíamos asar las patatas que habían quedado enterradas.
– Carbonizadas por fuera, medio hechas por debajo de la piel y crudas por dentro. Ya me acuerdo, ya. Y de vosotros, cuando entrabais, llenos de hollín y de tierra de pies a cabeza.
Rebecka sonrió al recordarlo. Los crios habían aprendido a tenerle respeto al fuego porque no les dejaban tocarlo, pero la tarde después de la recogida de la patata era una excepción. Entonces el fuego era suyo. Eran ella, sus primos y Lena y Mats, los hijos de Sivving. Se sentaban a mirar las llamas rodeados por la oscuridad del otoño, removían un poco con palos y se sentían como indios en un libro de aventuras.
No volvían a casa de la abuela hasta las diez o las once, que ya era casi noche cerrada, felices y sucios. A esas horas los mayores ya habían tomado una sauna hacía rato y estaban haciendo la sobremesa. La abuela, Inga-Lill, la esposa de Affe, y Maj-Lis, la mujer de Sivving, tomaban té mientras que Sivving y el tío Affe estaban cada uno con su cerveza Tuborg. Rebecka aún se acordaba de los hombres que salían en la etiqueta. «Hvergang».
Ella y los demás niños eran lo bastante prudentes como para quedarse en el recibidor y no entrar en la cocina con medio campo de patatas encima.
– Ya llegan los cafres -decía Sivving riendo-. No puedo decir cuántos son porque el recibidor está más oscuro que una mina y tienen la piel negra como el carbón. Echaos a reír para que podamos contar las filas de dientes.
Y se reían. La abuela les sacaba toallas y luego bajaban corriendo a la sauna junto al río y aprovechaban el último calor que quedaba.
Cuando Anna-Maria Mella llegó, el representante de la asociación de cazadores de Poikkijärvi, Torbjörn Ylitalo, cortaba leña en el jardín de espaldas a ella y con cascos para protegerse los oídos, por lo que no se enteró de que tenía visita. Anna-Maria aprovechó la ocasión para echar un vistazo a su alrededor con más detalle.
Las ventanas tenían cortinas a cuadros pequeños y detrás había geranios bien cuidados, por lo que probablemente estaría casado. Los arriates estaban limpios de malas hierbas y no había ni una sola hoja caída en el césped. La valla de madera estaba pintada de rojo y las puntas de las tablillas eran blancas.
Anna-Maria pensó en la valla de su casa, llena de manchas verdes, y en la pintura plástica que estaba saltando en la fachada sur.
«El verano que viene tenemos que pintar», pensó.
Pero ¿no fue justo eso lo que pensó el otoño pasado?
La sierra circular de Torbjörn Ylitalo cortaba la leña con un berrido agudo y penetrante. Cuando tiró el último trozo a un lado y se agachó para coger otro tronco de un metro de largo, Anna-Maria aprovechó para pegar un grito.
El hombre se giró, se bajó los cascos protectores hasta el cuello y apagó la sierra. Torbjörn Ylitalo rondaba los sesenta. Era un poco gordo pero al mismo tiempo se le veía en forma. El poco pelo que le quedaba en la cabeza era igual de gris que la barba y estaba bien cortado. Después de quitarse las gafas protectoras, se abrió la chaqueta; de trabajo azul claro, se sacó unas gafas de sol Svennis; flexibles y sin montura y se las pinzó en su prominente nariz. Estaba quemado por el sol y curtido por el viento de cuello para arriba. Sus lóbulos eran grandes aletas de carne, pero Anna-Maria observó que la máquina de afeitar también había pasado por ellas.
«No como Sven-Erik», pensó.
De sus orejas había veces que brotaban puras escobas.
Se sentaron en la cocina. Anna-Maria aceptó el café después de que Torbjörn Ylitalo dijera que él de todas formas se iba a tomar uno.
Echó la cantidad justa en la cafetera y empezó a buscar algo torpemente dentro de la nevera. Pareció relajarse cuando Anna-Maria le dijo que no quería nada para comer.
– ¿Tienes vacaciones ahora de cara a la cacería del alce? -le preguntó Anna-Maria.
– No, pero tengo un horario bastante relajado, eso sí.
– Hmmm, eres el guarda forestal de la parroquia.
– Sí.
– Y representante de la asociación de cazadores, miembro del grupo de caza.
Asintió con la cabeza.
Hablaron un rato sobre caza y derivaron a la recolección de bayas.
Anna-Maria se sacó un bloc de notas y un bolígrafo del bolsillo interior de la chaqueta, que no se había quitado, y los dejó sobre la mesa.
– Como te he dicho fuera, se trata de Mildred Nilsson. Por lo que tengo entendido, tú y ella no congeniabais.
Torbjörn Ylitalo se la quedó mirando. No sonreía ni lo había hecho hasta el momento. Sin prisa le dio un trago al café, dejó la taza en la mesa y preguntó:
– ¿Quién ha dicho eso?
– ¿Era así?
– Qué puedo decir…, no me gusta hablar mal de los muertos, pero la verdad es que esa mujer sembraba discordia e irritación en todo el pueblo.
– ¿En qué sentido?
– Lo diré tal cual: ella odiaba a los hombres. Pienso francamente que quería que todas las mujeres del pueblo se separaran de sus maridos. Y en una situación así no se puede hacer gran cosa.
– ¿Estás casado?
– ¡Afirmativo!
– ¿Hizo Mildred algún intento para que ella te dejara?
– Con ella no. Pero con otras, sí.
Читать дальше