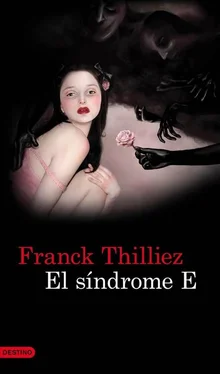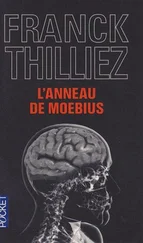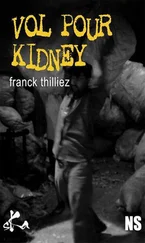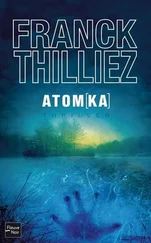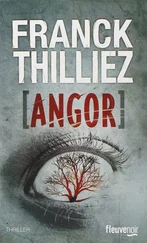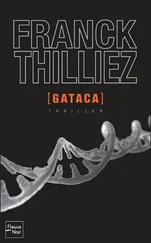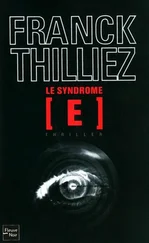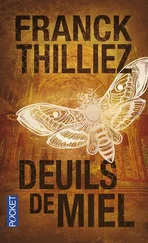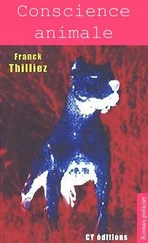Lucie observó que sus dedos se aferraban a la sábana.
– Era extraña.
– ¿Por qué extraña?
– Tan extraña que he perdido la vista, ¡mierda!
Había gritado y temblaba. Tanteó y asió la mano de su interlocutora.
– Estoy seguro de que el antiguo propietario fue a buscar esa película en el desván. Se partió la crisma al subir a la escalera. Algo debió de… no sé, hacer que sintiera la necesidad de subir esos peldaños empinados para visionaria.
Lucie le notaba a punto de estallar. Detestaba ver pasar un mal trago a sus allegados, a los amigos.
– Veré esa película.
Él sacudió la cabeza.
– No, ni hablar. No quiero que…
– ¿Que me quede ciega? ¿Y puedes explicarme cómo unas simples imágenes proyectadas en una pantalla pueden dejar ciego a alguien?
No hubo respuesta.
– ¿La bobina aún está en el proyector?
Tras un silencio, Ludovic acabó por abdicar.
– Sí. Sólo tienes que manipularla como te enseñé. ¿Te acuerdas?
– Sí… Fue con Sed de mal, me parece.
– Sed de mal… Orson Welles…
Lanzó un suspiro doloroso. Por sus mejillas rodaban unas lágrimas. Señaló con el índice al vacío.
– Mi cartera debe de estar en la mesita de noche. Dentro hay unas tarjetas de visita. Coge la de Claude Poignet. Es restaurador de películas antiguas, y quisiera que le llevaras la bobina. Que le eche un vistazo, ¿de acuerdo? Me gustaría saber de dónde procede ese metraje. Coge también el anuncio. Tiene la dirección y el número de teléfono del hijo del coleccionista: Luc Szpilman.
– ¿Qué quieres que haga con ello?
– Cógelo… Cógelo todo. ¿Quieres ayudarme? Pues ayúdame, Lucie.
Lucie suspiró en silencio. Abrió la cartera y cogió la tarjeta y el anuncio.
– Ya está.
Él pareció sosegarse. Ahora estaba sentado, con los pies en el suelo.
– Y aparte de eso, Lucie… ¿cómo estás?
– La rutina de siempre. Tantos asesinatos y agresiones como de costumbre. Creo que el paro no va a afectar a la policía.
– Me refería a ti, no a tu oficio.
– ¿Yo? Eh…
– Déjalo. Ya hablaremos.
Le dio las llaves de su casa y le apretó con fuerza la mano. Lucie se estremeció cuando la miró fijamente a los ojos, con su rostro a diez centímetros del suyo:
– ¡Ten cuidado con esa película!
Media tarde en Notre-Dame-de-Gravenchon… Un hermoso pueblecillo perdido en el departamento del Sena Marítimo. Tiendas agradables, tranquilidad, y árboles y campos por doquier, si uno mira en la dirección adecuada. Porque hacia el sudoeste, apenas a un kilómetro, la orilla del Sena está obstruida por una especie de gigantesco buque de acero que vomita humo grisáceo y tufo de gas hasta decolorar el cielo.
Sharko tomó la dirección indicada por el teniente de policía con el que iba a visitar el lugar de los hechos. A pesar de que el día anterior ya habían levantado los cadáveres -fue necesario un día entero para extraerlos del suelo sin contaminar el escenario del crimen, un trabajo casi de arqueólogos-, al comisario le gustaba seguir un caso desde el principio. Las tres horas de carretera con el sol en la cara le habían puesto de los nervios, más aún porque desde hacía años ya casi nunca conducía. Los desplazamientos los hacía en los trenes de cercanías del RER B Bourg-la-Reine-Châtelet-Les Halles y del RER A Châtelet-Nanterre.
Frente a él, un panel. Tomó la bifurcación y atravesó la zona industrial de Port-Jerôme con las ventanillas cerradas y la climatización a tope. A pesar de todo, el aire era pegajoso, cargado de limaduras y ácido. Allí, afincadas en plena naturaleza, las grandes marcas se repartían el imperio de los carburantes, el fuel y los aceites: Total, Exxon, Mobil, Air Liquide. El comisario aún condujo un par de kilómetros entre ese magma de chimeneas hasta salir de él y llegar a un sector más apacible en pleno baldío industrial. Unos bulldozers estáticos desgarraban el paisaje. Aparcó a cierta distancia de las obras, descendió del coche y se ajustó el cuello de la camisa. Al diablo la americana… La abandonó en el asiento delantero, junto con la bolsa de deporte en la que llevaba su neceser para el hotel. Estiró las piernas y oyó un crujido al hacer una flexión.
– ¡Dios mío!
Se puso las gafas de sol, una de cuyas varillas estaba remendada con cola, y observó los alrededores. El Sena a la derecha, una nube de árboles a la izquierda, la zona industrial a su espalda. Reinaba una inmensa impresión de vacío, de abandono. Ni una casa, sólo carreteras desiertas, solares, como si la zona estuviera muerta, chamuscada por el fuego del cielo.
Frente a él, más abajo, charlaban dos o tres hombres con casco. A sus pies, una amplia herida ocre partía la tierra en dos y remontaba la orilla del río a lo largo de varios kilómetros. Se detenía en seco allí donde las cintas amarillas y negras de la policía nacional batían flácidas al viento. Olía a arcilla caliente, a humedad.
El policía descubrió a simple vista, por la pistolera a su cintura, al colega de Rouen que le aguardaba. La pipa brillaba bajo la luz como un reclamo. El tipo se perdía en unos vaqueros de cintura baja, una camiseta negra y unas zapatillas viejas de tela. Moreno, alto, enjuto, veinticinco o veintiséis años como mucho. Discutía con un cámara y con la que parecía una periodista. Sharko alzó sus gafas sobre su cabello cortado a cepillo y le presentó su identificación.
– ¿Lucas Poirier?
– ¿Es el comisario profiler de París? Encantado.
Entrar en los detalles y explicar que, a fin de cuentas, su trabajo poco tenía que ver con esas historias de profiler podía ser un coñazo.
– Llámeme Sharko, o Shark. Sin apellido, ni nombre, ni grado.
– Lo siento, comisario, pero me es imposible.
La periodista se aproximó.
– Comisario Sharko, nos han informado de su visita y…
– Aunque pueda parecerle desagradable, usted y su tomavistas ya pueden largarse de aquí inmediatamente.
Le dirigió su mirada más sombría. Detestaba a los periodistas. La mujer se alejó, no sin pedir a su cámara que tomara unas imágenes. Probablemente bordarían una pieza insulsa sostenida a base de planos de transición, en la que recalcarían que un profiler se había sumado al caso. Eso causaría sensación.
Sharko los alejó con la vista y se dirigió a Poirier.
– ¿Sabe si me han reservado una habitación en el hotel? ¿Quién se ocupa de eso?
– Pues no lo sé… Seguro que…
– Quiero una habitación grande, con bañera.
Poirier asintió como la mayoría de aquellas personas a quienes Sharko pedía algo, tal era su capacidad de imponerse. El comisario observó de nuevo los alrededores.
– Manos a la obra. No perdamos más tiempo. ¿Me explica?
El joven teniente bebió buena parte del botellín de agua que sostenía en la mano y señaló a los operarios de Algeco, que se alejaban.
– Las obras comenzaron el mes pasado. Construyen un gasoducto que permitirá transportar todo tipo de productos químicos desde las fábricas de Gonfreville a la refinería de Exxon, allá abajo. Treinta kilómetros de tuberías subterráneas. Les quedaban por excavar unos quinientos o seiscientos metros, pero con lo que acaban de desenterrar han detenido los trabajos. Están muy cabreados, ni se lo imagina.
A lo lejos, un hombre con corbata -sin duda el encargado de la obra- no paraba de ir y venir, con el móvil pegado a la oreja. Ese tipo de descubrimiento era lo último que podía esperar. Aunque no pudiera hacer nada, aquel desgraciado tendría que rendir cuentas ante los financieros.
Sharko se enjugó la frente con un pañuelo. En sus axilas habían aparecido unas grandes ronchas. Poirier se encaminó hacia la zona.
Читать дальше