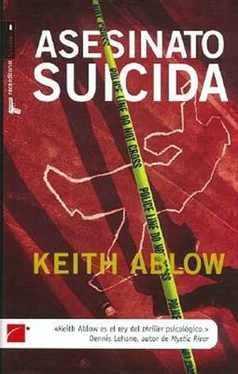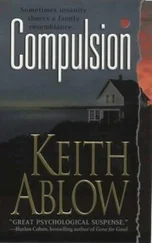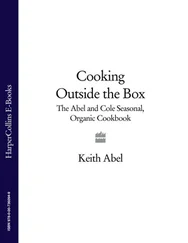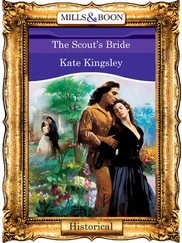Clevenger se bajó del coche y caminó hacia la puerta principal. Un policía llamado Bob Fabrizio salió de su coche y se dirigió hacia él. Clevenger lo conocía de otro caso de Cambridge en el que había trabajado: un profesor de Harvard que había asesinado a su esposa.
– ¿A qué viene este despliegue de medios? -le preguntó Clevenger.
– Misión oficial -dijo Fabrizio-. La viuda está intranquila.
– Lo suficiente como para pedir tres coches de policía.
– Cuatro. Sólo teníamos disponibles tres.
– Supongo que no podemos culparla -dijo Clevenger-. Mataron a su marido hace unas treinta horas.
– Eh, que no me importa el trabajo -dijo Fabrizio-. Pero le da al asunto un aire O. J-Jon Benet, en mi opinión.
– ¿Qué quieres decir?
– ¿Cuatro coches patrulla? ¿Quién se cree que va a ir a por ella? ¿El puto Mossad? Tú mismo lo has dicho: despliegue de medios. Quizá todo esto sea un gran espectáculo. Quizá quiera dar la impresión de que está muy asustada, para que nadie se centre en ella, o en el hijo.
– ¿Sabes algo sobre él?
– Como cualquier poli de Cambridge. Dos detenciones por posesión de cocaína. Una por agresión con violencia. Una amenaza malintencionada. Hizo una amenaza de bomba a su colegio privado de Connecticut. Llevaba encima un artefacto rudimentario que no habría prendido fuego ni a una pastilla de encender chimeneas. Se desestimaron todos los cargos o se aplazó indefinidamente el veredicto. Buenos abogados. En el fondo, el chico es un exaltado, pero nunca se sabe. Quiero decir que o bien el tal Snow se suicidó, o lo mató alguien que tenía acceso a su pistola. En cualquier caso, la brújula de mi intuición apunta directamente hacia aquí.
– Gracias por la consulta.
– Es gratis. Oye, ¿qué tal anda Billy?
– Bien -dijo Clevenger, un poco sorprendido por el interés de Fabrizio. A veces se le olvidaba que Billy se había hecho famoso por el caso de asesinato de Nantucket que supuso que perdiera a su hermanita. Una vez que su nombre quedó limpio, casi todas las revistas nacionales publicaron un artículo sobre él. Y cuando Clevenger lo adoptó, el frenesí de los medios de comunicación no hizo más que intensificarse.
– Me alegro -dijo Fabrizio-. Todos pensamos en él. -Volvió hacia su coche patrulla.
Clevenger se dirigió a la puerta principal y llamó al timbre. Medio minuto después, una joven muy hermosa de pelo castaño claro, liso y largo y ojos marrón oscuro abrió la puerta. Llevaba un estrecho jersey negro de cuello alto y unos Levi's aún más estrechos. Aparentaba veintidós o veintitrés años.
– ¿Es de la policía? -le preguntó.
– Sí -dijo, ofreciéndole la mano-. Frank Clevenger.
Ella se la estrechó con desgana y la soltó.
– Mamá le espera en el salón.
¿Era posible que tan sólo tuviera dieciocho años?, se preguntó.
– ¿Eres la hija de John Snow? -Lindsey.
– Siento lo de tu padre.
Se le humedecieron los ojos.
– Gracias -dijo, casi con un susurro. Se apartó-. Vaya todo recto.
Clevenger caminó por una alfombra oriental que pasaba al lado de una escalera en curva y por un pasillo revestido de madera blanca y papel de pared de franjas anchas en tonos verde oscuro y oliva. De las paredes colgaban dibujos arquitectónicos antiguos de lugares históricos de Cambridge; probablemente los había elegido la mujer de Snow, al ser la arquitecta de la familia. El pasillo acababa en un salón, encuadrado en cada lado por chimeneas de metro ochenta con repisas de piedra caliza talladas con ángeles que tocaban una trompeta. Sobre las chimeneas colgaban dos óleos espléndidos. Y, encima, el techo estaba ribeteado con molduras intrincadas de treinta centímetros de profundidad, talladas con hojas de roble y bellotas.
La sala era tan imponente que Clevenger tardó unos segundos en fijarse en una mujer esbelta de metro sesenta que estaba de pie junto a una ventana en forma de arco, mirando el parque helado que brillaba con el sol tardío de la mañana. Llevaba unos pantalones grises de franela y un sencillo jersey azul claro que casi hacía que se confundiera con el papel a rayas grises y azules de las paredes.
– Disculpe -dijo Clevenger.
Ella se volvió.
– Lo siento. No le había oído. Por favor, pase. -Señaló un par de confidentes en el centro de la habitación. Se encontraron allí.
– Soy Frank Clevenger -dijo, extendiendo la mano.
– Theresa Snow. -Le estrechó la mano con rigidez, luego la puso flácida y la dejó caer. Era elegante, aunque no guapa. Tenía los ojos del mismo azul claro que el jersey, y el pelo prematuramente gris, justo por encima de los hombros. Tenía las facciones -los pómulos y la mandíbula- angulosas, lo que hacía que pareciera que estaba muy concentrada. Sonrió un instante, pero no le sirvió para suavizar el rostro. Se sentó.
Clevenger se sentó frente a ella.
– El detective Coady me ha dicho que estaba usted ayudando en la investigación -dijo la mujer de Snow. -Así es -dijo Clevenger.
– Gracias. Estamos más agradecidos de lo que se imagina. -Entrelazó los dedos debajo de la barbilla, como si rezara.
– Necesito saber todo lo posible sobre su marido -dijo Clevenger-. Necesito entenderle, para comprender lo que pudo haberle pasado.
– Quiere decir si se suicidó o no -dijo. Soltó el aire.
– En parte.
– El detective Coady dijo lo mismo. -Se inclinó hacia delante y colocó las manos sobre una rodilla-. Tiene que creerme: mi marido jamás se habría suicidado.
Clevenger advirtió que no llevaba apenas joyas, sólo un recatado solitario y una fina alianza.
– ¿Por qué lo dice? -le preguntó él.
– Porque era un narcisista.
No era un cumplido, pero la mujer de Snow no parecía resentida. Era como si afirmara un hecho: que su marido estaba enamorado de sí mismo.
– ¿No le importaban los demás? -preguntó Clevenger.
– Sólo mientras confirmaran lo que quería creer de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Mi marido utilizaba a las personas como si fueran un espejo, para que reflejaran su propia imagen.
– ¿Y cuál era esa imagen? -preguntó Clevenger, mirando el cuadro que colgaba sobre la repisa de la chimenea que Snow tenía a su espalda. Era la silueta de una mujer desnuda, detrás de una cortina de encaje, que contemplaba una calle de Boston iluminada por farolas al anochecer. Le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en un libro o algo así.
– Que era infalible, todopoderoso -dijo Theresa Snow. Se recostó en el asiento-. Le echo muchísimo de menos. No sé muy bien cómo salir adelante sin él. Pero no quiero pintarle nuestra vida en común de color de rosa. Era un hombre complicado.
– ¿Qué es lo que echará de menos?
– Su confianza. Su creatividad. Era brillante. De verdad. Una vez que has estado en compañía de una mente así, es muy difícil imaginar tener otra. Al menos para mí lo es.
Clevenger no sólo no detectó resentimiento en Theresa Snow, sino que percibió muy poco dolor. Parecía una presentadora de las noticias despidiéndose de un político famoso al que ha cubierto durante un par de décadas.
– Las personas ególatras no son inmunes al suicidio -dijo Clevenger-. A veces no pueden soportar la diferencia que existe entre cómo se ven ellas y cómo las ve el mundo.
– Eso tiene sentido para alguien a quien le importa el mundo que lo rodea -dijo ella-. Pero John no daba a nadie esa clase de poder. Nunca se preguntaba si sus pensamientos y sentimientos sobre sí mismo, o sobre cualquier otra persona, estaban justificados. Quizá por eso nunca lo vi deprimido. Siempre creía que los problemas de su vida estaban fuera de él, nunca dentro.
– ¿Tenía tendencia a enfadarse?
Читать дальше