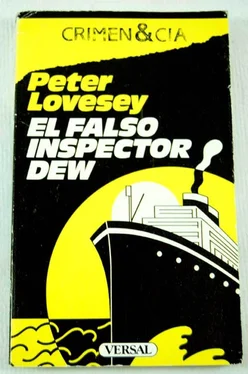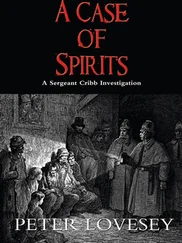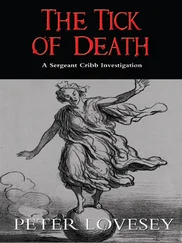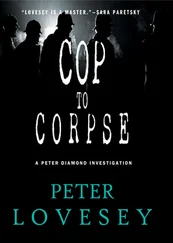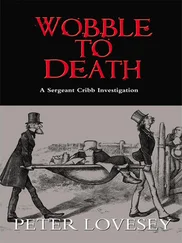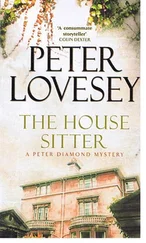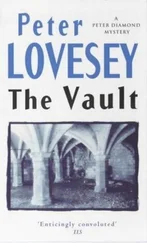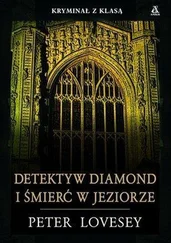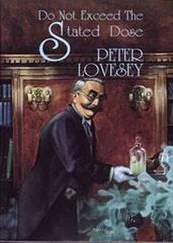– ¿Necesitas dinero? -preguntó Marjorie-, Livy, dale al señor Westerfield lo que necesite.
Livy no pensaba discutir con su mujer. Dijo: «Por supuesto», y empezó a sacar billetes de diez dólares.
– Dale diez billetes de diez y doscientos más -ordenó Marjorie-. Eso debería bastar.
– Se lo agradezco mucho -musitó Paul-. De no haber sido por ustedes no sé a quién hubiera recurrido.
– Al comisario de a bordo, hijo -replicó Livy-. Es el tipo al que hay que ver cuando se necesita dinero.
Marjorie le lanzó a Livy una mirada furiosa.
– Pero es mucho más agradable recurrir a los amigos cuando uno tiene un problema, ¿no es así, Paul?
– Sin duda. Gracias, señor Cordell. Le aseguro que se los devolveré en cuanto pueda.
– Olvídalo -sonrió Marjorie-. Ahora es mejor que vayas a asegurarte de que esa dulce chiquita inglesa sepa cómo volver a casa. -Cuando Paul se alejó, se dirigió a Barbara-: Porque no queremos volver a verla.
Livy todavía tenía la billetera abierta en la mano.
– Marje, ¿vas a decirme de qué se trata?
– ¡Por Dios, Livy! Ese muchacho es la mejor oportunidad de Barbara en el barco.
– ¡Mamá! -exclamó Barbara.
– Me refiero a que es un muchacho encantador, querida. Lo sé. Está bien, tenemos que admitir que Poppy trató de pescarlo. Tiene un atractivo superficial y es coqueta y te puedo decir por experiencia propia, Barbara que ningún hombre puede resistirse a una proposición de una chica como ésa. Pero en seguida se dan cuenta de que han hecho el papel de idiotas, ¿no es así, Livy? No tienen nada. No es más que una basura que se tira por la borda. Olvídala. Paul la olvidará, te lo prometo.
– Mientras no se olvide de mis trescientos dólares… -dijo Livy.
– No pienso perseguirlo -se negó Barbara.
– Por supuesto que no -asintió Marjorie-. Volverá. Especialmente ahora que nos debe un favor.
– Ahora entiendo -musitó Livy.
– Magnífico. Qué ágil es tu cerebro, querido.
Por un rato la familia permaneció en silencio, mirando el embarque de los pasajeros. Más allá estaban subiendo los equipajes. En la cubierta ya hacía fresco y no había mucha gente mirando.
– Bueno, creo que todo terminó -reflexionó Livy.
– No nos moveremos de aquí hasta ver quién baja del barco -gruñó Marjorie-, Esa chica no nos va a hacer pasar por idiotas otra vez.
Livy se encogió de hombros y se dedicó a mirar las gaviotas.
Un momento más tarde cinco personas cruzaron la pasarela hasta el bote. Cuatro vestían el uniforme azul de la Cunard, y la quinta vestía una crêpe-de-chine dorado. Poppy se dio la vuelta y el Mauretania contestó con su sirena el agudo silbato del bote, que se alejó resoplando hacia el embarcadero. Poppy seguía saludando con energía.
– Me alegro de no estar en sus zapatos -dijo Barbara.
– No le tengas lástima -replicó Marjorie-, Es la única mujer en ese remolcador y me parece que viene muy bien. Y no me sorprendería que llevara encima la billetera de Paul.
Hacía una hora que el barco navegaba cuando Paul Westerfield pudo ver al comisario de a bordo, que ya había terminado con los pasajeros de Cherburgo. Estaban sacando la estera del salón de embarque, por lo que todavía no habían acomodado los bultos de equipaje recién llegados al barco. Paul se unió a la fila de pasajeros que esperaba para plantear sus problemas. Cuando le llegó el turno y comenzó a explicar el problema de su billetera, tuvo la sensación de que el comisario de a bordo lo reconocía.
– ¿Usted es el señor Westerfield, no es así?
– Sí, pero… ¿Cómo?
– Mi trabajo es conocer a los pasajeros, señor. Usted viaja con una señorita inglesa.
– No. Bajó el barco en Cherburgo. Me estaba despidiendo.
– Entiendo. Y ha perdido la billetera. ¿Puedo preguntarle cuánto dinero contenía?
– Un poco más de mil dólares y mi talonario de cheques. También algunas fotos, las credenciales de algunos clubes a los que pertenezco y mis tarjetas de visita. Es de cuero negro y en el frente tiene mis iniciales. P. W.
– ¿Puede esperar un momentito, señor? -el comisario tomó una llave de su bolsillo y se dirigió a una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. No podía tener más de treinta y cinco años, pero ya dominaba la solemnidad característica de los viejos mayordomos ingleses, de usar una cantidad limitada de frases inocuas con una infinita variedad de significados. No había que apurar a esa gente. El oficial sacó la billetera de Paul de la caja fuerte-. Me la trajeron hace una hora, señor. Hice que uno de mis ayudantes la guardara, para más seguridad.
– Estoy profundamente agradecido.
– ¿Por qué no revisa su contenido, señor?
– Por supuesto -la abrió y contó el dinero-. ¿Qué le parece? Está todo. Hasta el último billete. Y también el talonario. ¿Quién se la entregó? Quisiera agradecérselo.
– Un tal señor Gordon. Un caballero inglés. Su camarote está en la cubierta A, encima de nosotros. Número 26.
– Iré enseguida. Me gustaría invitarlo a tomar una copa. Es agradable saber que todavía existe gente honesta.
– Sí, señor.
Paul volvió a abrir la billetera.
– Gracias, comisario.
– Gracias a usted, señor.
En el camarote 26, Jack Hamilton, alias Jack Gordon, jugaba con un mazo de cartas. Lo cortó en dos y después de poner las dos partes hacia abajo sobre la mesa, volvió a juntarlas, mezclándolas de la manera habitual. Los mantuvo formando un ligero ángulo y luego deslizó la izquierda en la derecha y completó el movimiento colocando la pila izquierda encima de la derecha. El orden de las cartas quedó intacto. Fue una jugada muy limpia.
Jack, que era el hombre que había reclutado a Poppy, era un «marinero». Se llamaba así a los jugadores profesionales que trabajaban en los transatlánticos. El cruce del Atlántico era ideal para una partida de cartas o, mejor aún, para varias. Una buena cantidad de «marineros» se ganaban la vida así. Jack había aprendido observándolos jugar en los barcos, antes de la guerra. Había visto cómo trabajaban los «marineros». En aquellos días se sentaban en el salón de fumar esperando que cayera algún inocente para desplumarlo.
Con el tiempo se habían vuelto más profesionales. No se dejaba nada librado al azar. Antes de embarcarse consultaban la lista de pasajeros y seleccionaban su presa. Controlaban el estado de sus finanzas y decidían cuánto podían apostarle. Usaban cómplices como Poppy de señuelo.
Y había más. Estudiaban la lista de los tripulantes, controlaban los nombres de los comisarios de a bordo y de los oficiales. Trabajaban en todas las líneas que cruzaban el Atlántico. White Star, Cunard, Hamburg-Amerika, North German Lloyd, Transar, Holland-America, Canadian Pacific y la media docena de líneas norteamericanas de Pierpont Morgan. Si volvían a usar el mismo barco, era siempre después de unos dieciocho meses o más. Aun así, trataban de no dar el golpe a bordo. Pasaban el viaje trabajando a la víctima y la limpiaban en Manhattan. En Inglaterra a veces jugaban la última partida en un compartimiento de tren.
Jack viajaba con poco equipaje. Necesitaba dos trajes de día, uno de noche, algunas corbatas y varias camisas y ropa interior. Llevaba cigarrillos, dinero en el bolsillo y el mazo de cartas, que usaba nada más que para practicar. Todas las partidas a bordo se jugaban con los mazos de cartas que traían los camareros del salón de fumar.
Oyó el golpe que esperaba. Guardó las cartas en un cajón y se dirigió a la puerta.
Era la presa.
– Señor Gordon, no nos conocemos, mi nombre es Westerfield, Paul Westerfield II. Le pido disculpas por molestarlo pero quería expresarle mi gratitud por haber entregado mi billetera.
Читать дальше