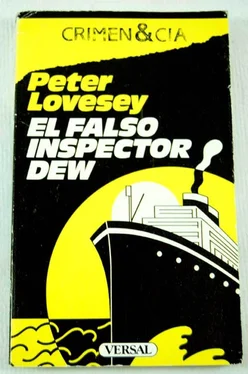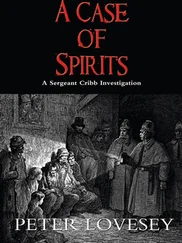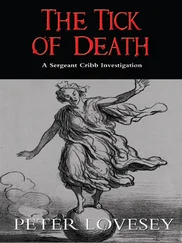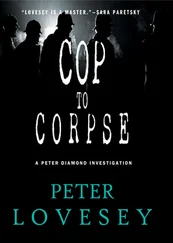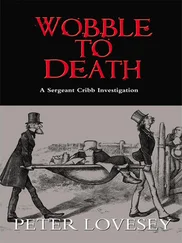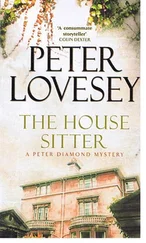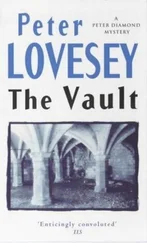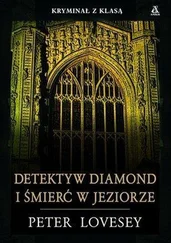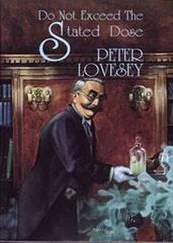Alma logró sonreír con gratitud ante la tentativa de él de hacerla pensar en algo que no fueran los sucesos siguientes.
– Traje algunas de mis cosas en la maleta que cargaste por mí y tengo hilo y aguja por si hay que hacer arreglos, pero creo que tenemos el mismo talle.
– No creo que tengáis el mismo gusto. A Lydia siempre le gustaron las cosas llamativas. A propósito querida… el vestido que llevas puesto es ideal… estoy seguro de que llamará la atención.
Alma le dio las gracias. Había elegido el vestido más colorido que tenía, de mangas cortas y en georgette rojo y blanco. Usaba un sombrero blanco de paja con una cinta roja a juego.
– El collar fue el regalo de despedida de la señora Maxwell.
– Es muy atractivo. ¿Qué razón le diste para dejar el empleo?
– Le dije que me iba a París a estudiar pintura. Le pareció muy imprudente de mi parte. Lo mismo opinó la gente a la que le alquilé la casa. No van a sorprenderse mucho si no vuelvo. El gerente del Banco hasta me previno contra los traficantes de blancas.
– Debes de haberlos convencido, Alma -Walter sonrió.
Antes de que pudiera responder, el camarote vibró con un ruido ensordecedor que puso a prueba cada remache del barco.
– La sirena -exclamó Walter-. ¿No es un sonido maravilloso?
– ¿Ya nos vamos?
– Dentro de muy poco.
Alma se puso de pie y le tendió los brazos. Él la abrazó.
– No te vayas -murmuró Alma.
– Está bien. Todavía puedo esperar un rato. Tengo la intención de ir a su camarote cuando los demás estén almorzando. Tenía miedo de marearse, así que le aconsejé que no comiera nada.
Al segundo oficial le correspondía hacer sacar la última pasarela. Ya habían bajado los visitantes y cientos de ellos se alineaban en el muelle, esperando la partida. Gritaban y saludaban a los pasajeros que se apretujaban contra las barandas de cada cubierta. El último personal de tierra había abandonado el barco, el clarín sonó y los oficiales se dirigieron a sus puestos. El comandante apareció en el puerto.
El capitán Arthur H. Rostron era un hombre delgado, de pelo blanco. Hubiera pasado por un comerciante a no ser porque los años pasados en el mar habían endurecido su piel y dado a sus ojos esa mirada penetrante, obtenida seguramente tras muchos años de otear el horizonte en cualquier tiempo que los elementos dispusieran. En 1915 se había hecho cargo del Mauretania, y para ese entonces su nombre ya era una leyenda en la línea Cunard. En una noche helada de 1912, cuando comandaba el Carpathia, había recibido un mensaje de un barco en peligro. Otros barcos estaban más cerca, pero Arthur Rostron cambió el curso y corrió con el Carpathia hasta la escena del desastre. Logró velocidades que nadie creía posibles en esas aguas peligrosas, llenas de icebergs. Rescató a setecientos supervivientes del Titanic.
El capitán miró hacia donde el segundo oficial esperaba la señal del puente para levantar la pasarela. Levantó la mano ceremoniosamente. Era exactamente mediodía. La última pasarela bajó y los cabos se recogieron. Los remolcadores tensaron sus cables al límite y empezaron a alejar al Mauretania del muelle. El encargado del puerto, con sombrero hongo, supervisaba el equipo de tierra, que siguió al barco a lo largo del muelle hasta que se soltó el último cabo.
Los remolcadores arrastraron el barco fuera del puerto hasta donde podía girar por sí solo. El piloto manejaba la rueda del timón. En menos de cinco minutos estaban apuntando hacia el mar. Los remolcadores se soltaron.
– Haga sonar el clarín -ordenó el capitán Rostron.
El Mauretania estaba en camino, primero a Cherburgo para recoger más pasajeros y de allí a Nueva York.
En seguida se inició la búsqueda de los polizones. Buscaron en todos los sitios tradicionales, los botes salvavidas, los depósitos, las salas de máquinas, la lavandería y la cocina. Era más que nada una búsqueda para satisfacer los reglamentos de la compañía. Todo el mundo sabía que un polizón con algo de sentido común a esta altura debía de estar mezclado con los pasajeros. Así que Alma, tratando de mantener la calma en el camarote de Walter, y Poppy en los brazos de Paul, pasaron inadvertidas.
Lydia todavía estaba arreglando sus cosas cuando sintió que el barco se movía. Se acercó al ojo de buey. Ya no se veía la grúa, sino gaviotas bancas contra el cielo azul. Agitaban las alas, pero no parecían avanzar hasta que una voló hacia arriba como si hubiera roto un hilo invisible que la sujetara. Al hacerlo chilló triunfante y Lydia sintió un escalofrío de excitación.
Volvió a dedicarse a vaciar el baúl. Algunos de los vestidos necesitaban plancha, así que más tarde tendría que llamar a la camarera. En ese momento se contentaba con pasar una o dos horas tranquila en su camarote; no sentía la menor necesidad de pararse en la cubierta a mirar cómo Inglaterra desaparecía de la vista. Inglaterra no la había apreciado, pero en cinco días esperaba estar delante de la baranda junto con los otros para echarle el primer vistazo a los Estados Unidos.
El barco pareció detenerse un instante. Podía oírse el estruendo de la sirena o como se llamara. Las máquinas volvieron a vibrar con fuerza. Lydia las sentía a través de la suela de sus zapatos. No le molestaban pero decidió sentarse en la cama hasta que su cuerpo se acostumbrara a la novedad. Tenía miedo de marearse. Walter había tenido razón; era una buena precaución quedarse sin almorzar. Pobre Walter, tan comprensivo, tan timorato. Tomó el diario intentando eliminar de su mente a su marido.
No tendría que haberse preocupado por la posibilidad de marearse. No estaba mareada. Debe transcurrir por lo menos una hora antes de que el vaivén del barco perturbe el equilibrio del oído interno hasta tal punto. Y a Lydia le quedaba menos tiempo.
El frío relato de los hechos puede haber sugerido que Poppy quería hacer pasar por tonto a Paul Westerfield, pero no era así. Tenía que cumplir con un trabajo y lo hacía de la mejor manera posible, pero no le habían pagado para otorgar favores sexuales. Estaba preparada para permitir la suficiente familiaridad como para allanar el camino, y eso era todo. Así que cuando Paul la llevara de vuelta a Chicksand la noche anterior, ella lo había invitado a una taza de té y un beso en el sofá de la sala. El resto de la noche lo había pasado arriba, con su hermana Rose. A las seis Rose había bajado como de costumbre para mirar a los lecheros que se salían con sus caballos y se encontró con un desconocido durmiendo en la sala. Se lo había comentado a Poppy, que le había contado que ese hombre era un millonario que dormía allí en lugar de hacerlo en el Savoy. Poppy había vuelto a dormirse. Un poco después de las siete se puso el vestido de crêpe-de-chine, se ató un delantal en torno a la cintura y cocinó salchichas y tocino para dos. A las ocho llegaron al Savoy a buscar las maletas de Paul y a las nueve estaban sentados en el tren.
Si Paul imaginaba que en su camarote sucederían otras cosas, no tuvo éxito. Poppy se proponía sacarle una sola cosa: la billetera del bolsillo del traje. Tenía instrucciones de sacársela y pasársela a Jack. Ya había perdido una oportunidad y no podía pasar otra.
Permitió los suficientes abrazos y besos como para alejar las sospechas. Paul no era un Casanova, pero el asunto no era desagradable. Habían pasado más de veinte minutos cuando la mano de Paul desprendió el primer broche del vestido de Poppy.
– ¡Dios mío, creo que se está moviendo! -exclamó Poppy con voz torturada.
– ¿Qué? -la mano de Paul soltó el broche.
Читать дальше