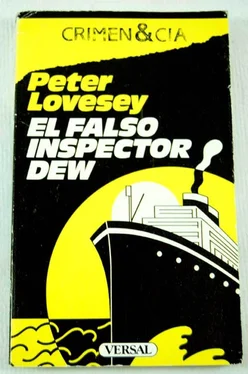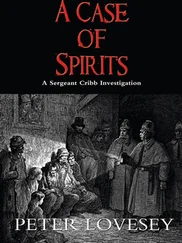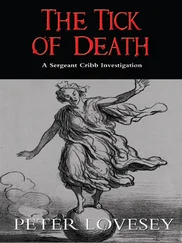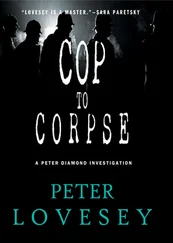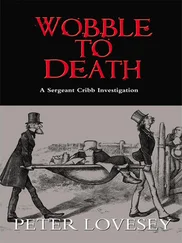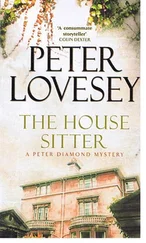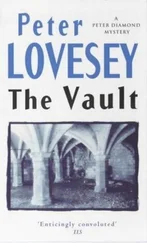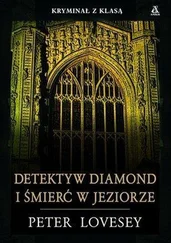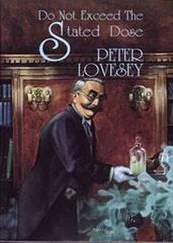– ¿Sabes que esto no está permitido en Nueva York? -le dijo Paul a Poppy mientras tomaban el jerez en el salón de fumar.
– ¿Las damas en el salón de fumar? -preguntó Poppy-. Demonios, y yo que pensaba que nosotros éramos anticuados.
– No. Esto -levantó el jerez-. Prohibición. En el viaje de ida no nos dejaron tocar ni una gota hasta que pasamos el límite de las doce millas. Tendrías que haber visto la estampida hacia el bar que se produjo en ese momento.
Poppy rió.
– Siempre creía que los yanquis viajabais en barcos ingleses porque la comida era mejor.
– Ahora sabes la verdad. Imagínate pasar cinco días en el mar en un barco en que rigiera la ley seca como en el Leviathan -de pronto la atención de Paul se desvió hacia alguien que estaba en otra mesa-. ¿Qué te parece? Allí está otra vez Barbara con sus padres.
No eran buenas noticias para Poppy. Tenía que cumplir con un trabajo antes de dejar el barco y necesitaba a Paul para ella sola.
– No les hagas caso. No nos han visto.
– Podría invitarlos a tomar una copa. Fue incómodo encontrarlos en el muelle. ¿Tú quieres otra, Poppy?
– Me duele la cabeza. Aquí hay demasiado humo. Subamos a cubierta.
– Como quieras. Voy a invitar a Barbara a que venga con nosotros. Pobre… ¿a quién le gusta estar clavada a sus padres?
Poppy maldijo mientras Paul se acercaba a los Cordell. Hasta ese momento el plan había andado tan bien… Lo único que necesitaba eran unos pocos minutos más con ese tonto. Y después de eso Barbara podría comérselo con el almuerzo.
Paul se detuvo a unos metros de su mesa. La madre de Barbara estaba hablando.
– Ve, querida. No creo que tengas ganas de estar con nosotros. Los jóvenes os entendéis mejor.
Barbara se puso de pie sin demasiado entusiasmo. Paul se situó entre las dos chicas.
– Subamos a ver el café Verandah -sugirió Poppy.
– Creí que no estabas muy bien.
– Ya se me pasará. Allí arriba se puede bailar.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó Barbara.
Poppy estaba enterada porque Jack se lo había dicho durante la primera conversación en su hermosa casa de Hyde Park. Jack sabía todo lo que había que saber del Mauretania. Tenía un plano que mostraba cada camarote de cada cubierta. Y una lista de pasajeros en la que figuraba Paul Westerfield.
– Oí a alguien que lo contaba -contestó Poppy.
– El Verandah estaba copiado de la Orangerie de Hampton Court. Sus enormes ventanas y techo de vidrio lo convertían en el único salón del barco que no necesitaba luz artificial durante el día. Había macetas con palmeras y canastos colgante llenos de flores de colores brillantes, sillones de bambú delante de mesitas y una pista de baile en la que se deslizaban las parejas al son de la música.
– Vamos, Paul -exclamó Poppy-. ¿No vas a invitar a alguna de nosotras a bailar?
Paul pareció molesto.
– Bailad vosotros -musitó Barbara-. No queda mucho tiempo. Yo os veré desde aquí.
Aunque lo dijo de buena manera, todavía se veía que hubiera deseado que su madre no la empujara a aceptar. No podía ni irse, ni quedarse a mirar con algo de dignidad. Se sentó en una mesa vacía al borde de la pista y miró a Paul y a Poppy con cara inexpresiva.
Poppy dejó que Paul la guiara despacio por la pista. Al dar una vuelta alcanzó ver el pelo rubio y engominado. Jack estaba allí como habían acordado, listo para actuar. Poppy se sentía enferma de veras, porque a cada paso que daban era observado por Barbara. Sería una idiota de tratar de hacerlo en ese momento. Poppy conocía todas las posibilidades de un ratero y era siempre un riesgo trabajar con testigos. En esa pequeña pista de baile y con los ojos de Barbara puestos en ellos como si fueran taladros, era inútil intentarlo. Tendría que pensar en alguna cosa.
Sobre el sonido de la música se sintió uno más agudo.
– Qué lástima -exclamó Paul-. Creo que ése es el gong que avisa a los visitantes.
Poppy apretó sus caderas contra las de Paul y las meneó un poco. Paul le respondió.
– Podría esconderme.
– ¿En mi camarote? -Paul sonrió.
– ¿Por qué no? No ocupo mucho sitio.
– Siempre encuentran a los polizones. Te encontrarían en seguida, Poppy. Pelo rubio enrulado…
Poppy le dirigió una sonrisa astuta.
– No se verían tanto como los castaño rojizo. ¿Por qué tengo que entregarte a ella?
– Barbara no es más que una amiga del colegio.
– Ella no piensa lo mismo. Además, ¿qué me puede pasar si me encuentran? ¿Me harán fregar las cubiertas?
La música se detuvo. Ahora había un muchacho en el salón, golpeando el gong y gritando.
– ¡Visitantes a tierra!
Para Poppy todo se estaba convirtiendo en una pesadilla. Al darse la vuelta para volver a la mesa le echó una mirada a Jack. Su cara parecía una máscara. Frunció los labios para tratar de transmitirle un dilema, pero de parte de Jack no hubo el menor signo de comprensión. Fue peor que un ataque de furia.
Los músicos de la orquesta habían terminado y estaban saludando.
– Voy a despedirme aquí mismo -le dijo Barbara a Poppy-, Paul querrá acompañarte y yo quiero ir a mi camarote a arreglar las cosas antes del almuerzo. Fue divertido, de todos modos. Adiós, Poppy.
Poppy estaba tan agradecida que estuvo a punto de besarla. Siguió a Barbara con la vista hasta que desapareció.
– Querido, por lo menos nos quedan diez minutos. Despidámonos en privado.
Al pasar por la mesa de Jack, Poppy trató de evitar sus ojos. Pero le hizo saber que el trabajo seguía en marcha.
En el camarote 377 de segunda clase, Alma oyó el gong. Sintió un escalofrío y trató de disimular el movimiento cambiando de posición en la silla.
– No tienes por qué ponerte nerviosa -afirmó Walter, con el tono de voz que usaba con todos sus pacientes-. Te aseguro que va a resultar. Cuando mostré mi pasaporte en el tren, nadie puso en duda mi identidad. Soy Walter Dew. Y nadie pensará que eres otra que la señora Lydia Baranov. No tienen por qué dudarlo, querida.
– Por supuesto -le dirigió una sonrisa confiada-. Mi parte es fácil.
Él le brindó una sonrisa sincera.
– La mía no es difícil. No es la primera vez que le suministro cloroformo a alguien. El único peligro de la anestesia es el riesgo a dañar al paciente. Y en este caso no importa.
– No va a sufrir, ¿no?
– Para nada. Todo habrá acabado en seguida.
Desde la noche en Richmond Terrace, cuando habían decidido la manera de hacer desaparecer a Lydia sin dejar rastro, Alma había notado un cambio en Walter. Ya no era tan apocado. Se comportaba con mayor seguridad y decisión y sonreía más. La perspectiva de librarse de Lydia lo había convertido en otro hombre.
Alma tomó su bolso.
– Te he preparado unos bocadillos; como no vas a almorzar…
– Qué buena idea -tomó el paquete y lo desenvolvió-. Lechuga y tomate. No podrías haber elegido mejor.
Alma sacó otro paquete.
– También hay pastel de chocolate.
– Mi preferido. ¿Lo hiciste tú?
– Necesitaba ocupar mi mente en algo. Qué tontería. No sé por qué me pongo tan nerviosa cuando tú estás tan tranquilo.
– Es cuestión de entrenamiento. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Estos bocadillos son excelentes. ¿Quieres uno?
Alma sacudió la cabeza.
– Ya me será bastante difícil lograr tener hambre a la hora del almuerzo.
Walter se encogió de hombros.
– Si no puedes comer mucho, pide algo ligero. No te dejes intimidar por los mozos. Recuerda que están aquí para servirte y no para espiarte. Pero será mejor que no pierdas peso porque, de lo contrario, la ropa nueva de Lydia no te va a quedar bien.
Читать дальше