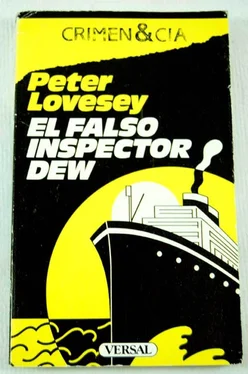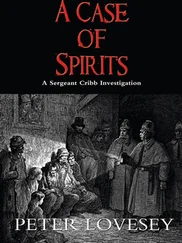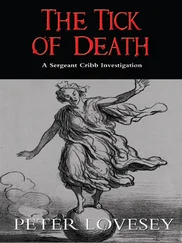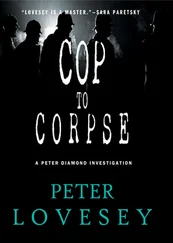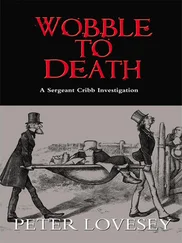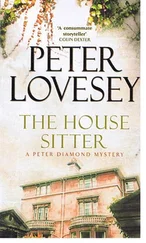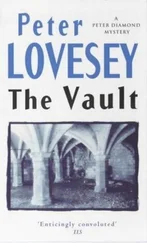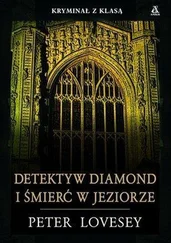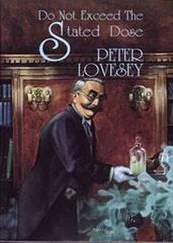– No soy una criatura, Walter. Cuando tengas una dirección permanente no dejes de enviármela al Banco de California. Pero no te equivoques escribiéndome para pedir dinero. Has elegido ser independiente y, en lo que a mí se refiere, éste es el final. Eso no quiere decir que te dé el divorcio, ya sabes que no soy chapada a la antigua, pero no tengo intenciones de pasar por todo eso nada más que para que puedas legitimizar tus tristes andanzas con la persona que me telefoneó.
– No he hecho nada indecoroso, Lydia, te lo aseguro -parecía muy molesto por la sugerencia.
– Adiós, Walter.
– Adiós.
– ¿Ni siquiera me vas a desear bon voyage ?
– No se me ocurrió, lo siento.
Caminó hasta el taxi. Así era como recordaría a Walter, siempre disculpándose. El apuesto dentista de moda, idolatrado por sus pacientes, seguro y tranquilizador, era un calzonazos. Hasta el final Lydia había esperado, casi deseado, que reaccionara ante sus agresiones, mostrándole los dientes y mordiéndola, pero ya era demasiado tarde.
A Livy Cordell le gustó el puerto de Southampton. Le gustó cuando el tren entró resoplando en el hangar junto al barco y un tipo tiró la correa de cuero para bajar la ventanilla permitiéndole recibir la primera bocanada de aire marino mezclada con el polvo de carbón del ferrocarril. Le hacía recordar los viejos tiempos, cuando se abría camino en el mundo y había cruzado esa laguna de arenques más de una docena de veces, primero en cuarta clase y después en segunda cuando ya ganaba más. Esta vez lo haría en primera clase. El y sus mujeres habían tomado el desayuno en el tren, que había saludo a las nueve, más de una hora y media después que el tren de tercera clase. Y nadie hablaba de cuarta.
Un mozo los ayudó a bajar y colocó el equipaje en un carrito. Ya habían controlado sus pasajes y el pasaporte en el tren. Por todos lados se oían voces con acento norteamericano. Para muchos era el fin de sus vacaciones en Europa. La orquesta del Mauretania estaba en la plataforma haciendo lo que podía para levantarles el ánimo con marchas militares.
Livy miró las tarjetas de embarque. Más adelante alcanzó a ver una cara familiar.
– ¿No es ése el joven Westerfield?
– ¿Paul? -preguntó Barbara sin disimular su excitación-. ¿Dónde?
– Un poco más adelante. Lleva una gorra.
– No lo veo.
– ¡Ahí va! -exclamó Marjorie-, Ya no está en la fila y viene para aquí.
– Qué bien -sonrió Livy-, ¿Creéis que nos habrá visto?
De pronto la voz de Marjorie cambió.
– No creo, querido.
Barbara se puso roja.
Paul Westerfield estaba con una chica extremadamente hermosa con un vestido de crêpe-de-chine dorado que hacía juego con sus rulos rubios y el sombrero blanco, pero que parecía un poco fuera de lugar en un barco y a media mañana. A ella no parecía importarle eso. Tenía la mano enguantada de blanco en torno al brazo de Paul y caminaba con el rostro vuelto hacia él, ajena a todo. Pero la expresión de Paul demostró que había visto a los Cordell. Hubo un breve momento de indecisión y luego se dirigió hacia ellos. Le susurró algo a Poppy, que se dio la vuelta y miró a Barbara. La mirada que al principio era algo vidriosa luego se convirtió en una radiante sonrisa.
– ¡Qué sorpresa! Hola, Barbara, ¿cómo está tu cabeza esta mañana?
– ¿Cómo estáis vosotros? -preguntó Barbara-. Mamá, Livy, os presento a Poppy. Nos conocimos anoche. Ya conocéis a Paul.
– Sí -asintió Livy-, Encantado de conocerte, Poppy -se dieron la mano. Marjorie se limitó a inclinar la cabeza y sonreír de manera equívoca.
– Poppy ha venido para despedirme -carraspeó Paul tratando de parecer indiferente-. Acabamos de enterarnos que los visitantes tienen que usar una pasarela distinta.
– Allí atrás -confirmó Livy-. Vi el cartel.
– Gracias. Bueno… -Paul se alejó un paso-. Supongo que los veré más tarde.
– Ciao! -se despidió Poppy.
Cuando se alejaron la mano de Poppy volvió a enroscarse en el brazo de Paul.
Livy se volvió hacia Barbara.
– Mira, por ese hueco entre la gente puedes ver el casco del barco. Cuando subas por la pasarela no dejes de echarle una buena mirada al tamaño que tiene. Es una vista increíble, y no volverás a tener la oportunidad hasta que lleguemos a Nueva York -sabía que era una vana tentativa para distraerla, pero alguien tenía que reanudar la conversación, por el bien de Barbara. El también se sentía desconcertado.
– Lo único que deseo es subir a bordo y tomarme una ginebra doble. ¿Y tú, Barbara?
Más adelante en la fila, Lydia Baranov cruzó la pasarela y subió a bordo del Mauretania. Un mozo llevaba su maleta. En el escritorio del comisario de a bordo controlaron su tarjeta de embarque con la lista de pasajeros.
– ¿Viaja sola, señora Baranov?
– Sí, mi marido tuvo que cancelar su pasaje.
– Qué mala suerte, señora, pero espero que de todas maneras disfrute del crucero -el comisario de a bordo se volvió hacia la fila de botones vestidos de azul que esperaban a los pasajeros-. Camarote 89 para la señora Baranov.
El primer chico de la fila se adelantó y tomó la llave.
– Por aquí, por favor, señora.
Con aire de viejo marinero, el chico atravesó el atestado hall con Lydia y el mozo detrás. Un toque aquí y una palabra allí y la gente se hizo a un lado. Mientras sorteaba obstáculos tales como palos de golf y perros atados a correas, el muchacho señalaba los inconvenientes sin darse vuelta. La llevó hasta un corredor tapizado en madera de cerezo. Por todos lados había grupos de pasajeros y visitantes charlando, llorando, abrazándose, agitados y exuberantes, mientras los mozos, los camareros, los mensajeros y los vendedores de flores se las arreglaban para pasar entre ellos. Lydia se detuvo a comprar el Daily Mail y estuvo a punto de perder al botones.
El camarote número 89 estaba al final de una de las escaleras en otro corredor. El botones abrió la puerta y Lydia sacó unas monedas de su cartera para darle la propina al mozo. El botones corrió las cortinas.
– Así que tengo dos ojos de buey -exclamó Lydia-. ¡Qué agradable! ¿De qué lado estamos?
– Del lado del puerto, señora. Esta es la cubierta D, o cubierta superior. El comedor de primera clase está por esa puerta, al final del pasillo. ¿Abro uno de los ojos de buey?
– Gracias. ¿Qué hora es?
– Más o menos las once y media, señora. El almuerzo se sirve a la una.
– No pienso almorzar. Voy a arreglar mis cosas y a leer el diario con tranquilidad. Por favor, ocúpese de que no me molesten -encontró un chelín y se lo dio al muchacho.
Una vez sola, se acercó al ojo de buey que había abierto el botones y miró hacia afuera, pero todo lo que pudo ver fue la punta de una grúa en el muelle. Ese camarote estaba altísimo. No estaba preparada para el tamaño del Mauretania. Se alejó del ojo de buey y vio que habían dejado su baúl al lado de la cómoda. Un problema menos.
Después de todo no era un mal lugar para pasar cinco días. Inspeccionó el baño, que era pequeño pero muy bien decorado en mármol blanco. En el camarote tenía una cómoda, un sillón, un tocador, un lavabo, un escritorio y una mesa redonda con un florero con rosas. La cama parecía confortable y el lado más alejado de la pared tenía un borde de madera para que el ocupante no se cayera cuando el barco se movía.
Todavía faltaba media hora para zarpar.
Estaba decidida a no sentirse sola. Era el comienzo de una gran aventura y era ridículo ponerse trágica. Abrió el baúl y empezó a sacar la ropa que había comprado para el viaje.
Читать дальше