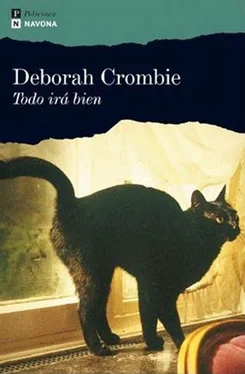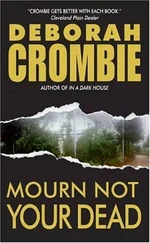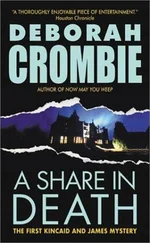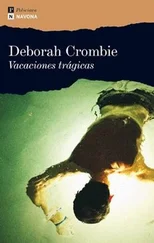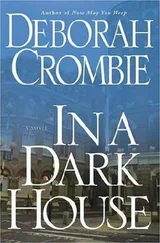Un leve ruido rítmico rompió el silencio y Kincaid se volvió, buscando el origen. Algo se movía detrás del seto de la casita mejor cuidada, debajo de una fila de ciruelos en flor y de ramilletes de forsitias amarillo brillante. Dio unos pasos hacia allá y el movimiento se resolvió con la aparición de una coronilla gris; ya más cerca, una mujer mayor de rodillas escardaba las flores.
La mujer levantó la vista sin sorprenderse, y le sonrió.
– Tengo que aprovechar -dijo, señalando las nubes grises y bajas-, no durará mucho.
Hablaba como una persona culta, con un leve deje de Dorset.
Kincaid se metió las manos en los bolsillos y esbozó la mejor de sus sonrisas.
– ¡Qué bonito seto!
Vista más de cerca, la mujer parecía frágil, de quizá más de ochenta años, vestida con una falda de tweed y un conjunto de jersey y cárdigan bajo una chaqueta vieja y manchada. Llevaba el fino cabello gris recogido en un moño en la coronilla, y en los pies no llevaba los gruesos zapatos esperados, sino un par de zapatillas de básquet de nailon fluorescente.
Con el ceño fruncido, meditó muy seria la observación y, por fin, sacudió la cabeza.
– Y eso que no ha visto los rododendros. En un mes estarán preciosos. Esos -señaló con la paleta los pensamientos y los narcisos- sólo son el primer acto.
Esta vez Kincaid sonrió sinceramente, seducido por su sentido del humor.
– ¿Un aperitivo?
– Muy bien. -Le devolvió la sonrisa, con las manos enguantadas en las rodillas, y Kincaid pensó que en sus tiempos debió de ser muy guapa. En su mirada había curiosidad mientras escrutaba su rostro-. ¿Está usted de paso? -pero enseguida añadió-: ¡Qué pregunta más tonta!, Briantspuddle no está de paso hacia nada.
– No, no exactamente. ¿Lleva mucho tiempo aquí?
– Depende de lo que usted llame mucho. Desde antes de la guerra. Eran los buenos tiempos de Briantspuddle. Ernest Debenham, el magnate de los grandes almacenes, decidió que haría de esto un pueblo granjero modelo. Estas casas las construyó o las restauró él. -Levantó la ceja, coqueta-: ¿Sabe a qué guerra me refiero, joven?
– Usted no estaba todavía en la primera, y mucho menos para recordarla.
– Eso lo dice para halagarme. -Se frotó los guantes uno contra otro y se levantó con una mueca. Kincaid le tendió una mano y ella hizo un gesto para agradecérselo.
– ¿Se acuerda de una mujer llamada May Dent, por casualidad?
Ella puso cara de sorpresa.
– ¿May? Pues claro. Fuimos vecinas durante años. Vivía justo enfrente, ahí. -Kincaid se volvió hacia donde señalaba: la casa estaba retirada de la carretera, al fondo de un camino bordeado de arbustos. Ninguna flor alegraba su severidad en blanco y negro, y las altas ventanas bajo el alero de paja le daban un aspecto misterioso.
Sacó del bolsillo de la chaqueta la placa de identificación y la abrió ante la mirada asombrada de la mujer.
– Soy Duncan Kincaid.
Ella miró la placa y lo miró a él, levantando las cejas expresivamente.
– No parece usted un pez tan gordo.
Kincaid se echó a reír.
– Gracias por el cumplido.
Ella se sonrojó.
– Estoy quedando como una idiota. Nunca he querido ser una de esas señoras pesadas que creen que todos los menores de sesenta deberían ir en pañales. Yo soy Alice Finney, por cierto.
Le tendió la mano a Kincaid y él la tomó, notando la ligereza de sus huesos entre sus dedos.
– Señora Finney, ¿recuerda a los sobrinos de May Dent, que vinieron de la India a vivir con ella?
Ella lo miró consternada.
– Claro que me acuerdo de Jasmine y Theo, tan bien como de mi nombre, pero de eso hará treinta años. ¿Por qué quiere saber de ellos?
– Es que… -dijo él tomando aire mientras pensaba en cómo decirlo.
Alice Finney sacudió la cabeza.
– No, no -indicó las fachadas blancas de las casas-, no es un tema para hablar en medio del pueblo. Mejor que pase usted. Voy a preparar el té, y puede contármelo con comodidad desde el principio.
– Sí, señora Finney -respondió Kincaid, dócil como un escolar, y la siguió.
***
Con el platillo en equilibrio sobre la rodilla, Kincaid levantó la taza de porcelana, tan delicada que tuvo miedo de quebrarla con el aliento. Al otro lado de las ventanas del salón, volvía a lloviznar, mientras iba perdiendo intensidad el color de los ciruelos en flor hacia un pálido tono aguado. Alice Finney se arrodilló delante de la chimenea y encendió un pequeño fuego con carbón. Cuando Kincaid fue a ayudarla, le hizo un gesto disuasivo.
– Lo llevo haciendo sola cincuenta años. Ahora no necesito que me mimen.
Se sentó enfrente de él en un sillón de brocado, con el asiento un poco gastado por el uso. Ante la mirada inquisitiva de Kincaid, ella cogió su taza y continuó:
– Jack y yo llevaríamos cincuenta y cinco años casados esta primavera. Era piloto, murió con más gloria que otros… en el aire en lugar de la trinchera. No creo que fuera mucho consuelo para él. -Le sonrió de repente, traviesa-. No ponga esa cara de funeral, señor Kincaid. Si le soy sincera, hay días que no me acuerdo bien de cómo era, hace tanto tiempo… Y a mi edad recordar es sólo una indulgencia sentimental. Hábleme de Jasmine y Theo Dent.
En el ajado salón cálido y acogedor de la señora Finney, la presentación ensayada por Kincaid se disolvió.
– Jasmine Dent era mi vecina. Y amiga. Era una enferma terminal de cáncer de pulmón, y cuando murió, al principio, supusimos que la enfermedad había avanzado más rápidamente de lo esperado.
Alice Finney escuchó con atención, sin apartar los ojos del rostro de Kincaid ni siquiera para tomar té. Al oír que Jasmine había muerto, apretó los labios en una pequeña mueca.
– Pero luego hemos descubierto que Jasmine pidió a una joven amiga que la ayudara a suicidarse y, en el último minuto, se echó atrás. Mandé que hicieran la autopsia. -Kincaid hizo una pausa, pero Alice no lo interrumpió-. Murió de sobredosis de morfina, y no creo que se la administrara ella misma.
– ¿Por qué?
Él se encogió de hombros.
– Podría darle muchas razones lógicas, pero es más una corazonada que otra cosa, para ser sincero. No lo creo, sencillamente.
– Y eso le ha traído hasta aquí. -Alice se inclinó hacia delante y levantó la tetera de la mesita ovalada para llenar de nuevo las tazas-. Le diré lo que pueda.
Se sentó silenciosamente por un instante, con los ojos fijos en la nada mientras se ordenaba las ideas, luego suspiró.
– Fue un mal asunto desde el principio. May Dent no debía tener niños a su cargo. Carecía de capacidad para amarlos, aunque para ser sincera tengo que decir que tal vez con Theo lo intentó. Era una amargada, una de esas personas que siempre creen que la vida las ha defraudado. Quizás quería a su hermano más de la cuenta, aunque entonces -las comisuras de los labios de Alice hicieron un gesto burlón- no se hablaba sobre esos temas. Cualquiera que sea el motivo, despreciaba a su cuñada, nunca hablaba bien de ella.
– ¿Y Jasmine? -Kincaid se levantó, se acercó a la chimenea y removió el fuego incipiente.
– Jasmine le recordaba a su cuñada. La cuestión es que se llevaron muy mal desde el momento en que se vieron. Y Jasmine… Jasmine era difícil. Yo ya había dejado la enseñanza cuando cerraron la escuela del pueblo, y los niños iban a la escuela privada más cercana, pero seguí teniendo conocidos al tanto de los cotilleos…
– ¿Era usted la maestra del pueblo? -preguntó Kincaid, encantado con la visión de una Alice joven, desempeñando su tarea con el mismo humor suave.
– Tenía dos niños que criar, y no era rica ni perezosa -respondió, vivaz-. Jasmine -prosiguió, como si no se hubiera interrumpido- no gustaba. Tal vez no activamente, pero no encajaba, los demás no estaban cómodos a su lado. -Alice hizo una pausa, ceñuda-. Era una niña guapa, pero de una forma especial, diferente. No sabían cómo tratarla. Yo intenté hacer buenas migas con ella, pensé que necesitaba confiar en alguien, pues en May no podía. Era reservada, misteriosa, impenetrable.
Читать дальше