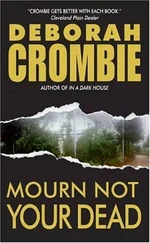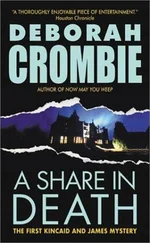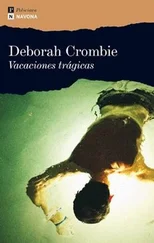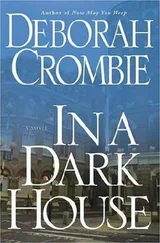La firma de Sir Gerald le pega, pensó Gemma, un garabato sencillo pero sólido.
– ¿Se quedaba hasta tan tarde normalmente, Danny?
– A veces. -Miró la hoja otra vez-. Pero esa noche fue el último. Lo recuerdo porque quería cerrar… Podría decirse que tenía a un pájaro esperando. -Le hizo un guiño a Gemma-. Pero hubo algo -vaciló-. Esa noche… Sir Gerald… En fin, iba medio cocido.
Gemma no pudo evitar un tono de sorpresa en su voz.
– ¿Sir Gerald estaba borracho?
Danny agachó la cabeza, avergonzado.
– No me gusta hablar de esto, señorita. Sir Gerald tiene siempre una palabra amable para todo el mundo. No como otros.
– ¿Ha pasado alguna otra vez?
Danny negó con la cabeza.
– No que yo recuerde. Y he estado aquí más de un año.
Gemma anotó rápidamente la declaración de Danny en su cuaderno, luego lo cerró y lo metió en el bolso.
– Gracias, Danny. Has sido de gran ayuda.
Le pasó la hoja de registro para que firmara. Su sonrisa se había apagado en buena medida.
– ¡Hasta luego! -Gemma se dirigió a la puerta.
Danny la llamó antes de que llegara a abrirla.
– Hay otra cosa, señorita. El yerno, ya sabe, el que la diñó. -Sostenía la carpeta y señalaba una entrada junto a la de Sir Gerald-. Él también estuvo aquí ese día.
Huevos, bacon , salchichas, tomates, champiñones y… ¿riñones? Kincaid apartó un poco los productos dudosos con la punta de su tenedor. Podía soportar los riñones en el pastel de carne, pero riñones para desayunar… eso ya era demasiado. Por lo demás, el Chequers no tenía de qué avergonzarse. Mientras inspeccionaba el desayuno dispuesto sobre el mantel blanco, completado con tetera de porcelana y un jarrón con dragonarias rosas y amarillas, empezó a pensar que debería estar agradecido por la influencia de Sir Gerald Asherton. Rara vez llegaba su alojamiento a estos estándares de calidad cuando tenía un caso fuera de la ciudad.
Como había dormido hasta tarde, los más madrugadores hacía rato que habían terminado sus desayunos, de modo que tenía el comedor para él. Mientras comía miró la húmeda y ventosa mañana a través de las ventanas emplomadas, disfrutando de este poco habitual momento de ocio. Las hojas se movían y arremolinaban empujadas por el viento. Su color dorado y rojizo contrastaba con el fondo de la hierba aún verde del cementerio. Los feligreses empezaron a llegar para el servicio y en poco tiempo los arcenes de los callejones de alrededor de la iglesia se llenaron de coches.
Estaba preguntándose perezosamente por qué una iglesia de un pueblo tan pequeño podía atraer a tanta gente, cuando de repente le asaltó el deseo de verlo por sí mismo. Dio un último mordisco a la tostada con mermelada. Todavía masticaba cuando corrió escaleras arriba. Cogió una corbata de su habitación y se hizo el nudo de camino abajo.
Se sentó discretamente en el último banco justo cuando las campanas empezaron a repicar. Los avisos colgados en el vestíbulo respondieron rápidamente a su pregunta. Ésta era la iglesia del distrito, no sólo la del pueblo. Había vivido demasiado tiempo en la ciudad para no darse cuenta. Era muy probable que fuera la iglesia de los Asherton. Se preguntó quién los conocía y si algunos de los aquí reunidos había venido por curiosidad, esperando ver a la familia.
Sin embargo, ninguno de los Asherton estaba presente, y mientras el servicio se desarrollaba en tranquilo orden, su mente se trasladó a las revelaciones de la tarde anterior.
* * *
Le había costado unos cuantos minutos calmarla y obtener su nombre -Sharon Doyle- e incluso entonces, ella había cogido su identificación y la había examinado con la intensidad de los casi analfabetos.
– He venido a por mis cosas -dijo, empujando la tarjeta hacia él como si le quemara en los dedos-. Tengo derecho a cogerlas. No me importa lo que digan.
Kincaid retrocedió hasta llegar al sofá, luego se sentó en el borde.
– ¿Quién le ha dicho que no puede? -le preguntó con naturalidad.
Sharon Doyle cruzó los brazos empujando sus pechos hacia arriba, contra el fino tejido del suéter.
– Ella.
– ¿Ella? -repitió Kincaid, resignado a participar en un juego de paciencia.
– Ya sabe. Ella. Su mujer, Julia -dijo, imitando un acento bastante más preciso que el suyo propio. La hostilidad parecía estar venciendo el miedo, pero aunque se acercó un poco a él, seguía con los pies separados y plantados firmemente en el suelo.
– Tiene una llave -dijo Kincaid, más bien como una afirmación que como una pregunta.
– Con me la dio.
Kincaid miró la cara ligeramente redondeada, joven bajo la capa de maquillaje y las bravuconadas. Dijo, con tacto:
– ¿Cómo ha sabido que Connor ha muerto?
Lo miró fijamente, con los labios apretados. Al cabo de un momento las manos le cayeron a los lados y su cuerpo flaqueó como una muñeca de trapo que hubiera perdido el relleno.
– En el pub -respondió tan quedo, que prácticamente leyó sus labios en lugar de oír sus palabras.
– Será mejor que se siente.
Se dejó caer en la silla de enfrente de Kincaid, como si no fuera consciente de su propio cuerpo. Explicó:
– Ayer por la noche. Había ido al George. No me había llamado cuando dijo que lo haría, así que pensé: «No me voy a quedar sentada en casa sola». Un tipo me invitó a una copa, ligó conmigo. Con lo tenía merecido. -Su voz vaciló y tragó saliva, luego se humedeció los labios con la punta rosada de la lengua-. Los clientes asiduos estaban hablando del tema. Primero pensé que me estaban tomando el pelo. -Calló y apartó la mirada de él.
– Pero la convencieron.
Sharon asintió.
– Un chico del pueblo entró. Es agente de policía. Dijo: «Pregúntale a Jimmy. Él te lo dirá.»
– ¿Lo hizo? -Kincaid la empujó a hablar tras un momento de silencio, preguntándose lo que podría hacer para aflojarle la lengua. Estaba acurrucada en la silla, otra vez con los brazos cruzados. Mientras la estudiaba creyó ver un leve matiz azulado alrededor de los labios. Recordó haber visto un carrito de bebidas cerca de la estufa de madera, cuando estaba examinando la habitación. Se levantó y fue hacia él. Eligió dos copas de jerez entre las que había en la balda superior. Sirvió una cantidad generosa de jerez de una botella que encontró en el nivel inferior.
Mirando con más detenimiento vio que la estufa estaba preparada, de modo que la encendió con una cerilla de una caja que había en la chimenea de azulejos y esperó a que las llamas empezaran a parpadear con intensidad.
– Esto le quitará el frío -le dijo a Sharon cuando regresó, y le ofreció la bebida. Ella lo miró sin ánimo y alargó la mano. Dio un ligero golpe a la copa cuando la quiso coger y derramó el líquido color oro pálido por encima del borde. Kincaid le puso los dedos alrededor del pie de la copa, y los notó helados-. Está usted congelada -le dijo, reprendiéndola-. Tenga. Póngase mi chaqueta. -Se sacó su americana de tweed y se la puso sobre los hombros. Luego dio vueltas por la habitación hasta que encontró el termostato de la calefacción central. Decidió que el estilo mediterráneo de cristal y baldosas proporcionaba un ambiente agradable, pero que no iba muy bien con el clima inglés.
– Buena chica. -Se sentó y levantó su propia copa. Ella ya había bebido parte de su jerez y Kincaid creyó ver cierto rubor en sus mejillas-. Eso está mejor -añadió, sorbiendo su jerez. Luego dijo-: Lo debe de haber pasado muy mal desde ayer noche. ¿Le preguntó al agente de policía sobre Connor?
Ella volvió a tomar un trago y se secó los labios con la mano.
Читать дальше