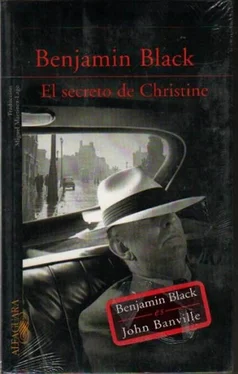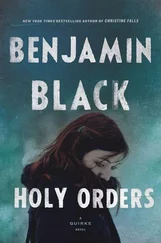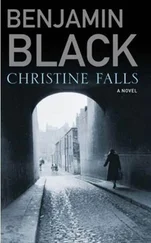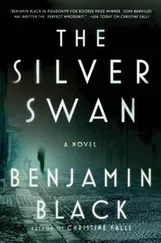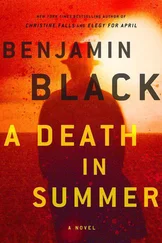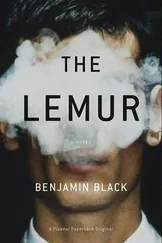– ¡Trevor! ¡Ya me había parecido que eras tú…!
Phoebe tenía la cara hinchada, y una mancha de rímel se le había corrido, como a un Pierrot, bajo uno de los ojos.
– ¡Ay, tío! -dijo con un gemido ahogado-. ¡Qué desdichada soy!
Quirke apagó la colilla en el cenicero de la mesa.
– Tranquilízate, por lo que más quieras -musitó; aún tenía dolor de cabeza.
Phoebe lo miró malhumorada entre las lágrimas.
– ¡No me digas que me tranquilice! ¡Ya estoy harta! -cerró el bolso con ruido y se puso en pie, mirando vagamente a derecha e izquierda, como si hubiera olvidado dónde estaba. Quirke, sin moverse aún del sillón, le dijo que se sentara, por el amor de Dios, pero ella no le hizo caso. En las mesas cercanas, la gente la miraba con atención-. Yo me largo -dijo, y echó a caminar hacia la puerta.
Quirke pagó la cuenta y la alcanzó en la escalera del hotel. Se estaba secando los ojos con el pañuelo.
– Estás hecha un desastre -le dijo-. Entra a arreglarte la cara.
Con súbita docilidad, ella volvió al hotel. Mientras la esperaba, se colocó en la zona de la balaustrada, junto a las puertas acristaladas, y prendió otro cigarrillo. La luz del día casi había desaparecido, los árboles de Stephen's Green proyectaban sus sombras escuálidas por la calle; no faltaba ya mucho para el otoño. Admiraba la luz del crepúsculo en las fachadas de ladrillo de los edificios que daban a Hume Street cuando apareció Phoebe, que se plantó a su lado y lo tomó del brazo.
– Llévame a algún sitio -dijo-. Llévame a un tugurio -le apretó el brazo contra su costado y emitió una risa grave-. Tengo ganas de portarme como una chica mala, mala de verdad.
Echaron a caminar por el Green, hacia Grafton Street. La gente paseaba disfrutando del final de un día espléndido, que tan mal comienzo había tenido. Phoebe andaba muy pegada a él, con el brazo todavía agarrado del suyo; él percibía la calidez de su cadera, su firmeza y, dentro, la suave y precisa articulación. Pensó entonces en Christine Falls, cérea y exánime sobre la camilla.
– ¿Qué tal van los estudios? -le preguntó.
– Creo que me voy a cambiar -dijo ella-. La Historia es un aburrimiento.
– No me digas. ¿Y qué piensas hacer?
– Pues a lo mejor hago Medicina, y así me sumo a la tradición de la familia -Quirke no hizo ningún comentario. Ella volvió a apretarle el brazo-. La verdad es que me pienso marchar, te lo digo en serio. Si no me dejan vivir mi vida, me largo.
Quirke la miró de reojo y se rió.
– ¿Y cómo te las vas a ingeniar? -dijo-. Dudo mucho que tu padre financie la vida de libertad bohemia que tan decidida estás a probar.
– Me buscaré un trabajo. Eso es lo que hacen en Estados Unidos. Tenía una amiga con la que me escribía cartas que estudiaba y trabajaba para pagarse los estudios. Eso fue lo que me escribió: trabajo y me pago los estudios. Imagínate.
Doblaron por Grafton Street y llegaron a McGonagle. Quirke abrió la gran puerta, con sus paneles de cristal esmerilado, verdes y rojos, y una vaharada de cerveza y humo de tabaco les saludó a la vez que el ruido del local. A pesar de que era temprano, el sitio ya estaba lleno del todo.
– Vaya -dijo Phoebe-. ¿Y a ti esto te parece un tugurio?
Siguió a Quirke, que se abrió paso hacia la barra. Encontraron dos taburetes altos sin ocupar junto a una columna cuadrada, de madera, en la que había un pequeño espejo. Phoebe se levantó la falda para tomar asiento a la vez que le sonreía. Sí, se dijo Quirke, definitivamente tenía la sonrisa de Delia. Cuando ya estaban sentados, descubrió que se veía reflejado en el espejo, tras el hombro de ella, y le pidió que le cambiara de taburete. Siempre le había inquietado mirarse a los ojos en un espejo.
– ¿Qué quieres tomar? -le preguntó, alzando una mano para llamar al camarero.
– ¿Qué puedo tomar?
– Zarzaparrilla.
– Ginebra. Quiero una ginebra.
Él enarcó las cejas.
– Vaya, no me digas…
El camarero era relativamente viejo, de semblante sacerdotal.
– Para mí lo de siempre, Davy -dijo Quirke-, y una tónica con ginebra para la señora. Con más tónica que ginebra -McGonagle había sido uno de los lugares donde abrevaba a menudo en los viejos tiempos, cuando bebía realmente en serio.
Davy asintió, inspiró por la nariz con fuerza y se fue arrastrando los pies. Phoebe miraba alrededor del local, repleto de humo. Una mujer corpulenta, rubicunda, vestida de púrpura, con un vaso de cerveza tostada en una mano llena de anillos, le guiñó un ojo y le sonrió, mostrándole una hilera de dientes manchados de tabaco y con huecos entre unos y otros; el hombre que estaba con ella era flaco como un galgo, con el cabello incoloro, lacio, aplastado.
– ¿Son conocidos? -preguntó Phoebe de ladillo. McGonagle era un local famoso entre los poetas aspirantes y sus musas.
– Aquí todo el mundo es conocido -dijo él-. O cree que lo es.
Davy, el camarero, les llevó las copas. Era extraño, reflexionó Quirke, que nunca se hubiera acostumbrado a que le gustase de veras el sabor del whisky, ni de ninguna bebida alcohólica, ni siquiera en los tiempos más salvajes, después de que muriese Delia, y que la agria quemazón de la bebida siempre le hubiera repugnado un tanto, a pesar de lo cual había sido capaz de meterse alcohol a espuertas en el cuerpo. No era bebedor por naturaleza. Creía que había bebedores por naturaleza, pero él no era de ésos. Y eso fue lo que lo mantuvo a salvo de la destrucción, suponía, durante los largos y lacrimosos años de duelo por la pérdida de su esposa.
Alzó el vaso y lo inclinó hacia la muchacha.
– Por las libertades -dijo.
Ella estaba mirando su copa, los cubos de hielo en medio de las burbujas.
– Tú tienes verdadera debilidad por mamá, ¿verdad? -le dijo. Mamá. La palabra hizo que se le parase un instante el corazón. Un hombre de gran estatura, con la frente despejada, recta, pasó de largo, apretándose de costado entre el gentío. Quirke lo reconoció, lo había visto en el hotel: el tal Trevor al que el vejete del monóculo fue a saludar. Qué pequeño es el mundo, se dijo. Demasiado pequeño-. Hace años te gustaba -dijo Phoebe-. Y aún te gusta. Lo sé todo.
– A mí me gustaba su hermana y me casé con su hermana.
– Pero sólo de rebote. Papá se quedó con la que tú querías, por eso te casaste tú con la tía Delia.
– Estás hablando de los difuntos.
– Lo sé. Soy terrible, ¿verdad? Pero ésa es la verdad a pesar de todo. ¿La echas de menos?
– ¿A quién? -ella le dio entonces un golpe en el hueso de la muñeca, con los nudillos, y la pluma de su sombrerito osciló de tal modo que la punta le rozó a él la frente-. Han pasado veinte años -dijo él, e hizo una pausa-. Sí, la sigo echando de menos.
Sarah tomó asiento en el taburete de terciopelo, frente al tocador, y se inspeccionó en el espejo. Se había puesto un vestido de seda color escarlata, pero estaba preguntándose si no habría sido un error. La observarían con todo detenimiento, siempre hacían lo mismo, fingiendo no prestarle atención, en busca de algo que les mereciera su desaprobación, algún signo de diferencia, alguna manera de afirmar que ella no era uno de ellos. Había vivido entre ellos desde… ¿quince años antes? Pero ellos jamás la habían aceptado tal cual era, y nunca lo harían, en especial las mujeres. Le sonreían, la adulaban, le ofrecían chismes inofensivos, como si fuese un animal expuesto en el zoo. Cuando ella tomaba la palabra, la escuchaban con una atención exagerada, asintiendo y sonriendo para darle ánimos, como harían con una niña, o con una retrasada. Ella oía el temblor de su propia voz, la tensión que le costaba el esfuerzo por tratar de resultar normal, las frases que salían de sus labios y que caían sin ninguna eficacia a los pies de las demás. Y fruncían el ceño, fingiendo un cortés aturdimiento, cuando ella incurría en el error de emplear un americanismo. Qué curioso, decían, que nunca se te haya quitado del todo el acento, a lo cual añadían: nunca, con todos los años que han pasado, es de ver, como si la hubieran traído de vuelta a la isla los primeros bucaneros transatlánticos, como el tabaco, o el pavo. Suspiró. Sí: el vestido era un error, pero no le quedaban energías, concluyó, para ir a cambiarse.
Читать дальше