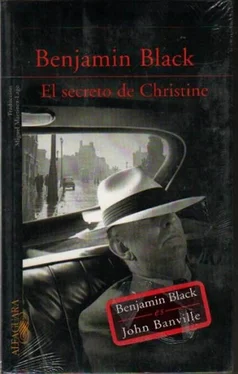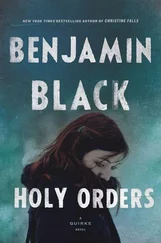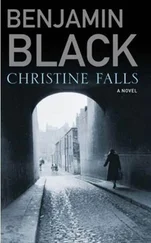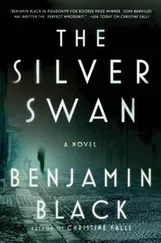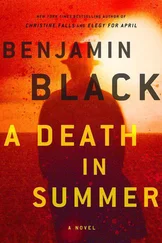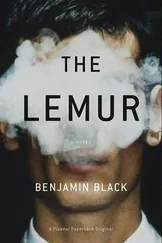– ¿Del caso?
Mal se encogió de hombros con impaciencia:
– ¿Qué es lo que tanto te interesa?
– Bueno, para empezar ya no está. Su cadáver estaba…
– Yo de eso no sé nada. Mira, Quirke, tengo una tarde muy ocupada. ¿Te importa si…?
Hizo ademán de marcharse, pero Quirke lo había sujetado por el brazo.
– Yo soy el responsable del departamento, Mal. No se te ocurra entrometerte, ¿entendido?
Lo soltó y Mal se dio la vuelta sin alterar el semblante. Se alejó. Quirke lo vio apretar el paso, llevándose a los estudiantes tras su estela como si fuesen las crías de un ganso. Quirke se volvió deprisa y bajó por la escalinata absurdamente grandiosa para llegar a su despacho en el sótano, donde tuvo conciencia de la mirada especulativa con que lo recibió Sinclair, sentándose entonces ante su mesa para abrir de nuevo el expediente de Christine Falls. Al hacerlo sonó el teléfono, acomodado como un sapo al alcance de su mano, y se sobresaltó con el timbrazo imperioso, cosa que nunca dejaba de sucederle. Cuando oyó la voz que le llegaba por el hilo se suavizaron sus rasgos faciales. Escuchó un momento.
– ¿A las cinco y media? -dijo, y colgó.
El aire verduzco de la tarde era de una suave calidez. Se encontraba en una acera ancha, bajo los árboles, terminando de fumarse un cigarrillo y mirando al otro lado de la calle, hacia la chica que esperaba en las escaleras de entrada del Hotel Shelbourne. Llevaba un vestido de verano, blanco, con lunares rojos, y un sombrerito garboso y adornado con una pluma. Había vuelto la cara a la derecha, escrutando la esquina de Kildare Street. Una racha de brisa hizo ondear el dobladillo del vestido. A él le gustó su manera de esperar, alerta, dueña de sí misma, la cabeza y los hombros echados para atrás, los pies calzados con unos zapatos finos, colocados el uno junto al otro, las manos en la cintura, sujetando el bolso y los guantes. Le recordó mucho a Delia. Pasó un carromato verde oliva del que tiraba un Clydesdale de color achocolatado. Quirke alzó la cabeza y aspiró los olores de finales del verano: el polvo, el caballo, el follaje, el humo de los motores diésel y, tal vez, también, echándole imaginación, un atisbo del perfume que llevara la muchacha.
Cruzó la calle esquivando un autobús de dos pisos, verde, que le avisó con un sonoro bocinazo. La muchacha volvió la cabeza y lo observó acercarse sin cambiar de expresión, caminando sobre las manchas de sol y sombra que moteaban la calle, la gabardina al brazo y una mano rígidamente introducida en el bolsillo de su chaqueta cruzada, con el sombrero castaño peligrosamente inclinado. Se fijó en su gesto de concentración, el modo en que parecía tener dificultades para caminar con unos pies tan pequeños. Bajó las escaleras para recibirlo.
– ¿Tienes por costumbre espiar así a las chicas? -le dijo.
Quirke se detuvo ante ella, con un pie en el bordillo de la acera.
– ¿Así? -preguntó.
– Como si fueras un gánster que piensa en robar un banco.
– Eso depende de la chica. ¿Tú tienes algo que valga la pena robar?
– Eso depende de lo que tú estés buscando.
Callaron un momento, mirándose el uno al otro, y la chica sonrió.
– Hola, tío -le dijo.
– Hola, Phoebe. ¿Qué es lo que pasa?
Ella se encogió de hombros con una mueca.
– ¿Pasar? Más bien será qué es lo que no pasa, digo yo…
Se sentaron en el vestíbulo del hotel, en sendos sillones sobredorados, y tomaron té y un plato de pequeños sándwiches y unos pastelillos que servían en un puesto de repostería en estantes sucesivos. El salón, de altos y adornados techos, estaba especialmente ruidoso. El gentío caballuno de los viernes por la noche había llegado de las zonas rurales, lugareños vestidos de tweed, con sus zapatos recios y sensatos y sus voces resonantes como rebuznos; a Quirke le crispaba los nervios, y al removerse le parecía que los brazos curvos del sillón sobredorado lo atenazasen con más fuerza. Era evidente que a Phoebe le gustaba el lugar, que disfrutaba con la oportunidad de jugar a ser una damisela con gran desenvoltura, la hija del señor Griffin, médico especialista, recién llegada de Rathgar. Quirke la miraba por encima del borde de la taza de té, disfrutando de su disfrute. Se había quitado el sombrero y lo había dejado junto al plato, de modo que parecía un adorno de la mesa, con la pluma lánguidamente caída. Tenía el cabello tan negro que con las ondulaciones se le veía un brillo azulado en cada uno de los huecos. Tenía los vivaces ojos azules de su madre. Le pareció que se había puesto demasiado maquillaje -y el rouge era demasiado chillón para una chica de su edad-, pero no hizo el menor comentario. Desde una esquina alejada de la sala, un individuo ya mayor, de porte militar, con una calva abrillantada y un monóculo, parecía mirarle con los ojos quietos de quien se siente ofendido. Phoebe se introdujo un éclair en miniatura en la boca y lo masticó, abriendo los ojos, riendo para sus adentros.
– ¿Y tu novio? -dijo Quirke.
Ella se encogió de hombros y tragó con esfuerzo.
– Está muy bien.
– ¿Sigue estudiando Derecho?
– Ingresa en el colegio de abogados el año que viene.
– Cómo no. Bueno, pues eso es sensacional.
Ella le arrojó una miga de pastel, y a él le pareció notar un destello ultrajado en el monóculo, como si les llegase volando a través de la sala.
– No seas sarcàstico -dijo ella-. Eres demasiado sarcàstico -se le oscureció el semblante y miró a su taza-. Quieren que renuncie a él. Por eso te llamé por teléfono.
Él asintió con una mirada impertérrita.
– ¿A quiénes te refieres?
Ella ladeó la cabeza, y las ondas de su permanente rebotaron.
– Ah, pues a todos ellos. A mi padre, claro. E incluso a mi abuelo.
– ¿Y tu madre qué dice?
– ¿Mi madre? -dijo con un bufido de desdén. Frunció los labios y adoptó una voz de reprobación-. Vamos a ver, Phoebe; tú tienes que pensar en la familia, en la reputación de tu padre. ¡Hipócritas! -lo fulminó con la mirada y de pronto se echó a reír, cubriéndose la boca con una mano-. ¡Qué cara se te ha puesto! -exclamó-. Ya veo que no piensas consentir que se diga una sola palabra contra ella, ¿verdad?
Él no contestó a eso.
– ¿Qué es lo que quieres que haga yo? -dijo por el contrario.
– Que hables con ellos -contestó, y se adelantó rápidamente sobre la mesita, con las manos juntas sobre el pecho-. Que hables con mi padre, o al menos con mi abuelo. Tú eres su preferido, y papá hará todo lo que el abuelo le diga.
Quirke sacó la pitillera y el encendedor. Phoebe le vio dar golpecitos al cigarrillo contra la uña del pulgar. Él la vio calcular si osaría o no pedirle uno. Exhaló la bocanada de humo hacia el techo y se retiró una pizca de tabaco del labio inferior.
– Espero que no tengas la seria intención de casarte con Bertie Wooster -dijo.
– Si te refieres a Conor Carrington, te aseguro que aún no me lo ha propuesto. De momento.
– ¿Qué edad tienes?
– Veinte.
– No, todavía no.
– Me falta poco.
Él se recostó en el sillón, estudiándola.
– No estarás pensando en escaparte de tu casa, ¿verdad?
– Estoy estudiando la posibilidad de marcharme. No soy una niña, eso está claro. Estamos en los años cincuenta, no en plena Edad Media. De todos modos, si no puedo casarme con Conor Carrington, me escaparé contigo.
Él siguió recostado y rió. El sillón emitió un crujido de protesta.
– No, muchas gracias.
– No sería incestuoso. A fin de cuentas, sólo eres mi tío político, nada más.
Algo sucedió entonces en la cara de la muchacha, que se mordió el labio, bajó la mirada y comenzó a rebuscar en su bolso. Consternado, él vio caer una lágrima en el dorso de la mano de la muchacha. Miró de reojo hacia el hombre del monóculo, que se había puesto en pie y ya avanzaba entre las mesas con aire de seria determinación. Phoebe encontró el pañuelo que había estado buscando y se sonó ruidosamente. El monóculo ya estaba casi sobre ellos y Quirke se aprestó para una confrontación sin saber qué había podido hacer para provocarla, pero el individuo pasó de largo, desplegando una sonrisa equina y tendiendo la mano hacia alguien que estaba detrás de Quirke, a la vez que decía:
Читать дальше