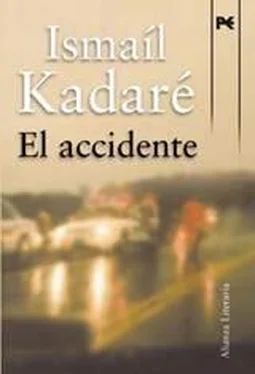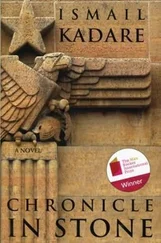Desde la terraza cubierta del piso dieciséis la vista era, como en cualquier época del año, espléndida. A esa altura, las predicciones de la prensa resultaban aún más creíbles.
Las últimas cuatro plantas de la Sky Tower, incluida la cafetería donde él se había instalado, mantenían un contencioso con el Estado. Abajo, al pie del rascacielos, el solar excavado y los cimientos de otro rascacielos eran objeto de otro pleito entre los propietarios, el Ayuntamiento y la Embajada suiza, cuyo perímetro había sido invadido. Más allá, una estatua continuaba alimentando disputas debidas a otras razones, relativas en este caso a los símbolos históricos, incluso indirectamente al choque de civilizaciones, involucrando el derrumbamiento mismo de las Torres Gemelas de Nueva York.
Besfort Y. contuvo a duras penas un suspiro. Sólo entonces reparó en el hecho de que en la mesa vecina se hablaba alternativamente en albanés y en alemán.
Albania es demoledora, le había dicho un amigo emigrado a Bélgica en 1990. Te desespera, había añadido a continuación, te saca de quicio y sin embargo no puedes despegarte de ella.
Ambos eran de la misma opinión. Cuanto más se la cubría de improperios, más firmemente te ataba. Es como enamorarse de una puta, había dicho el otro.
Rovena se encontraba de nuevo en Grac. Había conseguido prorrogar su beca por tercera vez. Por ti, le había dicho por teléfono.
Con el rabillo del ojo observó la mesa vecina. Era posible que uno de los extranjeros fuera el «bidiplomático». La forma de su mentón le proporcionó la seguridad de que no se había vuelto a acostar con Rovena, pero los rizos pelirrojos de las sienes le decían lo contrario. Pequeña mía, se dijo, cómo podía soportar todo aquello.
Una oleada de nostalgia lo invadió apaciblemente. Debía escribirle de una vez por todas la carta que le había prometido en su último encuentro.
Un alboroto en la mesa vecina, acompañado de un movimiento hacia la cristalera, le indujo a volver la cabeza en la misma dirección. En el Gran Bulevar, el tráfico de vehículos estaba detenido en ambos sentidos. Alguien señalaba con la mano a la multitud que inundaba la plaza de la Madre Teresa.
Otra vez manifestación, comentó el camarero que estaba retirando el cenicero. Reclaman la restitución de las tierras.
Las blancas pancartas se alzaban visibles sobre la muchedumbre, pero aún no se podían descifrar sus inscripciones. Ante la sede de la Presidencia del gobierno, una segunda hilera de policías con casco se desplegaba apresuradamente.
Besfort pidió un segundo café.
De cualquier modo no debía retrasarse más con la carta, pensó. Una carta acompañada de dos o tres llamadas de teléfono podía aliviarle de la mitad de la carga. El nombre de Liza, mencionado tan a menudo en Viena, era un gancho adecuado para retomar el hilo roto de la conversación.
No son los antiguos propietarios, dijo el camarero al tiempo que depositaba la taza de café. Son los came expulsados de Grecia, que están irritados con el gobierno.
¿Con qué gobierno?, preguntó Besfort. ¿El griego o el albanés?
El camarero se encogió de hombros.
Probablemente con los dos. Cada vez que hay un acuerdo bilateral, salen a la calle.
La manifestación se encontraba aún demasiado lejos para que las pancartas resultaran legibles.
Liza era más que un simple anzuelo, pensó. Era tal vez la clave para dilucidar lo que estaba sucediendo. No por casualidad, en Viena, tras un prolongado olvido, la habían vuelto a recordar los dos a un tiempo.
Dos años atrás, después de la famosa pelea, había descubierto de pronto esa sensación incomparable, insólita, de hacer el amor con la mujer reencontrada. Aquello procedía sin lugar a dudas de alguna otra parte. Una combinación de los inicios del amor que acto seguido llegaban a su fin, para transformarse de nuevo en primicia. Era ella sin serlo en absoluto. Tan suya como no. Extraña aunque conocida en todos sus detalles. De aquí y del otro lado. De una felicidad falaz, tan huidiza como si compartiera la cama con un arco iris.
Desde el último encuentro, sus pensamientos no dejaban de detenerse en todo lo que se relacionara de alguna manera con esa sensación. El sueño de resurrección, a buen seguro, tenía que ver con ello. De igual modo que los temas del reconocimiento, que, ya en la facultad, durante sus años de estudiante, se le antojaban simple folclore. Ahora se sorprendía ante su dimensión misteriosa. El novio que, en el lecho nupcial, gracias a una marca, reconocía en la novia a su hermana. O la inversa, la recién casada a su hermano. El padre retornado de una larga emigración que tomaba a su hijo por un rival, o al rival por su hijo, y así sucesivamente: todas ellas historias de incesto presentadas como incumplidas pero que con toda probabilidad se habían consumado en realidad. La bruma envolvía la ruptura de los tabúes, turbias ansias en el seno de la misma sangre que, por vergüenza y horror, se daban luego por leyendas.
Tú ya no eres mi dueño. Ha llegado el fin de tu tiranía. De tu terror. Basta.
Besfort volvió la cabeza hacia la cristalera como si la voz de Rovena al teléfono, aquella voz quebrada por el llanto, dos años atrás, le hubiera llegado ahora del exterior.
La multitud de manifestantes se había acercado a la sede de la Presidencia del gobierno y los gritos llegaban ya hasta él con nitidez.
No son los antiguos propietarios ni los came , dijo el camarero, que también se había acercado.
Sobre las pancartas predominaba el color malva.
Me parece que son los «diferentes», dijo una voz en la mesa vecina. Así es como llaman ahora a los gays y a las lesbianas.
Al teléfono, Rovena había estado irreconocible. Perplejo, él no supo qué decirle. A su intervención: Tranquilízate un poco, escúchame, ella le había replicado: No me tranquilizo, no te escucho. Al fin, exasperado, había terminado colgándole el teléfono. Pero ella le volvió a llamar de inmediato. No me cuelgues el teléfono como tienes por costumbre. Tú ya no eres… ¡Basta!, le había gritado él. Tú no estás bien de la cabeza. ¿Ah, sí?, había dicho ella. ¿Eso es lo que te parece? Pues ahora prepárate a escuchar algo verdaderamente penoso.
Tú ya no eres para mí el que fuiste. Quiero a otro.
Entre la resignación y la sordera, ésas eran las palabras que él esperaba. Extrañamente, del otro lado del hilo fueron otras las que se dejaron oír.
Tú has destruido mi sexualidad.
¿Qué?, respondió él.
La idea de que no estaba bien psíquicamente se le impuso de pronto sobre todo lo demás. Los reproches, los insultos, incluso las posibles traiciones le parecieron entonces vanas, inconsistentes. Intentó abordarla en términos amables: Rovena, corazón, cálmate, por lo que se ve, sin lugar a dudas, es culpa mía, sólo mía, ¿me oyes? No, no te escucho, ni siquiera siento deseos de escucharte. Y no te creas que eres tan terrible como pareces.
Por supuesto que no lo soy, ni tampoco quiero parecerlo. Conque sí, ¿eh? ¿Es que piensas realmente lo contrario? ¿Tú crees que yo envidio a los indios americanos que se pintarrajeaban el rostro con hollín para dar miedo? Extrañamente, ella se echó a reír, a él incluso le pareció escuchar la palabra «cariño», ahogada entre las risas, como sucedía siempre que le gustaba alguna de sus ocurrencias. Pero la tregua fue brevísima. Al instante, su voz se tornó de nuevo tensa, y él pensó: Dios mío, realmente no rige como es debido.
Al día siguiente, al teléfono, le había dado la impresión de estar más serena, aunque cansada. Había estado en el médico… Él intentó con cautela enterarse de algo. Me he peleado con mi amante, fue su explicación. Y el médico le había recetado un calmante. Por supuesto que le había dado además algunos consejos. El principal: eludir todo contacto con la fuente de su tormento. Dicho de otro modo, con él. Siguió un largo silencio. ¿Vas a volver a salirme con la vieja pregunta de si hay algún otro entre nosotros dos? No, respondió él. Eso es lo que dices, pero no es eso lo que estás pensando. Porque sigues sin comprender que yo no soy tu prisionera. Él dejó que se desahogara. Según ella, él había sido su secuestrador, cerrando una tras otra todas las ventanas que se abrían ante ella con el fin de no dejarle una sola brizna de libertad. Para tenerla exclusivamente para él, como cualquier tirano. A tal extremo que se había visto obligada a ir al psiquiatra. La había mutilado, había desbaratado su sexualidad.
Читать дальше