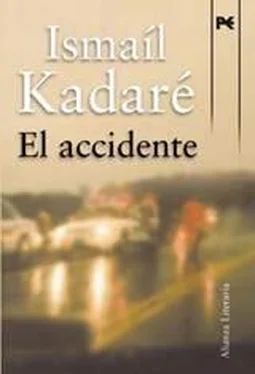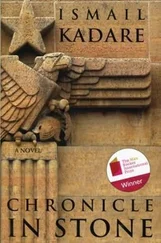El sabía que las palabras «Pero qué es lo que te pasa» eran las menos aconsejables en tal situación; sin embargo, llegó el momento en que las pronunció.
Ella esbozó una sonrisa sardónica. Sería más apropiado que se hiciera a sí mismo esa pregunta. Le había dicho que ya nada era como antes, y ella tenía derecho a saber qué quería decir con ello. Lo había estado esperando durante toda una noche.
El se mordió el labio inferior. Rovena no le quitaba ojo.
Tienes razón, dijo él. Pero créeme si te digo que no me resulta fácil decirlo.
Durante un breve instante todo quedó nuevamente congelado.
Entonces no lo digas, era el grito de ella. Pero su boca no la obedeció y articuló lo contrario: ¿Hay alguien más en tu vida?
¡Oh, Dios mío!, pensó de inmediato. ¿A qué venían aquellas palabras como extraídas de una antigua morgue? Manoseadas desde hacía tiempo. No por ella, por él.
También él las recordó. Incluso con la misma nitidez que los carteles de las elecciones municipales, la cabina telefónica desvencijada junto al edificio de Correos, la lluvia sucia y el silencio de ella.
Tras las palabras de él: Dime ¿qué te pasa?, ella había permanecido en silencio. Y entonces él le casi gritó: ¿No habrá alguien más entre nosotros dos?
Estaban utilizando las mismas palabras, como si no tuvieran derecho a otras, pensó él mientras ella, para sus adentros, continuaba implorando: No, no me respondas nada.
Dos años atrás, desde aquella cabina desvencijada de Tirana, él le había dicho: Quiero saberlo.
¡Era la misma situación, Dios mío! Sólo que él, al contrario que ella, había osado acercarse al precipicio.
No, ella no quería saberlo.
¿Cómo había podido soportar entonces su silencio?
Ahora tenía la oportunidad de tomarse la revancha.
El silencio ya se había consumido. No quedaba más que el golpe final, el que ella le había asestado tras el silencio de entonces: Será mejor que no me preguntes.
¿Que si hay alguien más en mi vida?, dijo él. Pues bien, te responderé: No.
Ella tuvo la sensación de que el brusco relajamiento de la tensión le cerraba los ojos. Sintió deseos de apoyar la cabeza sobre su hombro. Sus palabras le llegaban ahora como a través de una neblina apacible. No se trataba de otra mujer. Se trataba de otra cosa. Ella lo tradujo al alemán como para captar mejor el sentido: es ist anders.
Que sea lo que quiera, pensó. Basta con que no sea eso.
Es muy complicado, continuaba él.
¿Ya no me quieres como antes? ¿Te sientes alejado de mí?
No es sólo cosa mía. No, era algo que les concernía a los dos. Estaba relacionado con la libertad, de cuya falta ella se quejaba tan a menudo… El había decidido decírselo esta vez, pero ahora sentía que no era capaz. Aún le hacía falta algo. De hecho, le hacían falta muchas cosas. La próxima vez probablemente lo lograría. En caso contrario, probaría a hacerlo por escrito.
Tal vez no sea verdad. Quizás sólo te lo parece… Lo mismo que me ha parecido a mí…
¿Qué es lo que te ha parecido a ti?
Pues verás, que las cosas ya no son como antes. Mejor dicho, que algo ya no es como era y entonces a ti te parece que ya nada es como antes.
No es eso, respondió él.
Le pareció que su voz se multiplicaba como bajo la cúpula de una iglesia.
Por un instante ella creyó captar el sentido de sus palabras, pero casi enseguida volvió a evaporarse. ¿Sería posible que él, de igual modo que ella, se hubiera sentido encadenado por su relación y hubiera deseado romperla? ¿Que al mismo tiempo que ella aullaba contra él: ¡Tirano, esclavista!, roía también él en silencio las cadenas que lo mantenían prisionero?
Sentía que, como siempre, llegaba con retraso.
El cansancio se le vino encima. También a él le dolía la cabeza. En las calles, las entradas de los hoteles y de los comercios, con sus rótulos ya iluminados, emitían una amenaza diamantina.
En lugar de su almuerzo con Stalin, él evocó la primera carta de ella. La temperatura había descendido por debajo de cero y Tirana, congelada por el invierno, parecía haber recobrado por fin la seriedad. Estos eran los términos en que le escribía. En cuanto a su bajo vientre, ya que le pedía noticias sobre él, se diría poseído de una impaciencia próxima a la catástrofe.
Rememoró pasajes enteros de la carta en la que ella le hablaba de la espera, de un café que había tomado en casa de la gitana, de ciertas palabras de ésta que no podía ponerle por escrito, y de nuevo de las temperaturas por debajo de cero en las que tenía lugar todo esto.
Recordaron el contenido de la carta prácticamente entera, acompañándolo de contadas sonrisas semejantes a rayos de un sol de invierno. En su respuesta desde Bruselas, él le había escrito que era sin duda la carta más hermosa que había recibido aquella temporada en Europa del norte desde la parte más alejada del continente, los Balcanes occidentales, devorados de impaciencia por entrar en Europa.
La primera vez que se encontraron después de eso, él ardía en deseos de escuchar las palabras de la gitana. Transmitían, según él, una voluptuosidad diferente, procedente de un periodo oscuro, aunque largo, tremendamente prolongado.
Ella sentía deseos de llorar. No era buena señal que se recordaran las cartas de amor.
Él quiso escuchar esas palabras de la vieja en la cama, justo antes de hacer el amor. Ella se las repitió en voz baja, como se susurra una plegaria. A su pregunta de si, mientras le hablaba, la gitana le había pedido que le mostrara su sexo, ella le respondió que no hubo necesidad, ella se lo había descubierto por sí misma, no sabía muy bien por qué, de forma maquinal, como la primera vez… Oh, no, no tenía trazas de ser lesbiana. O más exactamente, en aquella exhalación suya de deseo el lesbianismo estaba probablemente fundido con todo lo demás… Pero bueno, tú eres un verdadero brujo…
Después de comer, los dos sintieron la necesidad de dormir una siesta. Cuando volvieron a salir, estaba cayendo el crepúsculo. Las coronas reales sobre la entrada de los hoteles que, según él, en la mayor parte de los países habían sido destrozadas por el terror, aunque fatigadas, continuaban en su sitio.
Se encontraron de nuevo al pie de la catedral de San Esteban, al final del paseo. Por efecto de la luz del ocaso, sus vitrales, como si se probaran distintas máscaras, cambiaban de reflejos, resucitando a veces y extinguiéndose otras.
Inclinado sobre su hombro, él le murmuraba palabras de amor. Ella casi no daba crédito a sus oídos. Hacía tiempo que tales expresiones se habían vuelto escasas, primero por parte de él, más tarde también por la suya.
Volvían a dejarse oír como una música olvidada, aunque irradiando cierto regusto de inverosimilitud. Nos hemos ido distanciando el uno del otro, decía él en un tono aún más dulce. Lo sorprendente era que a ella aquellas palabras no le parecían temibles, aunque deberían serlo en realidad. También la palabra «matrimonio» era entre ellos así, incierta, como propia de un sueño. Siete años atrás, cuando se encontraron allí por primera vez, ella había esperado en vano aquella palabra. Le llegaba ahora con excesivo retraso, y por si eso no fuera suficiente, cambiaba constantemente de signo. ¿Aceptas convertirte en mi ex mujer?
Estuvo a punto de interrumpirle: ¿Qué delirio es éste?, pero le pareció más razonable esperar. No era la primera vez que le parecía extraviado. Durante una de sus trifulcas telefónicas, había llegado a sugerírselo: Tú me aconsejas a mí que vaya al psiquiatra, pero tú estás bastante más necesitado que yo.
¿Convertirme en tu ex mujer?, le interrumpió por fin. ¿Es eso lo que has dicho o lo he soñado?
Читать дальше