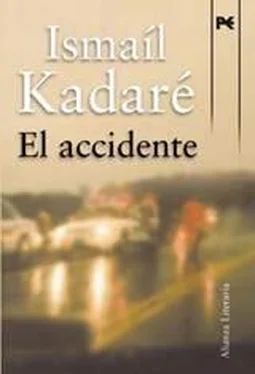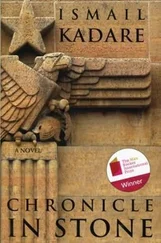Ella lo sabía. Muchos albaneses hablaban del mismo modo.
Una hora más tarde, mientras casi corría en dirección al hotel, el viento de marzo se esforzaba con obstinación en arrancarle unas lágrimas. La mirada de las dos recepcionistas no le pareció natural. Una de ellas le extendió un pequeño sobre. Querida mía. Tengo que partir apresuradamente. Ya te imaginas la causa. Besos, B.
Las lágrimas acabaron por derramarse a raudales.
Con un movimiento brusco, como si acabara de descubrir la llave que le permitía interrumpir el flujo de los recuerdos, Rovena cerró el grifo de la ducha.
El silencio le pareció todavía peor. Estaba convencida de que él aún no había vuelto a la habitación. Como si tratara de llenar aquel vacío con lo que fuera, empuñó el secador del pelo. Se había librado de ruido del agua para situarse bajo su frenético torbellino, que, mejor que cualquier otra cosa, se ajustaba a su cólera.
¡Tú me vas a contar de una vez por todas qué no es ya como antes!, pensó presa del furor.
Al cabo de tantos años juntos, jamás hasta entonces le había dicho algo así. Ni en la época de las pesadillas de La Haya, en vísperas del gran proceso. Ni siquiera al desatarse la peor de las tormentas, durante su relación con Lulú.
Los fríos ojos del psiquiatra se le aparecían tanto por la derecha como por la izquierda del espejo a lo largo de todo aquel invierno. La crisis que usted está atravesando, señorita, aunque poco frecuente, está sobradamente acreditada. Usted está en trance de operar un corte, de consumar una trasgresión. Y como tiene alguna experiencia previa, imagina que puede llevarse a cabo de manera indolora. Olvida que incluso un cambio de domicilio resulta traumático para cualquier individuo, con mucha mayor razón lo que usted está experimentando. Es lo mismo que emigrar a otro planeta.
Al salir del médico, antes de llegar a casa, ella consiguió derramar por teléfono sobre él la mitad de su rencor. Yo ahora he cambiado, ¿comprendes? Tú ya no eres el que fuiste para mí. Ya no eres mi dueño, ¿comprendes? Ni siquiera eres tan terrible como yo creía.
Nada era ya como antes… Y en realidad, aquellas palabras de Besfort que tanto la habían lacerado había sido ella misma la primera en pronunciarlas tiempo atrás. Puede que ahora fuera el turno de sufrir para él.
Véngate entonces, no sé a qué esperas. El ruido ensordecedor no le permitía poner en claro sus ideas. No obstante alcanzó a decirse que quizás ella no era de las que se tomaban la revancha utilizando la misma moneda.
A no ser que también él hubiera experimentado la misma transformación, pensó. Se decía que en el Consejo de Europa no faltaban quienes lo hubieran hecho.
La parada del secador de pelo originó un silencio doblemente más hondo que el de la ducha.
A no ser… que también él… hubiera dado… ya… el salto…
Estas últimas palabras parecían desplomarse con lentitud como las hojas después de la tormenta.
En mitad del silencio se sintió de nuevo indefensa. Pero su mirada se detuvo al instante sobre los objetos de tocador situados bajo el espejo. El primero con el que se toparon sus dedos fue el lápiz de labios. Se lo acercó a la boca, pero, a causa de sus gestos bruscos, la barra se desvió de la trayectoria prevista. Como incitada por la mancha roja, en lugar de esforzarse por tener más cuidado, se embadurnó todavía más.
También yo puedo jugar a los asesinos… dijo para sí… Lo mismo que tú… mi señor.
El ruido de una puerta la hizo ponerse rígida. Al mismo tiempo que gritaba en su interior: «¡Ha vuelto!», la mitad de su furor se disipó al instante.
Con apresuramiento, como esforzándose en borrar un rastro, se apresuró a eliminar de su cara las manchas de carmín.
Se sintió un tanto más tranquila cuando comenzó a ocuparse de sus pestañas. Como de costumbre, más que ninguna otra cosa, el ritual del maquillaje le clarificaba las ideas.
Se creyó en condiciones de sonreír, pero sus rasgos aún no le obedecían.
El pensamiento de que, cuanto más hermosa estuviera, más fácil le resultaría arrancarle su secreto, se iba tornando en certidumbre. Con una máscara en la cara cualquiera tiene ventaja sobre los demás.
El mismo día. Los dos
Tal como ella como esperaba, él hizo un gesto de asombro en cuanto la vio. Ahora comprendo por qué has tardado tanto.
¿Hace tiempo que me esperas?
Él consultó su reloj. Hacía unos veinte minutos.
¿Ah, sí?
Había tomado un café abajo, luego había subido, pero ella estaba en la ducha. Hay una vista preciosa desde el balcón. ¿Pero qué es lo que te pasa?
Ella se llevó las manos a las mejillas. No sé cómo me ha venido… Se había acordado, ignoraba por qué, de una vieja gitana. ¿No se acordaba él? Alguna vez le había hablado de ella. Aquella gitana que había sido expulsada de la capital por nuestra culpa…
Desde luego que se acordaba. Tal vez fuera culpa suya. Le había prometido que haría algo por ella. Para casos semejantes existían reparaciones, pensiones especiales. Dame su nombre y su dirección. Esta vez no me olvidaré.
Si es que todavía está viva, dijo ella. Se llamaba Ishe Zyberi. También recordaba el nombre de la calle, era Him Kolli, aunque ignoraba cuál era el número. Sabía solamente que había un caqui en el patio.
Ella seguía con la mirada los movimientos de la mano de él mientras escribía, y de nuevo tuvo dificultades para contener las lágrimas.
Después de desayunar salieron a dar un paseo. Era prácticamente el mismo ritual de siempre en busca de un café agradable. En Viena era más fácil que en cualquier otra parte.
A los pies de la catedral, las calesas de otro tiempo esperaban como de costumbre a los turistas deseosos de diversión. Siente años atrás, ellos habían montado en una semejante. Estaban en pleno invierno. Una nieve ligera hacía que las estatuas parecieran dar tímidos signos de desear aproximarse. Ella tuvo la sensación de no haber visto jamás tal abundancia de nombres de hoteles y de calles que contuvieran las palabras «príncipe» o «corona». Fue su última esperanza de que a él se le ocurriera pensar en el matrimonio. En lugar de eso, dijo algo acerca del derrocamiento de los Habsburgo, la única dinastía que había caído sin excesivo terror.
En la cafetería, mientras se observaban el uno al otro los dedos con la mirada, permanecieron ambos pensativos. El pequeño rubí de su sortija relumbraba como entre la escarcha.
Sin que pudiera averiguar la causa, a la mente de él acudieron los carteles de las últimas elecciones municipales de Tirana y el restaurante Piazza, donde un sacerdote arberesh, llegado de Calabria, se había arrancado de pronto a cantar: «Junto al arroyo de la aldea, han matado al último de los Jorgo…».
Sintió deseos de contárselo a ella, lo mismo que su sorpresa por los apelativos que se adjudicaban los candidatos unos a otros, pero sobre todo hablarle del desconocido aldeano llamado Jorgo al que se aludía en la canción como si fuera el tercero de ese nombre, o el decimocuarto de la misma dinastía, pero en ese instante le pareció que los carteles, la ebriedad del cura, al igual que la mayor parte de las imágenes que se recordaban, no mantenían el menor vínculo entre sí, sin contar con que sobre el rostro de ella, radiante hacía pocos instantes, se había cernido de pronto un velo de tristeza. Tampoco había tenido tiempo de contarle el sueño con Stalin.
Ella ya no disimulaba su brusco cambio de humor. Llevaban nueve años juntos. Se lo había dado todo a aquel hombre. De modo que, en ese terreno, él no tenía ningún derecho a exigirle más. Sobre todo no tenía derecho a torturarla con frases de doble sentido.
Читать дальше