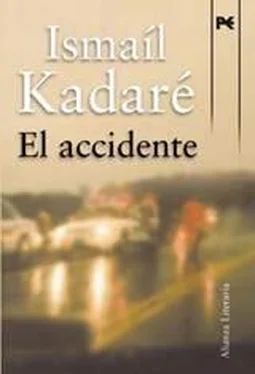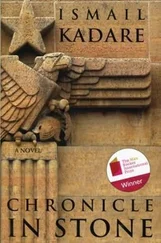Y ante los ojos de la otra, sin sofocarse lo más mínimo, comenzó a arreglarse para el encuentro.
La misma mañana. De nuevo Rovena
El sobresalto la hizo estremecer como si alguien extraño hubiera penetrado en la habitación. Luego se serenó. No sólo no había entrado ningún intruso sino que él estaba ausente todavía. La presión que le aplastaba las sienes le permitió apreciar hasta qué punto la había fatigado fingirse dormida.
Está loco, pensó.
Mientras se dirigía hacia el baño, ni ella misma habría sabido decir por qué había pensado eso. Se lo habían dicho el uno al otro tantas veces que el término sonaba ya casi afectuoso.
En la ducha, bajo el chorro de agua, la frase «Nada es ya como antes» refulgió como un diamante alevoso. Le parecía en ocasiones que se desvanecía entre el agua, pero al instante volvía a descubrirla allí.
Algo no acaba de encajar debidamente con sus pensamientos de poco antes. Había como una especie de niebla en sus límites, a tal punto que le pareció hacer un descubrimiento: aun permaneciendo despierta, bastaba con fingir el sueño para que ese fingimiento se extendiera a todo el resto.
La alcachofa de la ducha parecía negarse a obedecer. Así le había sucedido entonces tras regresar de Viena: tenía la certidumbre de que todo su cuerpo ya no era el mismo de antes. Como si su blancura se hubiera reabsorbido hondamente bajo la piel y sus pequeños pechos de incitante tersura fueran ajenos a este mundo. Estaba convencida de que le habían crecido inmediatamente después de su primer encuentro. La sensación de experimentar un milagro se mezclaba en su interior con la angustia de que él no volviera a telefonearla y se separaran sin volver a verse. Imaginaba su llamada de teléfono una tarde de finales de marzo, su recorrido en dirección a la cita, su prisa por desnudarse. Después el estupor de él, la pregunta sobre si tomaba hormonas, y la respuesta de ella: No había tomado ninguna clase de hormonas. Eres tú, solamente tú.
Bajo su mirada incrédula, las palabras de ella encubrirían de inmediato, como si fueran bruma, la temible fisura. Tú, solamente tú. Mi angustia frente a ti. El deseo loco, inhumano de gustarte. La exhortación interior. Esa súplica como ante un altar.
Probablemente él continuaría como embotado. Se regocijaría tal vez menos de lo debido. Independientemente de los términos elogiosos que pronunciara -marmóreos, divinos-, él parecería como ausente.
Intentando no desembriagarse, ella encontraba justificaciones para su actitud: Tú me has hecho libre. Otros pensamientos se le agolpaban en el cerebro, en ocasiones atropellados, a veces agarrotados. ¿Apreciaría alguien más aquella transformación? Por supuesto que sí, incluso muy pronto. Comenzando por su prometido. Después de su regreso del extranjero no había vuelto a acostarse con él. Lo posponía recurriendo a toda clase de pretextos. Finalmente volvieron a verse. ¿Me encuentras cambiada?, preguntaba ella. Maravillado, él la observaba acariciándola lleno de aprensión. Ella le respondía sin tapujos. ¿Pero cómo se te puede ocurrir que me he hecho una operación de cirugía estética? ¿Por qué no lo iba a pensar? Está tan de moda ahora… Además, ese viaje tuyo al extranjero me pareció no sé cómo decirte… El primer pensamiento que me vino a la mente al ver tus pechos fue justamente ése: Ahí tienes la causa del viaje.
¡Pero cómo puedes ser tan ingenuo, Dios mío! ¿No te has fijado en que no hay la menor cicatriz? ¿No se te ha pasado por la cabeza ninguna otra razón? ¿Por ejemplo que podría haberme enamorado?
El la miró con ojos de sorpresa, como si escuchara las palabras más extrañas del mundo.
Le parecía que ya nadie podría creerla. Eran tres o cuatro hombres los que se alineaban en su memoria como sombras. De acuerdo con el consejo de la gitana en el sentido de que «cada hombre es diferente y lo que no hace el instrumento de uno lo consigue el del otro», había ido con cada uno de ellos una o dos veces. Ahora los traía a la memoria para comprobar si entre ellos había alguno al que ella pudiera desear mostrarle su transformación. El primero, con el que había perdido la virginidad, se había ido en barco a Italia. El segundo, al parecer, había ido a parar a la cárcel, y un tercero había acabado de viceministro. En cuanto al último, era un diplomático extranjero.
Besfort se encontraba aún en Estrasburgo. Más insoportables que las noches eran las tardes. Con los ojos clavados en los cristales de la ventana, ella se preguntaba a sí misma por qué. ¿Por qué deseaba hacerlo a cualquier precio? ¿Era instigada aún por las palabras de la gitana: Entrégalo, a fin de cuentas se lo van a comer los gusanos, o se trataba de algún otro motivo? En ocasiones se le antojaba como una despedida del mundo antes de encerrarse en un convento.
Las tardes se sucedían igualmente crueles. Una de ellas fue a tomar un café con el diplomático extranjero en el Hotel Rogner. Su charla, que antaño había escuchado llena de curiosidad, le pareció carente de interés. Ella condujo la conversación a su único encuentro en el apartamento de él. ¡Ah, fue fantástico!, exclamó él. Repitió esas palabras, pero cada vez que las escuchaba, ella, en lugar de alegrarse, se entristecía todavía más. No irradiaban nada. Por fin, intensificando la mirada, el otro afirmó que era «bi». Afortunadamente Albania estaba cambiando en los últimos tiempos y ya no era ningún desastre ser «bi». En efecto, ella había creído captar algo entonces, aunque muy turbiamente. Cuando se separaron, él le dijo que esperaba que se volvieran a encontrar. Su mirada se adensó de nuevo mientras pronunciaba las palabras «nuevas experiencias» y «fantástico». Ella asintió con la cabeza al tiempo que en su fuero interno sentenciaba: ¡Jamás!
De camino hacia su casa recordó que la vivienda de la gitana debía de encontrarse por allí cerca. Toda clase de nuevas construcciones se alzaban alrededor, pero, gracias al caqui del patio, reconoció de pronto el portón desvencijado.
Con el corazón encogido lo empujó. ¿Habría vuelto de la deportación? ¿Le guardaría rencor? Antes de empujar la puerta de la vivienda, reconoció un olor familiar, cierta acidez de paja y humo, como antaño.
La gitana estaba allí. Los mismos ojos guiñados cercados de arrugas la escrutaban de pies a cabeza. Madre Ishe Zara, soy Rovena, ¿te acuerdas de mí? Las arrugas se animaron levemente. Rovena… cómo no te iba a recordar. Yo me acuerdo de todas vosotras. ¡De todas, mis pequeños ángeles, mi única alegría! Rovena esperaba las palabras: ¡De todas, pequeñas zorras que me traicionasteis! Pero la otra no había dicho ni lo uno ni lo otro.
Rovena era incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Has sufrido mucho allí?¿Nos has maldecido? Puede que ninguna te denunciara y que el origen de toda esa desgracia fuera simplemente la ingenuidad.
Entre tanto, los ojos de la gitana ya le habían enviado una señal de clemencia.
Tú eres la primera que viene… No dijo más que eso, pero esas palabras parecían estar llamando a otras: Lo sabía, yo tenía puestas mis esperanzas en ti. Más que en todas las demás.
Rovena sentía impulsos de hincarse de rodillas y pedirle perdón.
Poco a poco, las arrugas se distendían dejando libres los ojos como antaño. ¡Por fin está regresando, Dios mío!, pensó Rovena. Volvía a ser la de siempre…
Allá estaban todos… dijo en voz baja. ¿Y aquí? ¿Cómo te ha ido a ti, mi pequeña princesa?… ¿Has gozado al menos?
Rovena dijo que sí con la cabeza. Sí, abuela Ishe, mucho… Pero ahora me he enamorado.
Durante un largo rato, la otra no apartó los ojos de ella, tanto que a Rovena le pareció que no la había oído. Me he enamorado, repitió.
Читать дальше