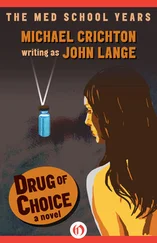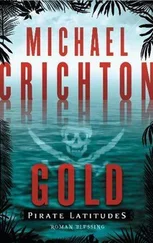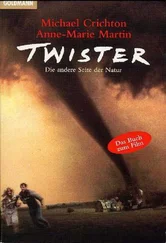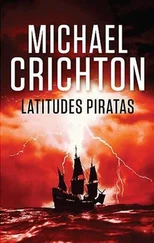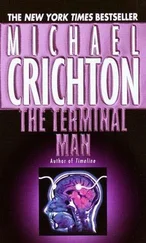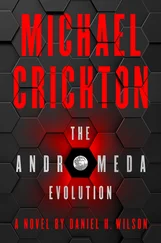No obstante, Henry sabía que eso no se acabaría ahí. Siempre ocurría lo mismo. Hoy día, todo el mundo interponía demandas, por lo que estaba convencido de que los padres del skater pondrían un pleito para que los readmitieran a todos. Demandarían a la familia de Henry y a Jamie y Dave, y por culpa de esos pleitos estaba seguro de que se descubriría que no existía ningún síndrome de Gandalf Crikey o lo que fuera que Lynn se hubiera inventado. Estaba seguro de que todo el mundo se enteraría de que Dave en realidad era un chimpancé transgénico.
Y luego, ¿qué? Un circo mediático más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Los periodistas acamparían en el jardín delantero durante semanas y los perseguirían allí adonde fueran, los grabarían con cámaras camufladas día y noche, destruirían sus vidas y para cuando los periodistas se hubieran aburrido, los beatos y los ecologistas volverían a la carga. Tacharían de impíos a Henry y su familia, de criminales, de gente peligrosa y antiamericana y de amenaza para la biosfera. Empezó a imaginar comentaristas de televisión hablando en un babel de lenguas -inglés, español, alemán, japonés- con imágenes de Dave y suyas de fondo.
Y eso solo sería el principio.
Se llevarían a Dave. Henry seguramente iría a prisión (aunque de eso no estaba tan seguro, ya que muchos científicos llevaban más de dos décadas saltándose las normas en cuanto a los experimentos genéticos y ninguno había dado con sus huesos en la cárcel, ni siquiera cuando había muertos). No obstante, era indudable que lo apartarían de la investigación. Lo echarían del laboratorio durante un año o más. ¿Cómo iba a mantener a su familia? Lynn no podía hacerlo sola y casi seguro que el negocio de ella también se iría a pique. ¿Qué ocurriría con Dave? ¿Y con su hijo? ¿Y con Tracy? ¿Y qué pasaría con su comunidad? La Jolla era bastante liberal (al menos, algunas zonas), pero era posible que la gente no fuera demasiado comprensiva con la idea de que un híbrido de humano y chimpancé acudiera al colegio con sus hijos. Era algo radicalmente nuevo, de eso no cabía duda. La gente todavía no estaba preparada para una cosa así. Los liberales no eran tan liberales.
Puede que tuvieran que mudarse. Puede que tuvieran que vender la casa y trasladarse a algún lugar remoto, como Montana. Aunque tal vez a la gente de allí les costara aún más aceptarlos.
A estas y otras ideas les daba vueltas en la cabeza, acompañadas por los chirridos y los encontronazos de los coches y las risas de su mujer y la amiga de esta en la cocina. Se sentía superado por las circunstancias. Y en medio, justo en el centro, se encontraba su profunda sensación de culpabilidad.
Una cosa estaba clara: no podía perder de vista a sus hijos, tenía que saber dónde estaban en todo momento. No podía arriesgarse a que se repitiera lo del día anterior. Lynn les había obligado a retrasar una hora la salida de casa para que entraran más tarde al colegio, de ese modo no habría incidentes con los niños de cursos superiores. El joven Cleever era una amenaza y parecía bastante improbable que lo metieran entre rejas. Seguramente se limitarían a asustarlo y a entregarlo a su padre en custodia. Henry sabía que el padre era analista de defensa de un comité asesor local, un tipo pirado por las armas que se creía muy duro, uno de esos intelectuales a quienes les gusta disparar a las cosas. Un intelectual varonil. Cualquiera sabía qué podía ocurrir.
Se volvió hacia el paquete que se había traído del laboratorio. Llevaba la etiqueta de TrackTech Industries, Chiba City, Japón. Dentro había cinco relucientes tubitos plateados de apenas tres centímetros de largo y algo menos gruesos que una pajita. Los sacó y los miró. Esas maravillas de la miniaturización llevaban incorporada tecnología GPS, así como sensores de temperatura, pulso, respiración y presión sanguínea que se activaban a través de un imán en uno de los extremos. La punta lanzó un único destello azulado y luego se apagó.
Se habían ideado para hacer un seguimiento de los primates, los monos y los babuinos del laboratorio, a los que les introducían los tubitos con un instrumento quirúrgico especial que parecía una jeringuilla extragrande. Se los colocaban debajo de la piel del cuello, por encima de la clavícula. Henry no podía hacer lo mismo con los niños, claro, así que la cuestión era: ¿dónde los colocaba? Regresó al salón, con los niños. ¿Les metía los sensores en las mochilas? No. ¿Por el cuello de la camisa? Sacudió la cabeza. Lo notarían. Entonces, ¿dónde?
El instrumento quirúrgico funcionó a la perfección. Los dispositivos entraron con suavidad en la goma del tacón de la zapatilla de deporte. Primero cogió la de Dave, luego la de Jamie y después, llevado por un impulso, salió a buscar una zapatilla del otro Jamie, del hijo de Alex.
– ¿Para qué es? -preguntó el pequeño.
– Tengo que medirla. Vuelvo enseguida.
Introdujo otro dispositivo en la tercera zapatilla.
Solo quedaban dos. Henry estuvo cavilando unos instantes y varias opciones acudieron a su mente.
El Hummer frenó detrás de la ambulancia y Vasco se apeó del vehículo para acercarse a esta.
Dolly se cambió al asiento del acompañante.
– ¿Qué ocurre? -preguntó al subir.
Dolly señaló con la cabeza la casa del final de la calle.
– Esa es la de los Kendall y el coche de Burnet está aparcado delante. Lleva una hora ahí dentro.
Vasco frunció el ceño.
– ¿Y qué ocurre? -insistió.
Dolly sacudió la cabeza…
– Podría sacar el micrófono direccional, pero hay que estar delante de la ventana y supuse que no querrías que aparcara más cerca.
– Tienes razón, así está bien.
Vasco se recostó en el asiento y dejó escapar un largo suspiro. Consultó la hora.
– Bueno, no podemos entrar. -Los cazarrecompensas tenían permitida la entrada en el domicilio del fugitivo aunque no llevaran una orden de detención, pero no podían acceder a los de terceras personas, ni siquiera aunque supieran que el fugitivo estaba dentro-. Tarde o temprano tendrán que salir y cuando lo hagan nosotros estaremos allí.
Gerard estaba cansado. Llevaba volando más de una hora desde el último descanso, el cual había resultado una experiencia muy desagradable. Poco después del amanecer se había detenido junto a unas edificaciones donde olía a comida. Junto a las construcciones, de madera y con la pintura desvaída, había unos coches viejos y la maleza crecía por todas partes. Gerard se posó en un poste de la valla tras la que unos animales enormes resoplaban sin cesar cuando vio que un chico joven vestido con un mono azul salía con un cubo en la mano. Gerard olió la comida.
– Tengo hambre -dijo.
El chico se volvió, miró a su alrededor un instante y siguió su camino.
– Quiero comer, tengo hambre -insistió Gerard.
El chico se detuvo una vez más y de nuevo inspeccionó los alrededores.
– ¿Qué te pasa? ¿Es que no sabes hablar? -preguntó Gerard.
– Sí-contestó el chico-. ¿Dónde estás?
– Aquí.
El chico entrecerró los ojos y se acercó a la valla.
– Me llamo Gerard.
– ¡Esta sí que es buena! ¡Sabes hablar!
– Qué emocionante -se burló Gerard. El olor de lo que hubiera en el balde se había intensificado. Olía a maíz y otros granos. También olía a algo que apestaba, pero el hambre podía más-. Quiero comida.
– ¿Qué comida quieres? -preguntó el chico. Metió la mano en el cubo y la sacó llena de grano-. ¿Quieres esto?
Gerard se inclinó y lo probó. Lo escupió al instante.
– ¡Puaj!
– Es comida de pollos, no tiene nada de malo. Ellos se la comen.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу