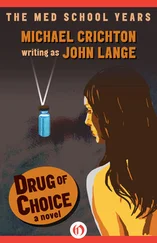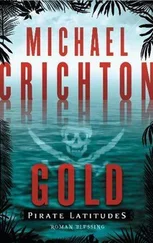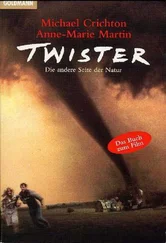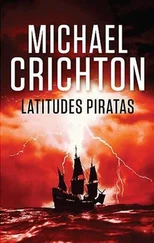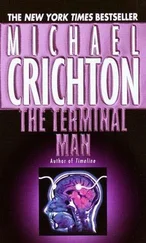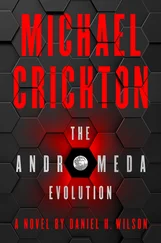– ¿Dónde?
– Cerca de aquí.
– ¿Suele pasar por esta zona? ¿Estamos en su área de campeo?
– Eso parece.
Gorevitch entrecerró los ojos y echó un vistazo por la mira telescópica. Dibujó un arco con el cañón, luego lo elevó al cielo y volvió a bajarlo. Satisfecho, lo dejó en el suelo.
– Espero que la dosis sea baja.
– No se preocupe -aseguró Gorevitch.
– Además, si se encuentra en lo alto de los árboles, no puede dispararle porque…
– He dicho que no se preocupe. -Lo miró fijamente-. Sé lo que me hago. La dosis es suficiente para desestabilizarlo. Bajará por su propio pie mucho antes de que se desplome. Puede que incluso tengamos que seguirle el rastro por tierra antes de dar con él.
– ¿Ya lo ha hecho antes?
Gorevitch asintió con la cabeza.
– ¿Con orangutanes?
– Con chimpancés.
– Los chimpancés son diferentes.
– ¡No me diga! -contestó, sarcástico.
Ambos hombres guardaron un incómodo silencio. Gorevitch sacó una videocámara y un trípode y los montó". A continuación, extrajo un micrófono de largo alcance con una antena parabólica de cuarenta centímetros de diámetro que añadió a lo alto de la cámara con una barra de fijación. El aparato tenía una pinta extraña, pero parecía efectivo, a juicio de Hagar.
Gorevitch se agachó, escudriñando la jungla. Los hombres escucharon atentos el repiqueteo de la lluvia y esperaron.
Durante las últimas semanas, los rumores sobre el orangután parlante habían ido desapareciendo de los medios de comunicación. La historia había corrido la misma suerte que otros anuncios sobre animales que no se habían podido demostrar: el pájaro carpintero de Arkansas que nadie había vuelto a ver, el simio del Congo de casi dos metros que nadie había podido encontrar a pesar de las insistentes historias de los nativos o el murciélago gigante de casi cuatro metros de envergadura que supuestamente había sido avistado en las junglas de Nueva Guinea.
En cuanto a Gorevitch, la pérdida de interés era cuanto podía desear porque con el redescubrimiento del simio, la atención de los medios de comunicación se dispararía y superaría la que habría tenido en un primer momento.
Sobre todo porque Gorevitch tenía intención de hacer algo más que grabar al simio parlante. Quería llevárselo vivo.
Se subió la cremallera del cuello de la chaqueta para resguardarse de la lluvia y se dispuso a esperar.
Había caído la tarde y empezaba a oscurecer. Gorevitch se estaba quedando dormido cuando oyó una voz áspera y profunda.
– Alors. Merde.
Abrió los ojos y miró a Hagar, sentado cerca de él. Hagar sacudió la cabeza.
– Alors. Comment ga vaf
Gorevitch miró a su alrededor, despacio.
– Merde. Cerdo. Espéce de con -Se trataba de un sonido grave, ronco, como el de un borracho en un bar-. Fungele a usted.''1'
Gorevitch encendió la cámara. No sabía de dónde venía la voz, pero al menos la grabaría. Movió el objetivo en un lento arco mientras vigilaba los niveles del micrófono y gracias a que era direccional Gorevitch pudo determinar que el sonido procedía del… sur.
A las nueve. Aguzó la vista a través de la lente rastreadora e hizo una toma de aproximación. No veía nada. La oscuridad engullía la jungla por momentos.
Hagar estaba muy quieto cerca de él, observando.
Oyeron el chasquido de unas ramas y Gorevitch atisbo una sombra que cruzaba la lente. Levantó la vista y vio una forma que se elevaba cada vez más, columpiándose en las ramas a medida que ascendía hacia la copa de los árboles. En cuestión de segundos, el orangután apareció a veinte metros por encima de ellos.
– Gods vloek het. Wijkje gilipollas. Vloek.
Desencajó la cámara del trípode e intentó grabarlo. Todo estaba a oscuras, no se veía nada, así que pasó al modo de visión nocturna; pero solo veía rayones verdes cuando el animal entraba y salía del denso follaje. El orangután seguía ascendiendo al tiempo que se desplazaba en horizontal.
– Vloek het. Tu puta moeder.
– Vaya boquita.
La voz se oía cada vez más lejos.
Gorevitch se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, y rápido, de modo que soltó la cámara y buscó el rifle. Apuntó hacia arriba, acercando el ojo a la mira. Visión nocturna militar, verde brillante, muy claro. Vio al simio, vio cómo le brillaban los ojos como dos puntos blancos…
– ¡No! -gritó Hagan
El orangután saltó a otro árbol y quedó suspendido en el aire unos instantes.
Gorevitch disparó.
Oyó el silbido del gas comprimido y el impacto del dardo al alcanzar las hojas.
– No le he dado.
Volvió a levantar el rifle.
– No haga eso…
– Cállese.
Gorevitch ajustó la mira y disparó.
Los árboles dejaron de sacudirse unos instantes.
– Le ha dado -aventuró Hagar.
Gorevitch esperó.
El rumor de hojas y ramas se inició de nuevo. El orangután volvía a moverse, esta vez casi por encima de sus cabezas.
– No, no le he dado.
Gorevitch levantó el cañón una vez más.
– Sí, le ha dado. Si vuelve a disparar…
Gorevitch apretó el gatillo.
Oyó el zumbido del gas junto a la oreja y luego, silencio. Gorevitch bajó el rifle y empezó a recargarlo sin apartar la vista de la copa de los árboles. Se agachó, abrió el estuche metálico con un rápido movimiento y rebuscó más cartuchos, sin desviar en ningún momento la atención de las ramas.
Silencio.
– Le ha dado -insistió Hagar.
– Tal vez.
– Estoy seguro de que le ha dado.
– No, no lo sabe. -Gorevitch introdujo tres cartuchos más en el arma-. No puede saberlo.
– No se mueve. Le ha dado.
Gorevitch se preparó y levantó el rifle justo en el momento en que una figura oscura caía a plomo sobre él. Era el orangután, que se precipitaba desde la copa de los árboles, a más de cuarenta metros de altura.
El animal se estrelló contra el suelo a los pies de Gorevitch y los salpicó de barro. No se movía. Hagar paseó el haz de la linterna por su cuerpo.
Asomaban tres dardos: uno en la pata y dos en el pecho. El orangután seguía inmóvil, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo.
– Genial -masculló Hagar, fastidiado-, gran trabajo.
Gorevitch cayó de rodillas en el barro, puso la boca sobre los labios del orangután y le insufló aire en los pulmones para resucitarlo.
Seis abogados esperaban sentados a una larga mesa, revolviendo papeles y haciendo un ruido espantoso. Rick Diehl esperaba pacientemente, mordiéndose el labio. Al final, Albert Rodríguez, el abogado que dirigía el caso, levantó la vista.
– La situación es la siguiente: tiene buenas razones, o como mínimo suficientes, para creer que Frank Burnet conspiró con la intención de destruir las líneas celulares que usted poseía y, consecuentemente, proceder a su reventa a otras compañías.
– Así es -confirmó Rick-. Ha dado en el puto clavo.
– Tres tribunales han dictaminado que las células de Burnet son de su propiedad. Usted, por tanto, tiene derecho a reponerlas.
– Se refiere a extraer más.
– Sí, en efecto.
– El problema es que el tipo ha desaparecido.
– Eso es un inconveniente, pero no varía los hechos materiales de la situación. Usted es el dueño de la línea celular Burnet -insistió Rodríguez-. Da igual dónde se encuentren esas células.
– Lo que quiere decir que…
– Que seguramente sus hijos y nietos comparten las mismas células.
– ¿Está diciendo que puedo extraer células de sus hijos?
– Usted es el dueño -confirmó Rodríguez.
– ¿Y si los hijos se niegan a que se las extraiga?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу