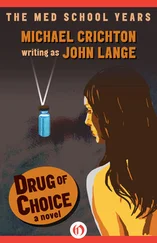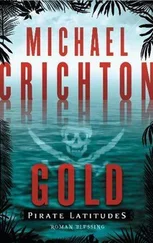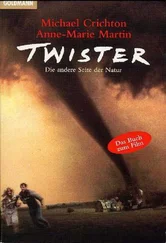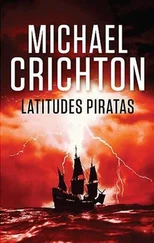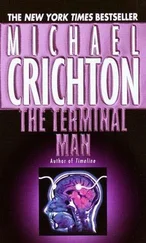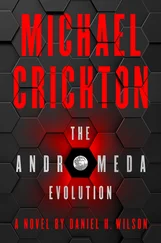– ¡Vete al carajo! ¡Solo falta que me vengas con sermones!
Josh no le respondió. ¿Para qué se habría molestado en decir nada? Después de tantos años, ya sabía que no valía la pena. Nada de lo que él dijera cambiaría las cosas. Se limitó a conducir en silencio.
– Lo siento -repitió Adam por fin.
– No, no lo sientes.
– Muy bien, tienes razón -admitió. Bajó la cabeza y empezó a sollozar con aire teatral-. La he vuelto a cagar.
Pobre Adam, siempre arrepintiéndose.
Josh había presenciado situaciones como aquellas centenares de veces. Unos días Adam se mostraba agresivo; otros, se arrepentía. A veces entraba en razón y a veces lo negaba todo. La cuestión era que la prueba de tóxicos siempre resultaba positiva. Siempre.
Se encendió un piloto anaranjado en el salpicadero. Quedaba poca gasolina y Josh vio cerca una estación de servicio.
– Tengo que llenar el depósito.
– Vale, yo voy a mear.
– Tú me esperas en el coche.
– Tengo que mear, tío.
– ¡Te digo que me esperes en el coche, hostia! -Josh se detuvo junto al surtidor y bajó del vehículo-. No pienso perderte de vista.
– Me lo voy a hacer encima, tío.
– Ni se te ocurra.
– Pero…
– ¡Aguántate, Adam!
Josh insertó la tarjeta de crédito en la ranura y empezó a poner gasolina. Echó un vistazo a su hermano a través de la luna posterior, luego se volvió de nuevo hacia el indicador numérico rotatorio. El combustible estaba carísimo. Lo mejor que podía hacer era comprarse un coche que consumiera menos.
Por fin terminó y entró en el vehículo. Miró a Adam. Su hermano tenía una expresión divertida y en el interior del coche se respiraba un olorcillo peculiar.
– Adam…
¿Qué?
– ¿Qué has hecho?
– Nada.
Josh puso en marcha el vehículo. Ese olor… De pronto, captó con la mirada algo plateado. Miró abajo y vio el cilindro tirado en el suelo, junto a los pies de su hermano. Se inclinó y lo recogió. Le pareció que pesaba poco.
– Adam…
– ¡Te digo que no he hecho nada!
Josh agitó el recipiente. Estaba vacío.
– Pensaba que era óxido nitroso o algo así -admitió su hermano.
– ¡Imbécil!
– ¿Por qué? Si no he hecho nada.
– Eso es para las ratas, Adam. Acabas de inhalar un virus para las ratas.
Adam dio un respingo.
– ¿Es malo?
– Muy bueno no es.
Cuando Josh estacionó enfrente de casa de su madre, en Beverly Hills, ya había meditado y llegado a la conclusión de que Adam no corría riesgo alguno. El retrovirus estaba destinado a infectar a las ratas y, aunque también podía infectar a los humanos, la dosis había sido calculada para un sujeto de ochocientos gramos de peso. Su hermano pesaba cien veces más; por tanto, el contacto con la sustancia no tendría manifestación clínica.
– Así, ¿estoy bien? -preguntó Adam.
– Sí.
– ¿Seguro?
– Sí.
– Lo siento -se disculpó Adam, saliendo del coche-. Gracias por acompañarme. Hasta pronto, hermanito.
– Me espero a que entres -dijo Josh.
Observó a su hermano recorrer el camino que conducía a la casa y llamar a la puerta. Su madre le abrió. Adam entró y la mujer cerró la puerta.
A él nunca le hacía caso, ni siquiera lo miraba.
Josh puso en marcha el vehículo y se alejó.
Al mediodía, Alex Burnet salió del despacho de la firma de abogados de Century City en el que trabajaba y se dirigió a casa. No estaba lejos. Vivía en un piso de Roxbury Park con Jamie, su hijo de ocho años. Este estaba resfriado y se había quedado en casa en lugar de ir a la escuela. El padre de Alex se había ofrecido a cuidar de él.
Encontró al hombre en la cocina, preparando macarrones con queso. Era lo único que Jamie querría comer en su estado.
– ¿Cómo está? -le preguntó.
– Le ha bajado la fiebre, pero aún tiene mocos y tos.
– ¿Tiene apetito?
– Antes no ha querido comer nada. De todas formas, me ha pedido que le hiciera macarrones.
– Buena señal -opinó Alex-. Si quieres, puedes marcharte ya.
Su padre negó con la cabeza.
– Ahora ya le he cogido el truco, no hacía falta que salieras antes del trabajo.
– Ya lo sé. -Alex hizo una pausa-. El juez ha dictado sentencia, papá.
– ¿Cuándo?
– Esta mañana.
¿Y?
– Hemos perdido.
Su padre continuó removiendo la pasta.
– ¿En todo?
– Sí -respondió Alex-, hemos perdido en todos los supuestos. No tienes ningún derecho sobre tus tejidos. Los han considerado «residuos» que tú entregaste a la universidad para que se deshiciera de ellos. El tribunal dice que los tejidos, una vez extraídos de tu organismo, ya no te pertenecen y que, por tanto, la universidad puede hacer con ellos lo que quiera.
– Pero me hicieron volver expresamente…
– El juez opina que cualquier persona en su sano juicio se habría dado cuenta de que los tejidos iban a utilizarse con fines comerciales. Dice que, de manera tácita, tú lo aceptaste.
– Me dijeron que estaba enfermo.
– No hay nada que hacer, papá. Ha rechazado todos nuestros argumentos.
– Me mintieron.
– Ya lo sé, pero según el juez la política social debe promover la investigación médica. Si reconocieran tus derechos, estarían sentando un precedente que dificultaría futuras investigaciones. En eso es en lo que se escudan para justificar el fallo: en el bien común.
– ¡Qué bien común ni que ocho cuartos! ¡Lo único que quieren es hacerse ricos! -protestó su padre-. Dios mío, tres mil millones de dólares…
– Ya lo sé, papá. Las universidades persiguen ganar dinero. Ese juez defiende exactamente lo mismo que han defendido todos los jueces de California desde la resolución del caso Moore en 1980. Al igual que en tu caso, el tribunal decidió que los tejidos del señor Moore eran residuos sobre los que él no tenía ningún derecho. Eso fue hace más de dos décadas, y desde entonces no hemos avanzado nada.
– ¿Y ahora qué?
– Apelaremos -dijo Alex-. Es posible que caiga en saco roto, pero tenemos la obligación de hacerlo antes de interponer un recurso ante el Tribunal Superior de California.
– ¿Cuándo podremos recurrir?
– Dentro de un año.
– No nos queda otra opción, ¿verdad? -concluyó su padre.
– Ni hablar -respondió Albert Rodríguez, haciendo girar la silla para situarse de frente al padre de Alex. Rodríguez y el resto de abogados de la UCLA se habían dirigido a la firma de abogados de Alex tras el veredicto-. No tienen ninguna posibilidad de salir airosos aunque apelen, señor Burnet.
– Me sorprende que confíen tanto en la decisión del Tribunal Superior de California -intervino Alex.
– No tenemos ni idea de cuál va a ser su decisión -dijo Rodríguez-. Lo único que sé es que perderán este caso diga lo que diga el Tribunal.
– ¿Por qué? -preguntó Alex.
– La UCLA es una universidad estatal. El Consejo Rector tiene derecho a convertirse en dueño de las células de su padre, en nombre del estado de California, gracias al dominio eminente.
Alex lo miró perpleja.
– Aunque el Tribunal Superior decida que el material celular de su padre le pertenece, lo cual creemos bastante improbable, el estado se erigirá en propietario del dominio eminente.
El dominio eminente hacía referencia al derecho que tiene el estado de hacerse con una propiedad privada sin el consentimiento del dueño. Era bastante habitual su uso con finalidades públicas.
– Pero el dominio eminente se utiliza en casos de escuelas o autopistas…
– El estado también puede aplicarlo en este caso -aseguró Rodríguez-. Y no les quepa duda de que lo hará.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу