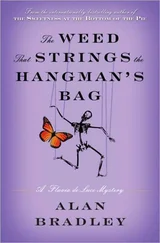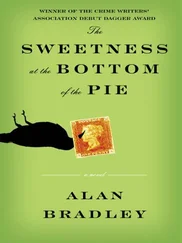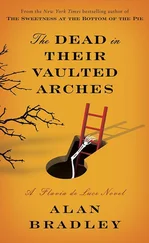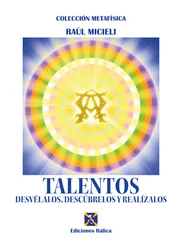¿Encontraría mis huesos algún desconcertado arqueólogo de la Inglaterra del futuro? ¿Me expondrían en una vitrina de cristal en el Museo Británico para que me contemplara la muchedumbre? Valoré mentalmente los pros y los contras.
Pero… ¡un momento! ¡Había olvidado los escalones del fondo del foso! Me sentaría en el último escalón e iría subiendo de espaldas, un escalón cada vez. Cuando llegara al final, empujaría con los hombros y levantaría los tablones que cubrían el foso. ¿Por qué no se me había ocurrido antes esa opción, en lugar de cansarme hasta quedar temblando de agotamiento?
Fue entonces cuando me sobrevino algo, algo que acalló mi conciencia como si la cubriera con una almohada. Antes de que pudiera darme cuenta de hasta qué punto estaba agotada, antes de que pudiera oponer resistencia al cansancio, éste me derrotó. Sentí que me precipitaba al suelo entre un crujido de papeles que, a pesar del aire frío procedente del conducto, me resultaron extrañamente acogedores.
Me moví un poco, como si quisiera acurrucarme entre ellos, doblé las rodillas para acercarlas a la barbilla y me quedé dormida en el acto.
Soñé que Daffy estaba representando una comedia en Navidad. El gran vestíbulo de Buckshaw se había transformado en una exquisita miniatura de un teatro vienés, con su telón de terciopelo rojo y una enorme araña de cristal en la que titilaban y parpadeaban las llamas de un centenar de velas.
Dogger, Feely, la señora Mullet y yo estábamos sentados en una única hilera de sillas, mientras que a nuestro lado, en un banco de tallador de madera, papá se entretenía con sus sellos.
La obra era Romeo y Julieta, y Daffy, en un notorio despliegue de transformismo, interpretaba todos los papeles. Primero era Julieta en el balcón (el descansillo al final de la escalinata oeste) y, un instante después, tras haber desaparecido menos tiempo de lo que una urraca tarda en parpadear, reaparecía de nuevo en la platea alta caracterizada como Romeo.
Volaba escaleras arriba y escaleras abajo, escaleras arriba y escaleras abajo, partiéndonos el corazón con dulces palabras de amor.
De vez en cuando, Dogger se llevaba el dedo índice a los labios y abandonaba en silencio la estancia para regresar instantes más tarde con una carretilla pintada rebosante de sellos de correos que arrojaba a los pies de papá. Papá, que estaba muy ocupado cortando por la mitad sus sellos con las tijeras para uñas de Harriet, gruñía sin molestarse siquiera en levantar la mirada y luego proseguía con su tarea.
La señora Mullet se reía a carcajadas cuando salía el ama de Julieta, se ruborizada y nos lanzaba miradas a los demás como si en las palabras del ama se ocultara un mensaje codificado que sólo ella entendía. Se secó la cara roja con un pañuelo de lunares, que luego retorció una y otra vez entre las manos hasta convertirlo en una bola, que se introdujo en la boca para contener sus histéricas carcajadas.
Daffy (interpretando a Mercucio) describía en ese momento cómo galopa la reina Mab:
Sobre labios de damas, y les hace so ñ ar besos,
labios que suele ulcerar la col é rica Mab,
pues su aliento est á mancillado por los dulces.
Le lancé una mirada subrepticia a Feely, quien, a pesar de que sus labios parecían más bien salidos del carretón de un pescadero, había atraído la atención de Ned, que estaba sentado tras ella, inclinándose sobre su hombro con los labios fruncidos como si suplicara un beso. Pero cada vez que Daffy bajaba velozmente del balcón a la platea y se convertía de nuevo en Romeo (aunque con su fino mostacho trazado a lápiz parecía más bien David Niven en A vida o muerte que un noble Montesco), Ned se ponía en pie de un salto y le dedicaba una salva de aplausos en la que intercalaba estridentes silbidos mientras Feely, impasible, se iba metiendo en la boca un caramelo Mint Imperial tras otro, pero contenía de repente un grito cuando Romeo se precipitaba a la tumba de mármol de Julieta:
Aqu í yace Julieta, y su belleza convierte
el pante ó n en radiante c á mara de audiencias.
Muerte, yace ah í …
Me desperté. ¡Maldición! Algo me correteaba por los pies, algo húmedo y peludo.
«¡Dogger!», quise gritar, pero tenía la boca llena de tela mojada. Me dolían las mandíbulas y notaba la cabeza como si acabaran de sacarme a rastras del tajo.
Pataleé con ambos pies y algo se escurrió entre los papeles sueltos al tiempo que emitía un estridente chillido de rabia. Una rata de agua. Seguro que en el foso abundaban esa clase de bestias. ¿Me habrían estado mordisqueando mientras dormía? Me estremecí sólo de pensarlo.
Me incorporé como pude y me apoyé en la pared, con las rodillas pegadas a la barbilla. Era demasiado pedir que las ratas me mordisquearan las ataduras y acabaran por liberarme, como en los cuentos de hadas. Lo más probable era que me royeran los nudillos hasta el hueso mismo, sin que yo pudiera hacer nada por impedírselo.
«Cálmate, Flave -pensé-. No dejes que te traicione la imaginación.»
En varios momentos del pasado, mientras trabajaba en mi laboratorio de química o mientras permanecía tumbada en la cama de noche, de repente me había sorprendido a mí misma pensando: «Estás a solas con Flavia de Luce.» Pensamiento que unas veces me resultaba aterrador y otras no. Esta ocasión, sin embargo, era una de las más espantosas.
El correteo de los animales era muy real: algo hurgaba entre los papeles en un rincón del foso. Si movía las piernas o la cabeza, los ruidos cesaban durante un momento, pero luego volvían a empezar.
¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Horas o minutos? ¿Aún era de día fuera o ya había oscurecido?
Recordé entonces que la biblioteca permanecería cerrada hasta el jueves por la mañana…, y que sólo estábamos a martes. Podía estar allí mucho, mucho tiempo.
Alguien informaría de mi desaparición, claro, y probablemente sería Dogger. ¿Era demasiado esperar que sorprendiera a Pemberton cuando éste estuviera robando en Buckshaw? Pero incluso aunque Dogger lo atrapara, ¿le diría Pemberton dónde me había ocultado?
Tenía los pies y las manos entumecidos y pensé en el viejo Ernie Forbes, cuyos nietos se veían obligados a arrastrarlo por High Street sentado en una especie de plataforma con ruedas. Ernie había perdido una mano y los dos pies en la guerra por culpa de la gangrena, y Feely me había contado en una ocasión que habían tenido que…
«¡Déjalo ya, Flave! ¡Deja de comportarte como una ridícula llorica! Piensa en otra cosa. Piensa en lo que sea. Piensa, por ejemplo, en la venganza.»
Hay veces -especialmente cuando estoy encerrada- en que mis pensamientos tienden a desperdigarse como locos en todas direcciones, igual que el hombre de la historia de Stephen Leacock.
Casi me avergüenza admitir las ideas que se me pasaron por la cabeza al principio. La mayoría de ellas tenían que ver con venenos, unas cuantas tenían que ver con utensilios domésticos y todas tenían que ver con Frank Pemberton.
Regresé mentalmente a nuestro primer encuentro en el Trece Patos. Aunque había visto su taxi detenerse frente a la entrada y había oído a Tully Stoker gritarle a Mary que el señor Pemberton había llegado pronto, en realidad yo no había visto a Pemberton. Eso no sucedió hasta el sábado, en el disparate arquitectónico.
Aunque la repentina aparición de Pemberton en Buckshaw no dejaba de plantear ciertos interrogantes, lo cierto es que hasta ese momento no había reflexionado al respecto.
Читать дальше