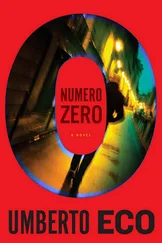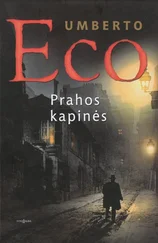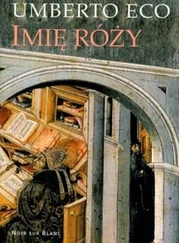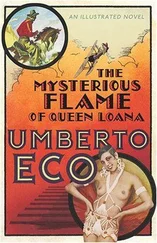—Me temo, Ubertino, que ya no sé distinguir. ¿No fue acaso tu Angela da Foligno la que contó que un día, en rapto espiritual, visitó el sepulcro de Cristo? ¿No contó que primero le besó el pecho y lo vio tendido con los ojos cerrados, y después le besó la boca y sintió un inefable aroma de suavidad que se exhalaba a través de aquellos labios, y luego, tras una breve pausa, posó su mejilla contra la mejilla de Cristo, y Cristo acercó su mano a la mejilla de ella y la apretó contra él, y así, dijo ella, su deleite fue entonces elevadísimo?
—¿Qué tiene que ver esto con el desenfreno de los sentidos? —preguntó Ubertino—. Fue una experiencia mística, y el cuerpo era el de Nuestro Señor.
—Quizá me haya acostumbrado demasiado a Oxford, donde hasta la experiencia mística era distinta.
—Toda en la cabeza —dijo sonriendo Ubertino.
—O en los ojos. Dios sentido como luz, en los rayos del sol, en las imágenes de los espejos, en la difusión de los colores sobre las partes de la materia ordenada, en los reflejos de la luz sobre las hojas húmedas… ¿Acaso este amor no se parece más al de Francisco, cuando alaba a Dios en sus criaturas, flores, hierbas, agua, aire? No creo que este tipo de amor pueda encerrar amenaza alguna. En cambio, desconfío de un amor que traslada al diálogo con el Altísimo los estremecimientos que se sienten en los contactos de la carne…
—¡Blasfemas, Guillermo! No es lo mismo, hay un salto inmenso, hacia abajo, entre el éxtasis del corazón que ama a Jesús Crucificado y el éxtasis corrupto de los seudoapóstoles de Montefalco…
—No eran seudoapóstoles, eran hermanos del Libre Espíritu, tú mismo lo has dicho.
—¿Y qué diferencia existe? Hubo cosas de aquel proceso que tú nunca conociste. Yo mismo no me atreví a incluir en las actas ciertas confesiones, para no mancillar ni por un instante con la sombra del demonio la atmósfera de santidad que Chiara había creado en aquel lugar. ¡Pero me enteré de cada cosa, de cada cosa, Guillermo! Se reunían por la noche en un sótano, cogían un niño recién nacido y se lo arrojaban unos a otros hasta que moría, por los golpes… o por otras cosas… Y el último que lo recibía vivo, para morir en sus manos, se convertía en el jefe de la secta… ¡Y desgarraban el cuerpo del niño, y lo mezclaban con harina para fabricar hostias blasfemas!
—Ubertino —dijo sin rendirse Guillermo—, esas mismas cosas se dijeron, hace muchos siglos, de los obispos armenios, de la secta de los paulicianos. Y también de los bogomilos.
—¿Qué importa? El demonio es muy torpe, hay un ritmo en sus acechanzas y seducciones, repite sus ritos a través de los milenios, siempre es el mismo. ¡Precisamente por eso se sabe que es el enemigo! Te juro que encendían velas, la noche de Pascua, y llevaban muchachas al sótano. Después apagaban las velas y se arrojaban sobre ellas, aunque estuviesen ligados por vínculos de sangre… ¡Y si de aquel abrazo nacía un niño, volvía a empezar el rito infernal, todos alrededor de una tinaja llena de vino, que llamaban barrilete, embriagándose, y cortando en trozos al niño vertiendo su sangre en una copa, y arrojando al fuego niños aún vivos, para mezclar luego las cenizas del niño con su sangre y bebérsela!
—¡Pero eso lo escribió, hace trescientos años, Michele Psello en el libro sobre las operaciones de los demonios! ¿Quién te ha contado esas cosas?
—¡Ellos, Bentivenga y los otros, cuando los torturaban!
—Hay una sola cosa que excita a los animales más que el placer: el dolor. Cuando te torturan sientes lo mismo que cuando estás bajo los efectos de las hierbas capaces de provocar visiones. Todo lo que has oído contar, todo lo que has leído, vuelve a tu cabeza, como si estuvieses arrobado, pero no en un rapto celeste, sino infernal. Cuando te torturan no dices sólo lo que quiere el inquisidor sino también lo que imaginas que puede producirle placer porque se establece un vínculo (éste sí verdaderamente diabólico) entre tú y él… Son cosas que conozco bien, Ubertino, pues yo mismo formé parte de esos grupos de hombres que creen que la verdad puede obtenerse mediante el hierro al rojo vivo. Pues bien, has de saber que la incandescencia de la verdad procede de una llama muy distinta. Cuando lo torturaban, Bentivenga puede haberte dicho las mentiras más absurdas, porque ya no era él quien hablaba, sino su lujuria, los demonios de su alma.
—¿Lujuria?
—Sí, hay lujuria en el dolor, así como existe una lujuria de la adoración e, incluso, una lujuria de la humildad. Si los ángeles rebeldes necesitaron tan poco para transformar su ardor de adoración y humildad en ardor de soberbia y rebeldía, ¿qué habría que decir de un ser humano? Pues bien, ya lo sabes, eso fue lo que descubrí de pronto cuando era inquisidor. Y por eso renuncié a seguir siéndolo. Me faltó coraje para hurgar en las debilidades de los malvados, porque comprendí que son las mismas debilidades de los santos.
Ubertino había escuchado las últimas palabras de Guillermo como si no entendiese lo que éste le decía. Su rostro se había ido embargando de afectuosa conmiseración, y comprendí que, según Guillermo hablaba movido por sentimientos muy perversos, pero tanto le quería que se los perdonaba. Lo interrumpió y dijo con bastante amargura:
—No importa. Si eso es lo que sentías, hiciste bien en apartarte. Hay que luchar contra las tentaciones. Sin embargo, yo hubiese necesitado tu apoyo. Estaba a punto de acabar con aquella banda de malvados. Ya sabes lo que sucedió en cambio: yo mismo fui acusado de haber sido demasiado débil con ellos, y hubo quien me trató de hereje. También tú fuiste demasiado débil en la lucha contra el mal. El mal, Guillermo, ¿nunca acabará esta condena, esta sombra, este cieno que nos impide llegar hasta el manantial? —se acercó aún más a Guillermo, como si temiera que alguien lo escuchase—. También aquí, también entre estos muros consagrados a la oración ¿sabes?
—Lo sé. El Abad me ha hablado de ello, e incluso me ha pedido que le ayude a esclarecer los hechos.
—Entonces espía, hurga, mira con ojo de lince en dos direcciones, la lujuria y la soberbia…
—¿La lujuria?
—Sí, la lujuria. Había algo de… femenino, por tanto, de diabólico, en el joven que murió. Tenía ojos de muchacha que busca el comercio con un íncubo. Pero también te he hablado de soberbia, la soberbia de la mente, en este monasterio consagrado al orgullo de la palabra, a la ilusión del saber…
—Si algo sabes, ayúdame.
—Nada sé. Nada hay que yo sepa. Pero hay cosas que se sienten con el corazón. Deja que hable tu corazón, interroga los rostros, no escuches las lenguas… Pero, ¡vamos!, ¿por qué hablar de cosas tan dolorosas y amedrentar a nuestro joven amigo? —me miró con sus ojos celestes, rozó mi mejilla con sus dedos largos y blancos, y estuve a punto de echarme hacia atrás como movido por un instinto; pude contenerme, e hice bien, porque lo habría ofendido, y su intención era pura—. Mejor, háblame de ti —dijo, volviéndose de nuevo hacia Guillermo—. ¿Qué has estado haciendo desde entonces? Han pasado…
—Dieciocho años. Regresé a mi tierra. Retomé los estudios en Oxford. Estudié la naturaleza.
—La naturaleza es buena porque es hija de Dios —dijo Ubertino.
—Y Dios debe de ser bueno, si ha engendrado la naturaleza —dijo sonriendo Guillermo—. He estudiado, he encontrado amigos muy sabios. Más tarde conocí a Marsilio, me atrajeron sus ideas sobre el imperio, sobre el pueblo, sobre una nueva ley para los reinos de la tierra, y así acabé formando parte del grupo de hermanos nuestros que están aconsejando al emperador. Pero esto ya lo sabes por mis cartas. Cuando en Bobbio me dijeron que estabas aquí me alegré muchísimo. Te creíamos perdido. Ahora que estás con nosotros, podrás sernos muy útil dentro de unos días, cuando llegue Michele. La confrontación será dura.
Читать дальше