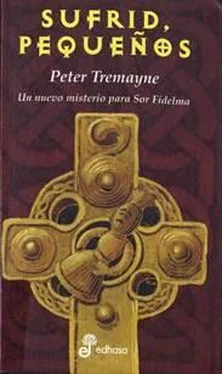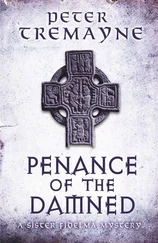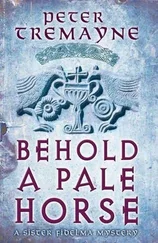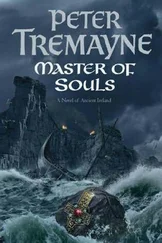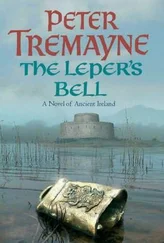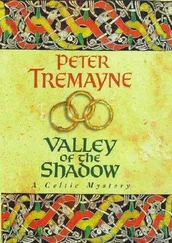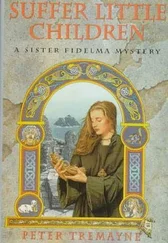Fidelma vio que empezaba a mover los labios y se inclinó hacia delante para oír mejor su respiración asmática.
– ¡Nos… nos veremos, nos volveremos a ver en el… infierno!
De repente el cuerpo se convulsionó y se quedó quieto. El hombre de Colgú se encogió de hombros y miró a Fidelma.
– Muerto -dijo lacónicamente.
Fidelma se levantó y su hermano le tendió una mano para sacarla de la orilla del río.
– ¿Por qué habéis preguntado por Salbach? -dijo con incisiva curiosidad-. ¿Qué sucede?
– Intat era uno de los jefes de Salbach.
– ¿Salbach es el responsable de esto?
Fidelma señaló hacia donde estaba retenido el compañero de Intat.
– Haz que tus hombres lo interroguen. Estoy segura de que incriminará a Salbach en este asunto. Pero ahora apresurémonos en busca de Cass.
Colgú indicó a uno de sus hombres que fuera a por una capa seca y se la colocó a Fidelma por encima de los hombros. Fidelma temblaba de frío y humedad y también por la conmoción de lo que le había sucedido. Su hermano la ayudó a subirse a su caballo y dio órdenes a sus hombres. Cuando todos habían montado, Colgú y su guardia personal fueron a cruzar el vado del río con su prisionero. Tomaron el camino hacia el bosque que había al norte de Cuan Dóir. Por el camino, Fidelma explicó a su hermano todo lo que pudo. En particular, le habló de la matanza de inocentes que había llevado a cabo Intat, instigado por Salbach, según creía ella.
– ¿Cómo encaja esto con la muerte de Dacán? -preguntó el hermano de Fidelma.
– No he averiguado todos los detalles, pero, créeme, hay una conexión. Y argumentaré esta conexión en la asamblea del Rey Supremo.
– ¿Sabes que esa asamblea será cualquier día de éstos? Sin ir más lejos, tan pronto como lleguemos a Ros Ailithir. Me han dicho que el Rey Supremo ya está allí y los barcos de Fianamail de Laigin ya se han avistado en la costa.
– Brocc ya me ha advertido -admitió Fidelma.
Colgú no estaba nada contento.
– Si lo que afirmas es que Salbach está involucrado en la muerte de Dacán y es responsable de ella, también hemos de admitir que Laigin tiene derecho a exigir un precio de honor a nuestro reino. Salbach es un jefe de Muman y debe responder ante Cashel.
– De momento no afirmo nada, hermano -contestó Fidelma secamente-. Lo que busco es la verdad, sea cual sea.
Se detuvieron ante la cabaña del bosque, que estaba en calma. El otro secuaz de Intat todavía yacía inconsciente entre los fragmentos del pesado barril donde lo había lanzado Fidelma. Empezaba a gruñir y a removerse al recobrar el conocimiento.
El corazón se le encogió cuando vio que el caballo de Cass seguía atado y esperaba pacientemente fuera de la cabaña.
Dos hombres de la guardia de Colgú desmontaron inmediatamente y, con las espadas desenvainadas, empujaron la puerta de la cabaña y entraron.
Uno de ellos regresó ante la puerta de la cabaña al cabo de un momento con una expresión fría en el rostro.
Fidelma entendió perfectamente lo que quería decir aquello.
Se deslizó de la silla de montar y corrió hacia el interior.
Cass yacía boca arriba. Tenía una flecha clavada en el corazón y otra en el cuello. Sus atacantes ni siquiera le habían otorgado el honor de defenderse como guerrero. Todavía empuñaba su espada, pero le habían disparado desde la puerta. Ahora yacía con los ojos abiertos con la mirada perdida hacia arriba.
Fidelma se inclinó la cara fría y rígida y cerró los ojos de lo que había sido un rostro atractivo.
– Era un buen hombre -dijo Colgú en voz baja cuando se acercó por detrás de ella y miró hacia abajo.
Fidelma sacudió los hombros de forma casi imperceptible.
– A los hombres buenos los vence tantas veces el mal -murmuró-… Hubiera querido que viviera para ver este misterio resuelto.
Fidelma se levantó apretando con fuerza los puños con angustia. Se giró hacia su hermano con cara triste, incapaz de contener las lágrimas. Una voz interior le dijo que había cometido el tercer error. Era su propia vanidad la que había conducido a Cass a la muerte. Había cometido tres errores y ahora ya no podía cometer ninguno más.
– Murió defendiéndome, Colgú -dijo suavemente.
Su hermano inclinó la cabeza.
– Estoy seguro de que él hubiera querido que fuera así, hermanita. Si sus esfuerzos no son en vano, su alma se encontrará satisfecha. ¿Su muerte no detendrá tu investigación? -añadió ansioso, cuando le vino a la mente esa posibilidad.
Fidelma apretó un momento los labios.
– No -dijo con firmeza al cabo de un momento-. La muerte detiene muchas cosas, pero nunca el triunfo de la verdad. Su alma pronto descansará tranquila, pues creo que estoy cerca de llegar a esa verdad que se me ha escapado durante tanto tiempo.
Fidelma estaba sentada en el baluarte, junto al adarve que rodeaba la parte exterior de la muralla de la abadía y contemplaba la ensenada de abajo. La cala tranquila se había convertido de repente en un bosque de mástiles y palos que se alzaban desde incontables naves. Los barcos de guerra y las barca costaneras se habían congregado al abrigo del puerto, como un banco de peces en un lugar de desove; llevaban a los dignatarios procedentes de los dominios reales del Rey Supremo de Meath, así como los del propio Laigin. Los analistas, que tomarían nota del proceso, también habían llegado con el gran brehon. Un barco engalanado había traído a Ultan, arzobispo de Armagh, jefe apostólico de la fe en los cinco reinos y a sus consejeros.
Tan sólo los representantes de Muman habían llegado por tierra y a caballo. Y eso había sido una suerte para Fidelma. A lo largo de su vida, Fidelma había visto muchas muertes violentas y se había visto involucrada en muchas de ellas. Ciertamente, la muerte parecía una compañera constante de su profesión. No en uno, la muerte tenía mucho que ver con quien vivía cerca de la naturaleza y estaba acostumbrada a las realidades de la vida. Era tan natural morir como nacer y todavía muchos seguían temiendo la muerte. Incluso ese miedo era natural, admitía Fidelma, pues los niños a menudo tienen miedo de penetrar en la oscuridad y la muerte era una oscuridad desconocida. A pesar de sus reflexiones, éstas no aliviaban la profunda tristeza que sentía por la muerte de Cass. Tenía mucho que vivir, mucho que aprender. Ella se sentía terriblemente culpable, porque la causa de la muerte del soldado había sido su tozudez. Si ella hubiera escuchado su advertencia y no se hubiera precipitado hacia la guarida de Salbach, Cass todavía estaría vivo.
Lamentaba haber sido tan dura con él al discutir y deploraba su pecado de vanidad al hacer gala de su superioridad intelectual. Sin embargo, incluso ahora, una vocecita en lo profundo de su mente se preguntaba si estaba triste por Cass o triste por su propia moralidad. Se sentía incómoda con esa vocecita insistente. Recordaba un verso de una lección de griego, una línea de Bacchylides: «La más dura de las muertes para un mortal es la muerte que ve ante sí».
Intentó no pensar demasiado en la tristeza que sentía y se concentró en el asunto inmediato que tenía entre manos, buscando consuelo en un axioma de su mentor, el viejo brehon Morann de Tara: «El que es recordado no está muerto, pues, para estar verdaderamente muerto, se ha de haber caído totalmente en el olvido».
El sol se iba ocultando por entre las lejanas montañas del oeste, y al día siguiente, a tercias, la campana emplazaría a los interesados en la iglesia de la abadía, donde la corte del Rey Supremo se reuniría para oír las demandas de Laigin en lo concerniente a la muerte de Dacán.
Читать дальше