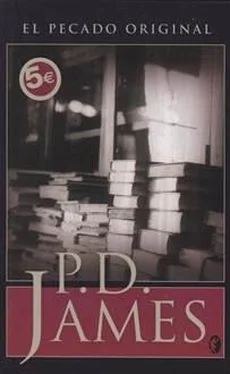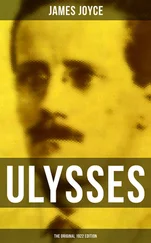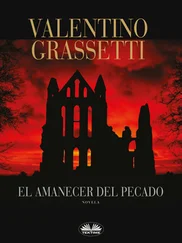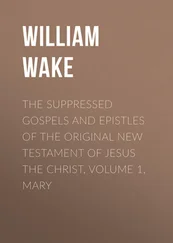Ya estaban todos los habituales del primer viaje: el señor De Witt, ella misma, Maggie FitzGerald y Amy Holden, de publicidad, el señor Elton, de derechos, y Ken, del almacén. Blackie ocupó su asiento de costumbre en la proa. Le habría gustado sentarse a solas en la popa, pero eso también podía resultar sospechoso. Se sentía anormalmente consciente de todos sus gestos y palabras, como si se hallara sometida a interrogatorio. Oyó que James de Witt les contaba a los demás que el señor Dauntsey había sido víctima de un asalto. Había ocurrido después de su lectura de poesía. Una pareja que salía del pub lo había encontrado casi inmediatamente y lo había acompañado al departamento de urgencias del hospital St. Thomas. Había sufrido más por la conmoción que por el asalto en sí y ya se encontraba bien. Blackie no hizo ningún comentario. Se trataba simplemente de otro percance menor, de otro golpe de mala suerte. En comparación con el peso agobiante de su angustia, no parecía tener mucha importancia.
Por lo general Blackie disfrutaba del viaje por el río. Llevaba más de veinticinco años haciéndolo y todavía le fascinaba. Pero ese día todos los hitos familiares del recorrido se le antojaban meros postes indicadores en el camino hacia el desastre: el elegante forjado del puente ferroviario de Blackfriars; el puente de Southwark, con los peldaños de Southwark Causeway desde los que Christopher Wren era conducido a remo hasta la otra orilla del río cuando supervisaba las obras de construcción de la catedral de San Pablo; el puente de Londres, en los extremos del cual otrora se exhibían las cabezas de los traidores clavadas en escarpias; la puerta de los Traidores, verde de algas y hierbas, y el Agujero del Muerto, bajo el puente de la Torre, donde, por tradición, se esparcían fuera de los límites de la ciudad las cenizas de los muertos; el propio puente de la Torre; el blanco y azul celeste de la elevada pasarela con su refulgente insignia de oro; HMS Belfast, al servicio de Su Majestad, con sus colores atlánticos. Todo eso lo vio con ojos a los que nada interesaba. Blackie se dijo que aquel desasosiego era absurdo e innecesario. Sólo tenía un pequeño motivo de culpa, que quizá, después de todo, no era en realidad tan importante ni tan merecedor de reproche. Pero el desasosiego, que por entonces equivalía ya a un miedo activo, se intensificaba a medida que se acercaba a Innocent House, y le pareció que su estado de ánimo se contagiaba al resto del grupo. El señor De Witt solía hacer el trayecto en silencio, muchas veces leyendo, pero las chicas normalmente charlaban con vivacidad. Esa mañana permanecieron todos callados mientras la lancha se bamboleaba con lentitud hacia la argolla donde Fred solía amarrarla, a la derecha de los escalones.
De Witt dijo de pronto:
– Innocent House. Bien, aquí estamos…
Su voz encerraba una nota de jovialidad espuria, como si acabaran de regresar de una excursión en bote, pero su expresión era adusta. Blackie se preguntó qué le ocurriría, en qué estaría pensando. Luego, poco a poco, subió con los demás los escalones bañados por la marea que conducían a la terraza de mármol, fortaleciéndose para afrontar lo que pudiera depararle el día.
George Copeland, de pie tras la protección de su mostrador de recepción con aire de embarazosa impotencia, oyó con alivio el rumor de pasos sobre los adoquines. Así que por fin había llegado la lancha. Lord Stilgoe dejó de andar airadamente de un lado a otro y los dos se volvieron hacia la puerta. Los recién llegados entraron en grupo, con James de Witt a la cabeza. El señor De Witt echó una mirada al rostro preocupado de George y se apresuró a preguntar:
– ¿Qué sucede, George?
Fue lord Stilgoe el que respondió. Sin saludar a De Witt, le anunció torvamente:
– Etienne ha desaparecido. Estaba citado con él a las nueve en su despacho. Cuando he llegado sólo estaban el recepcionista y la encargada de la limpieza. No estoy acostumbrado a este trato. Mi tiempo es valioso, aunque el de Etienne no lo sea. Esta mañana tengo una cita en el hospital.
– ¿Cómo que desaparecido? -replicó De Witt al instante-. Supongo que lo habrá retrasado el tráfico.
– Tiene que estar en la casa, señor De Witt -intervino George-. Ha dejado la chaqueta en el sillón de su despacho. Fui a mirar al ver que no contestaba a las llamadas. Y esta mañana, cuando he llegado, la puerta principal no estaba cerrada con la Banham. Entré sólo con la Yale. Y la alarma no estaba conectada. La señorita Claudia acaba de llegar. Lo está comprobando.
Pasaron todos al vestíbulo, como movidos por un impulso común. Claudia Etienne, con la señora Demery al lado, salía del despacho de Blackie.
– George tiene razón -dijo-. No puede andar muy lejos. Su chaqueta está en el sillón y el manojo de llaves en el cajón superior de la derecha. -Se volvió hacia George-. ¿Ha mirado en el número diez?
– Sí, señorita Claudia. El señor Bartrum ya ha llegado, pero no hay nadie más en el edificio. Lo ha mirado él y ha vuelto a llamar; dice que el Jaguar del señor Gerard está aparcado allí, en el mismo sitio donde estaba anoche.
– ¿Y las luces de la casa? ¿Estaban encendidas cuando ha llegado usted?
– No, señorita Claudia. Y tampoco había luz en su despacho. En ninguna parte.
En aquel momento aparecieron Frances Peverell y Gabriel Dauntsey. George advirtió que el señor Dauntsey no tenía buen aspecto. Se ayudaba con un bastón y llevaba un trocito de esparadrapo en el lado derecho de la frente. Nadie se fijó. George se preguntó si sería el único que se había dado cuenta.
– No habréis visto a Gerard en el número doce, ¿verdad? Parece que ha desaparecido -dijo la señorita Claudia.
– No lo hemos visto -respondió Frances.
Mandy, que llegaba justo detrás de ellos, se quitó el casco y anunció:
– Tiene el coche aquí. Lo he visto al pasar, al final de Innocent Passage.
Claudia replicó en tono reprobatorio.
– Sí, Mandy, ya lo sabemos. Iré a mirar arriba. Tiene que estar en el edificio. Los demás que esperen aquí.
Se encaminó a paso vivo hacia la escalera, seguida de cerca por la señora Demery. Blackie, como si no hubiera oído la orden, emitió un breve jadeo y echó a correr torpemente en pos de ellas. Maggie FitzGerald observó:
– La señora Demery siempre se las arregla para estar en el meollo -pero habló con voz insegura y, al ver que nadie hacía ningún comentario, se ruborizó como si deseara no haber dicho nada.
El grupito se desplazó silenciosamente hasta formar un semicírculo, casi, pensó George, como empujado con suavidad por una mano invisible. Había encendido las luces del vestíbulo y el techo pintado resplandecía sobre ellos, como contraponiendo su esplendor y su permanencia a las insignificantes preocupaciones y las angustias sin importancia de los presentes. Todos los ojos se volvieron hacia lo alto. George pensó que parecían personajes de un cuadro religioso, con la mirada fija en el cielo a la espera de alguna aparición sobrenatural. Permaneció entre ellos, sin saber muy bien si su lugar estaba ahí o detrás del mostrador. Hizo lo que le decían, como siempre, pero un poco sorprendido de que los socios esperaran con tanta docilidad. Aunque, ¿por qué no? No serviría de nada que se dedicaran a recorrer en tropel toda la casa. Tres exploradoras eran más que suficientes. Si el señor Gerard estaba en el edificio, la señorita Claudia lo encontraría. Nadie hablaba ni se movía, excepto James de Witt, que se acercó calladamente a Frances Peverell. A George le pareció que llevaban horas esperando, paralizados, como actores de un cuadro viviente, aunque no podían haber pasado más que unos minutos.
Читать дальше