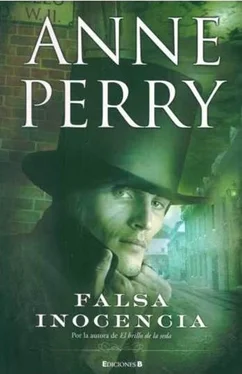Hester vio varios rostros confundidos entre la gente que tenía alrededor en la galería, incluso miradas dirigidas hacia la figura de Phillips mientras se lo llevaban escoltado desde el banquillo a los calabozos donde pasaría la noche. Ahora tenían curiosidad, no estaban tan convencidos de su culpabilidad como lo habían estado unas horas antes.
Hester abandonó la sala sintiéndose traicionada. Salió por las puertas abiertas al vestíbulo, no literalmente zarandeada por el gentío, pero sí con la sensación de ser empujada desde todos los lados. Estaban allí para ver y oír, llenos de convicciones, sin dejarse afectar por lo que creyeran los demás.
Estaba muy inquieta. Le preocupaba saber si Durban era el héroe que Monk había visto en él, no sólo por tratarse de uno de los escasos hombres a quien Monk admiraba, sino también porque el propio Monk había cimentado su carrera en la Policía Fluvial del Támesis cerrando su último caso. Fue el obsequio de gratitud hecho a un hombre a quien no podía dar las gracias de ningún otro modo.
Ahora se daba cuenta de que ambos habían permitido que cobrara demasiada importancia. Toda la furia que sentían contra quien había golpeado, abandonado o abusado de un niño la habían volcado sobre Phillips. Tal vez eso fuese injusto, y era esa idea, reflejada en los ojos de cuantos la rodeaban, lo que la tenía humillada y confundida.
Se topó cara a cara con Margaret Rathbone en la escalinata mientras se iba. Se había vuelto un instante, con aire vacilante, y Margaret estaba sólo un par de pasos detrás de ella.
Margaret se detuvo pero no bajó la mirada. Se produjo un silencio incómodo. Hester siempre había sido la jefa. Ella era quien tenía la experiencia médica, los conocimientos. Había estado en Crimea; Margaret nunca había salido de Inglaterra, excepto de vacaciones con la familia en Francia, cuidadosamente acompañada. Hester había visto a Margaret enamorarse de Rathbone y esforzarse por ganárselo. Apenas lo habían hablado; ninguna de las dos era dada a comentar sus temores y sueños más íntimos, pero siempre había mediado un tácito entendimiento entre ambas. Habían atendido juntas a las enfermas y juntas se habían enfrentado a la realidad de la violencia y el crimen. Ahora, por primera vez, se hallaban en bandos contrarios, y nada podían decir sin empeorar más las cosas. Rathbone había atacado a Hester en el estrado abundando en asuntos personales, y la había despojado de las protectoras convenciones sociales al sacar a relucir cosas que le había confiado. Por encima de todo, había expuesto a Monk a la desilusión y a que diera la impresión de haber defraudado a los colegas que lo habían seguido a la batalla.
Margaret le debía lealtad a Rathbone. No le cabía preguntar nada ni ceder un ápice en su postura. Las fronteras estaban marcadas.
Margaret titubeó, como si fuera a sonreír, a decir algo, a ofrecer conmiseración. Entonces comprendió que cualquier cosa podría dar pie a un malentendido y cambió de parecer.
Hester le facilitó las cosas volviéndose de nuevo para seguir bajando la escalinata.
Margaret cogería un coche de punto. Hester tomó el ómnibus público hasta el transbordador con el que cruzó el río, y luego caminó hasta la puerta de su casa en Paradise Place. La casa estaba caldeada gracias al sol estival, y también silenciosa. Quedaba cerca de Southwark Park, y el distante sonido de risas llegaba a través de los árboles.
Pasó sola aquella triste velada. Había ocurrido un incidente grave en el río, en Limehouse Reach, y cuando Monk finalmente llegó a casa estaba demasiado cansado para hablar de nada. Hester no tuvo ocasión de comentar con él los acontecimientos del día.
* * *
Rathbone también pasó una velada sumamente incómoda pese a las incondicionales alabanzas de Margaret a propósito de su talento y, sorprendentemente, de su moralidad.
– Es normal que te perturbe -le dijo Margaret con dulzura después de cenar. Estaban sentados de frente con las cristaleras abiertas al jardín silencioso, donde sólo se oía piar a los pájaros y el leve susurro de las hojas de los árboles mecidas por la brisa del ocaso-. A nadie le gusta sacar a relucir los puntos flacos de sus amigos, y menos en público -prosiguió-. Pero no fue decisión tuya que se diera caza a Jericho Phillips.
»Sería un tremendo desacierto que rehusaras defenderlo, a él o a cualquier otro, por tener amigos en la acusación. Si fuese correcto hacerlo, cualquiera podría negarse a defender una causa que pudiera perder o que pusiera en entredicho sus creencias o incluso su posición social. Ningún hombre de honor hace sólo lo que le resulta cómodo.
Le brillaban los ojos y su cutis presentaba un cálido rubor.
Rathbone sintió placer ante tan sincera admiración, pero fue el placer culpable de la fruta robada, o al menos el de la obtenida deshonestamente. Buscó la manera de explicárselo a Margaret, pero le resultaba difícil formularlo, y supo por su sonrisa que en realidad no lo escuchaba. Ella no quería evasivas. Rathbone terminó por no decir nada y se avergonzó de sí mismo.
* * *
Rathbone comenzó la vista del día siguiente con lo que tenía intención que fuese su coup de grace. Ahora no tenía más remedio que seguir adelante con ello. Resultaba inconcebible que no se esforzara hasta donde era capaz porque, incluso en defensa de un hombre como Jericho Phillips, eso traicionaría todo aquello en lo que creía por principio. Por encima de las batallas políticas, los buenos y malos gobiernos, una judicatura de lo más esplendorosa o de lo más corrupta o incompetente, la imparcialidad de la ley, su facultad de tratar a todos los ciudadanos por igual sin miedos ni favoritismos, era la piedra angular sobre la que descansaba cualquier nación civilizada.
Si los letrados diesen su opinión, traicionarían al jurado de hombres comunes y, al final, éste se extinguiría. La propia ley pasaría de las manos del pueblo a las de quienes ostentaban el poder. Ya nada pondría freno a sus prejuicios o, con el tiempo, a su capacidad para permanecer por encima de las mareas de la corrupción, los sobornos, las amenazas y las esperanzas de ganar.
Era culpa suya si ahora se encontraba en la posición de tener que llamar a William Monk al estrado para obligarle a testificar contra el hombre a quien debía la mejor oportunidad de su vida.
Se enfrentaron en una sala sumida en el silencio más absoluto. Aquélla bien podría ser la última jornada de un juicio que había comenzado como un puro trámite, pero que ahora era un enfrentamiento muy real en el que era posible que la lucha de Jericho Phillips por su vida terminase en victoria. El público de la galería alargaba el cuello para verlo. De pronto había asumido una talla que al mismo tiempo suscitaba miedo y fascinación.
Monk ya había sido identificado. Tanto el jurado como los espectadores habían oído hablar de él a testigos anteriores. No le quitaban el ojo de encima mientras esperaban que empezaran las preguntas.
– No lo he llamado antes, comandante Monk -comenzó Rathbone-, porque usted sólo está familiarizado con una parte de este caso, mientras que el señor Orme trabajó en él desde el principio, cuando el señor Durban recibió aviso de que había aparecido el cadáver de un niño en el río. -Paseaba con desenvoltura por el entarimado como si se sintiera a sus anchas. Sólo alguien que lo conociera tan bien como Monk se percataría de la rigidez de sus hombros y de que gesticulaba con poca naturalidad-. No obstante -prosiguió, volviéndose hacia la tribuna del jurado-, nos han llamado la atención ciertos hechos que sugieren elementos poco usuales que usted nos podría ayudar a esclarecer.
Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, no porque hubiese formulado una pregunta.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу