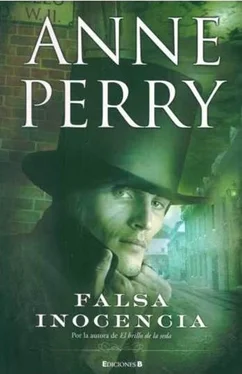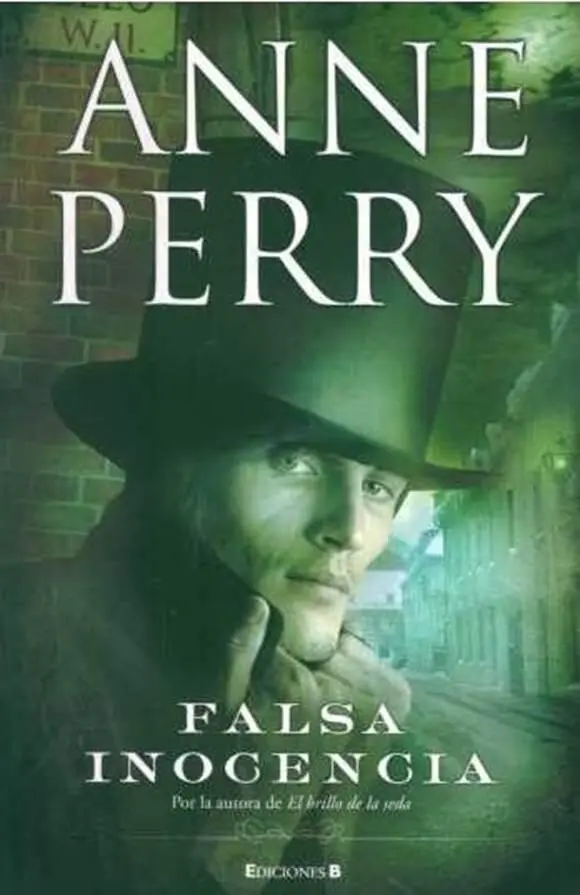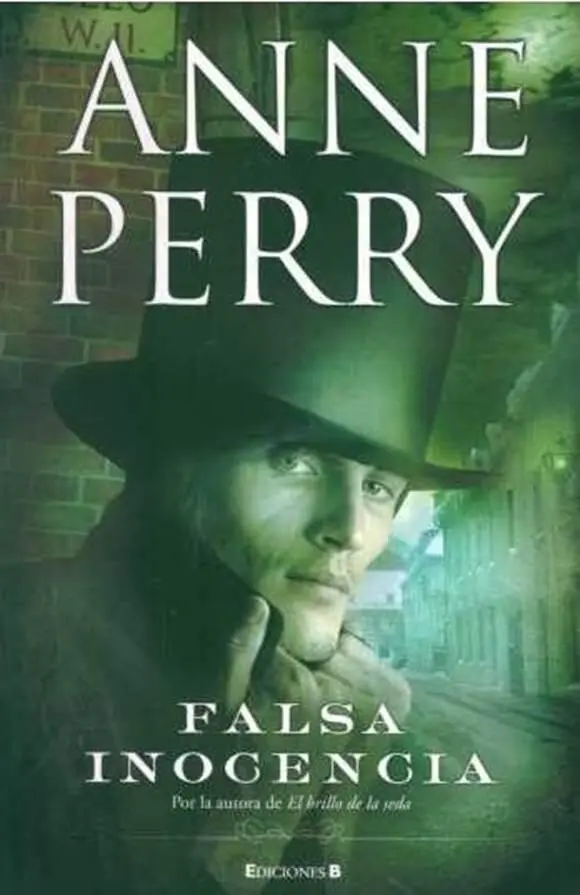
Anne Perry
Falsa inocencia
16º Monk
Para Diana Hinds, por su ayuda y amistad.
El fugitivo se mantenía en equilibrio en la popa de la gabarra. Su silueta se recortaba contra las relumbrantes aguas del Támesis, con el cabello azotado por el viento, el semblante anguloso, los labios prietos. Entonces, en el último instante, cuando la otra gabarra ya casi había cruzado, se agachó y saltó. Alcanzó la cubierta por muy poco y tuvo que gatear para afianzar los pies. Se tambaleó un momento, recobró el equilibrio y se volvió. Saludó con el brazo, presa de un júbilo grotesco, y acto seguido se agachó, perdiéndose de vista detrás de los apiñados fardos de lana.
Monk sonrió forzadamente mientras los remeros se afanaban en dar la vuelta a la lancha patrullera luchando contra el reflujo y las estelas de las gabarras que remontaban el río hacia el Pool [1]de Londres. No habría dado orden de disparar aun si hubiese estado seguro de que los disparos no alcanzarían a ninguna otra persona entre el ingente tráfico fluvial. Quería a Jericho Phillips con vida para verlo juzgado y ahorcado.
En la proa de la lancha, Orme imprecó entre dientes, dado que aún no estaba lo bastante cómodo para dar rienda suelta a sus emociones delante de su nuevo jefe. Monk sólo llevaba medio año en la Policía Fluvial del Támesis, a la que se había incorporado tras la muerte de Durban. El trabajo era muy distinto del que se llevaba a cabo en tierra firme, donde tenía experiencia, aunque para él lo más difícil era asumir el liderazgo de unos hombres para quienes era un intruso. Le precedía la reputación de ser un brillante detective, pero también la de tener un carácter implacable, de ser un hombre difícil de conocer y de tratar.
Había cambiado después del accidente sufrido años antes, en 1856, que le borró la memoria. Aquello le había brindado la oportunidad de comenzar de nuevo. Había aprendido a conocerse a través de los ojos de los demás, y ese aprendizaje resultó amargamente esclarecedor. Cosa que tampoco podía explicarle a nadie.
Estaban acortando distancias con la barcaza donde Phillips se agazapaba oculto a la vista, sin que el timonel hubiese reparado en su presencia. Otros veinticinco metros y estarían a la misma altura. Había cinco agentes en la patrullera, más de lo habitual, pero reducir a un hombre como Phillips tal vez requiriera el uso de esos efectivos adicionales. Lo buscaban por el asesinato de un niño de unos trece o catorce años de edad, Walter Figgis, conocido como Fig, un chaval flaco y de complexión menuda, rasgos que quizá fuesen los que le habían conservado la vida tanto tiempo. Phillips traficaba con niños desde los cuatro o cinco años de edad hasta que les cambiaba la voz y comenzaban a adquirir características corporales de adultos, dejando así de serles útiles en su particular parcela del mercado pornográfico.
El tajamar de la lancha patrullera cortaba el agua turbulenta. A unos cincuenta metros un yate avanzaba perezosamente río arriba, tal vez con destino a Kew Gardens. Banderines multicolores ondeaban al viento y se oía una mezcla de risas y música. Delante, un centenar de barcos, desde barcazas carboneras hasta clíperes de la carrera del té, permanecían anclados en el Upper Pool. Las barcazas iban y venían sin cesar, y los estibadores descargaban mercancías traídas desde todos los rincones de la tierra.
Monk se inclinó un poco hacia delante y tomó aire para instar a sus hombres a esforzarse más, pero cambió de parecer y se contuvo. Parecía no confiar en que estuvieran dando lo mejor de ellos mismos. Aunque de todos modos no era posible que tuvieran tantas ganas de capturar a Phillips como él. Era Monk, no ellos, quien había implicado a Durban en el caso Louvain, implicación que al final le había costado la vida. Y era a Monk a quien Durban había recomendado para ocupar su puesto cuando supo que se estaba muriendo.
Orme había servido con Durban durante años, pero si le contrariaba estar bajo las órdenes de Monk, jamás lo había demostrado. Era leal, diligente, incluso servicial; pero, en esencia, resultaba indescifrable. No obstante, cuanto más lo escrutaba Monk, más claro tenía que el respeto de Orme le era imprescindible para salir airoso y, además, en verdad deseaba granjeárselo. No recordaba que hasta entonces le hubiese importado lo que un subalterno pensara de él.
La barcaza se hallaba tan sólo a unos nueve metros y aminoraba la marcha para ceder paso a otra que cruzaba por su proa, cargada de toneles de azúcar sin refinar procedentes de una goleta amarrada treinta metros más allá. El barco, al estar casi vacío, revelaba la línea de flotación, con el inmenso velamen recogido y plegado, y los palos desnudos oscilaban con el suave balanceo del casco.
La patrullera cabeceó al virar a babor mientras la otra barcaza cruzaba hacia estribor. El primer agente saltó a bordo, y luego el segundo, pistolas en mano.
El de Phillips era el único caso que Durban no había cerrado, permaneciendo, incluso en sus últimas notas, como una herida aún abierta en su mente. Monk había leído cada página del prontuario desde que lo heredara de Durban junto con el puesto. Allí estaban todos los datos: fechas, horas, personas interrogadas, respuestas, conclusiones, decisiones sobre los siguientes pasos a dar. Pero todas las palabras, su letra de trazos grandes y desgarbados, vibraban de sentimiento. Había en ellas una evidente ira mucho más profunda de la que podían explicar la mera frustración del fracaso o el orgullo herido por saberse burlado. Se trataba de una ardiente furia ante el sufrimiento infantil y de una honda piedad por todas las víctimas del comercio de Phillips. Y ahora también Monk se veía marcado por ella. Al concluir la jornada y marcharse a su casa seguía pensando en el caso. Invadía la paz de la hora de comer. Se entrometía en las conversaciones con su esposa Hester. Rara vez se había llegado a obsesionar tanto.
Iba sentado muy tieso en la popa de la patrullera, ansioso por unirse a los hombres que habían saltado a la gabarra. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no habían reaparecido con Phillips?
De pronto lo entendió; se hallaban en la banda equivocada. Phillips lo había calculado todo con suma precisión. Sabiendo que tendrían que pasar por babor para no estrellarse contra la otra gabarra, había pasado a estribor y saltado otra vez. Era una maniobra arriesgada pero no tenía nada que perder, porque cuando lo capturaran sería juzgado y sólo cabía un veredicto. Tres domingos después lo ahorcarían.
– ¡Haga volver a los hombres! -gritó Monk, incorporándose en el asiento-. ¡Ha pasado a estribor! ¡A la otra barcaza!
Los agentes ya se habían percatado. Orme agarró el otro remo, lo metió en el agua y se puso a bogar para situar la patrullera a popa de la primera barcaza.
Los dos agentes regresaron y saltaron a bordo, haciendo que la patrullera se balanceara con violencia. No había tiempo para cambiar de sitio con Orme. La otra barcaza ya se encontraba a casi veinte metros de ellos, camino de la dársena. Si Phillips llegaba antes que ellos, desaparecería entre las cajas y las pacas, los arcones de té, los toneles de azúcar y de ron, los montones de madera, asta, pieles y cerámica que abarrotaban el muelle.
Monk tenía el cuerpo entumecido, el viento le azotaba el rostro con el penetrante olor a salitre y pescado de las aguas de menguante. Capturar a Phillips era lo único que aún podía hacer por Durban. Justificaría la confianza que Durban había depositado en él tras haberlo tratado tan sólo unas semanas. No habían compartido nada de la vida y la rutina cotidianas, sólo un caso de un horror casi inconcebible.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу