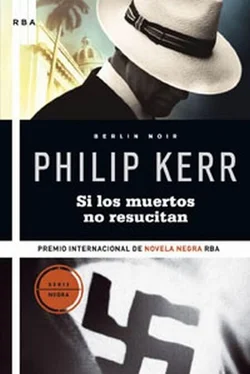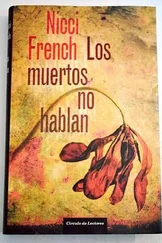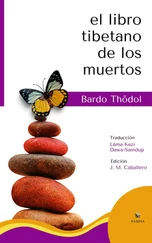– Hola, Gunther -dijo el hombre en alemán.
Ahora llevaba bigote, pero seguía pareciendo un pitbull en un caldero.
Era Max Reles.
– ¿No esperabas verme? -soltó su típica risita.
– Supongo que ninguno de los dos se lo esperaba, Max.
– En cuanto Dinah me habló de ti, empecé a pensar: «¡No puede ser él!». Luego, te describió y, vaya… ¡Santo Dios! A Noreen no le hará ninguna gracia verme aquí, pero es que tenía que venir a comprobar con mis propios ojos si eras tú, el mismo cabrón entrometido.
Me encogí de hombros.
– Ya nadie cree en los milagros.
– ¡Por Dios, Gunther! Estaba seguro de que te habrían matado entre los nazis y los rusos, con esa puta lengua mordaz que tienes.
– Últimamente cierro más el pico.
– Por la boca muere el pez -dijo Reles-. Lo más verdadero se calla. ¡Dios! ¿Cuánto tiempo hace?
– Mil años, por lo menos. Es lo que iba a durar el Reich, según Hitler.
– Tanto, ¿eh? -Reles sacudió la cabeza-. ¿Qué demonios haces en Cuba?
– Pues, ya ves, alejarme de todo aquello. -Me encogí de hombros-. Y, por cierto, soy Hausner, Carlos Hausner. Al menos es lo que dice en mi pasaporte argentino.
– Así andamos, ¿eh?
– No está mal el coche. Seguro que te van bien las cosas. ¿Cuál es el rescate por un cochazo así?
– Ah, pues, unos siete mil dólares.
– Dan mucha pasta los chanchullos laborales en Cuba, ¿eh?
– He dejado esa mierda. Ahora me dedico al negocio hotelero y del espectáculo.
– Siete mil dólares son muchas pensiones de cama y desayuno.
– Ya estás moviendo ese olfato policial que te caracteriza.
– Se mueve él solo de vez en cuando, sí, pero no le presto atención. Ahora soy un ciudadano de a pie.
Reles sonrió.
– Eso significa mucho en Cuba, sobre todo en esta casa. Aquí, en comparación con algunos ciudadanos, Iósif Stalin parecería Theodore Roosevelt.
Lo dijo mirando fríamente a Alfredo López, quien se despidió de mí con un movimiento de cabeza y se alejó lentamente en el coche.
– ¿Os conocéis? -pregunté.
– Puede decirse que sí.
Dinah nos interrumpió hablando en inglés.
– No sabía que hablabas alemán, Max.
– Hay muchas cosas de mí que no sabes, cariño.
– No seré yo quien le cuente nada, te lo aseguro -le dije en alemán-, ni falta que me hace. Apuesto a que ya lo ha hecho Noreen. Cuando me habló de la mala gente de La Habana debía de referirse a ti, la mala gente con la que sale Dinah. No puedo decir que me extrañe, Max. Si fuera hija mía, estaría muy preocupado.
Reles sonrió sarcásticamente.
– Ya no soy así -dijo-, he cambiado.
– ¡Qué pequeño es el mundo!
Apareció otro coche por la entrada. Aquello empezaba a parecerse a la entrada principal del hotel Nacional. Otra persona traía el Pontiac de Noreen.
– No, en serio -insistió Reles-. Ahora soy un respetable hombre de negocios.
El conductor del Pontiac salió del coche y, sin decir una palabra, se metió en el asiento del copiloto del de Reles. De repente, el Cadillac parecía pequeño. El hombre tenía los ojos oscuros y la cara blanca e hinchada. Llevaba un traje blanco suelto con grandes botones negros. Tenía mucho pelo, rizado, negro y con canas, como la esponjilla metálica de la tienda de todo a un dólar de Obispo. Parecía triste, quizá porque hacía muchos minutos que no comía nada. Tenía pinta de comer mucho. Animales que morían atropellados en la carretera, seguramente. Fumaba un puro del tamaño y la forma de un proyectil AP, aunque en su boca parecía un orzuelo. Recordaba a Pagliacci interpretado por dos tenores a la vez, uno en cada pernera de los pantalones. Parecía tan respetable como un fajo de pesos en un guante de boxeo.
– Respetable, claro. -Miré al hombretón del Cadillac procurando que Reles se diera cuenta y dije-: Y, claro, en realidad, ese ogro es tu contable.
– ¿Waxey? Es un babke, un auténtico cacho de pan. Por otra parte, mis libros de contabilidad son muy gordos.
Dinah suspiró y puso los ojos en blanco como una colegiala malhumorada.
– Max -se quejó-, es una grosería hablar todo el tiempo en alemán, cuando sabes que no lo entiendo.
– Es incomprensible -dijo él en inglés-; de verdad, no lo entiendo, porque tu madre lo habla estupendamente.
Dinah puso un mohín de desprecio.
– ¿A quién le interesa aprender alemán? Los alemanes se cargaron al noventa por ciento de los judíos europeos. Ya nadie quiere estudiar alemán. -Me miró y se encogió de hombros con pesar-. Lo siento, pero así son las cosas, me temo.
– Está bien. Yo también lo siento. La culpa es mía; por hablar en alemán con Max, quiero decir, no por lo otro, aunque, como es lógico, también lo siento por lo otro.
– Krauts! Lo vais a tener que lamentar mucho tiempo -Max se rió-, ya nos aseguraremos los judíos de ello.
– Lo siento mucho, créeme, pero yo sólo obedecía órdenes.
Dinah no escuchaba. No escuchaba porque no era lo suyo. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que Max le metió la nariz en la oreja y después le rozó la mejilla con los labios, cosa que bien puede distraer a quien no lo ha vivido todo.
– Perdóname, honik -le musitó-, pero, ya sabes, hacía veinte años que no veía a este fershtinkiner. -Dejó de chuparle la cara un momento y me miró-. ¿Verdad que es preciosa?
– Y que lo digas, Max, y que lo digas. Y lo que es más: tiene toda la vida por delante, no como tú y yo.
Reles se mordió el labio, aunque tuve la impresión de que le habría gustado más morderme el cuello a mí. Después sonrió y me señaló con el dedo. Le devolví la sonrisa, como si estuviéramos jugando al tenis. Me imaginé que no estaba acostumbrado a encajar pelotas tan fuertes.
– Sigues siendo el mismo cabrón retorcido -dijo sacudiendo la cabeza.
Él seguía con la misma carota cuadrada y agresiva, aunque bronceada y correosa ahora, y con una cicatriz en la mejilla tan grande como una etiqueta de maleta. ¿Qué podía ver Dinah en un tipo así?
– El viejo Gunther, el mismo de siempre.
– Vaya, en eso coincidís Noreen y tú -dije-. Tienes razón, desde luego, soy el viejo cabrón retorcido de siempre… y cada vez más. Ahora bien, te aseguro que lo que más me jode es lo de viejo. Todo lo que antes me fascinaba la contemplación de mi excelente físico es ahora puro horror por el avance evidente de la edad: la tripa, las piernas arqueadas, la pérdida de pelo, la presbicia y la piorrea. Se ve a la legua que estoy más pasado que un plátano viejo. De todos modos, supongo que para todo hay consuelo: tú eres más viejo que yo, Max.
Reles siguió sonriendo, aunque necesitó tomar aire. Luego sacudió la cabeza, miró a Dinah y dijo:
– ¡Por Dios! ¿Oyes lo que dice este tío? Me insulta a la cara y delante de ti. -Soltó una carcajada de asombro-. ¿Verdad que es una joya? Eso es lo que me gusta de este tío: nadie me ha dicho nunca las cosas que me dice él. Es lo que más me gusta.
– No sé, Max -dijo ella-. A veces eres muy raro.
– Hazle caso a ella, Max -dije-. No es sólo guapa. Además es muy lista.
– Ya basta -dijo Reles-. Oye, tenemos que volver a hablar tú y yo. Ven a verme mañana.
Me quedé mirándolo cortésmente.
– Ven a mi hotel -juntó las manos como si rezase-, por favor.
– ¿Dónde te alojas?
– En el Saratoga, en Habana Vieja, enfrente del Capitolio. Es de mi propiedad.
– Ah, comprendo: el negocio hotelero y el del espectáculo. El Saratoga, claro. Lo conozco.
– ¿Vas a venir? Por los viejos tiempos.
– ¿Te refieres a nuestros viejos tiempos, Max?
– Claro, ¿por qué no? Todo aquello quedó zanjado hace veinte años. Veinte años, aunque parecen mil, como has dicho antes. Te invito a comer.
Читать дальше