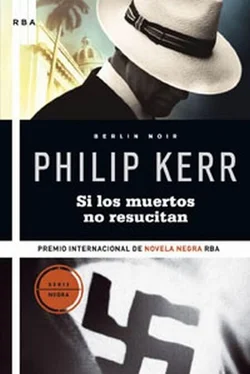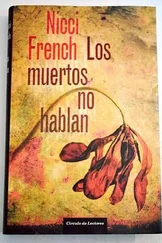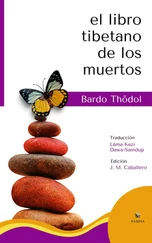– Tendrías que trabajar en la radio.
– Escúchame, Dora. En estos momentos, es Max quien se juega el cuello. ¿Te acuerdas de Myra Scheidemann, la homicida de la Selva Negra? Por si se te había olvidado, aquí, en este gran país nuestro, también se ejecuta a las mujeres. Sería una lástima que terminases como ella, conque sé prudente y deja el arma. Puedo ayudarte, igual que la otra vez.
– Cállate. -Me apuntó con el largo cañón de la Mauser y luego señaló el cuarto de baño-. ¡Adentro! -dijo con furia.
Obedecí. Sé el daño que puede hacer una bala de Mauser. Lo que me preocupaba no era el agujero que abre al entrar, sino el que abre al salir. La diferencia es lo que va de un cacahuete a una naranja.
Abrí la puerta del cuarto de baño y encendí la luz.
– Quita la llave de la cerradura -dijo- y vuelve a ponerla por este lado.
Por otra parte, Dora había sido prostituta. Probablemente siguiera siéndolo y ellas no suelen tener remilgos a la hora de disparar, sobre todo a los hombres. Myra Scheidemann era una prostituta que había matado a tres clientes suyos en el bosque de un tiro en la cabeza, en pleno acto sexual. A veces tengo la impresión de que muchas prostitutas no aprecian gran cosa a los hombres. Me pareció que a ésta en concreto no le importaría nada descerrajarme un tiro, de modo que saqué la llave de la cerradura y la puse por el lado de fuera, tal como me había ordenado.
– Ahora, cierra.
– ¿Y perderme el espectáculo?
– No me obligues a demostrar que sé manejar un arma.
– Podrías presentarte con el equipo olímpico de tiro. Creo que te sería muy fácil impresionar al jurado de selección, así vestida. Claro, que a lo mejor resulta complicado sujetarte la medalla en el pecho, aunque siempre podrías recurrir al picahielo.
Dora estiró el brazo, me apuntó a la cabeza deliberadamente y agarró la Mauser con firmeza.
– Está bien, está bien.
Cerré la puerta de una patada, furioso conmigo mismo por no haber pensado en llevarme la pequeña automática que le había quitado a Eric Goerz. Al oír el mecanismo de la cerradura, acerqué el oído a la puerta e intenté seguir la conversación.
– Creía que éramos amigos, Dora. Al fin y al cabo, fui yo quien te proporcionó el trabajo con Max Reles, ¿te acuerdas? Yo te di la oportunidad de dejar el fulaneo.
– Cuando tú y yo nos conocimos, Gunther, Max ya era cliente mío. Tú sólo me diste la oportunidad de estar aquí con él legalmente. Ya te dije que me encantan los grandes hoteles como éste.
– Me acuerdo. Te gustan los cuartos de baño grandes.
– ¿Y quién dijo que quería dejar el fulaneo?
– Tú, y yo te creí.
– En tal caso, no se te da muy bien calibrar el carácter de la gente, ¿verdad? Max cree que lo estás acorralando, pero a mí me parece que no das más que palos de ciego y que has tenido suerte. A él le parece que lo sabes todo porque has ido a Wurzburgo, pero a mí no. ¿Cómo ibas a saberlo?
– Por cierto, ¿cómo ha sabido que he ido a Wurzburgo?
– Se lo dijo Frau Adlon. No sabía dónde te habías metido, después de Potsdam y se lo preguntó a ella. Le dijo que quería recompensarte por haber encontrado la caja china. Naturalmente, en cuanto supo dónde estabas, se imaginó que habías ido a averiguar cosas sobre él, preguntando a la viuda de Rubusch o en la Gestapo. O las dos cosas.
– No me pareció que la Gestapo tuviese mucho interés en Reles y sus actividades -dije.
– Claro, por eso pidieron información sobre él al FBI. -Dora se rió-. Sí, estaba segura de que con eso te taparía la boca. Max recibió un telegrama de los Estados Unidos, de su hermano, en el que le decía que alguien del FBI le había dicho que habían recibido una solicitud de información sobre él de la Gestapo de Wurzburgo. Como ves, Max tiene amigos muy útiles en el FBI, lo mismo que aquí. Se le da muy bien.
– ¿De verdad?
Eché un vistazo al cuarto de baño. Habría abierto la ventana de una patada y habría salido por allí a la calle, pero no había ventana. Necesitaba la metralleta de detrás de la loseta de la cisterna. Busqué un destornillador por allí y luego miré en los cuatro armarios.
– ¿Sabes una cosa? A Max no va a hacerle ninguna gracia encontrarme aquí, en el baño, cuando vuelva -dije-, sobre todo porque no podrá usar su propio retrete.
En los armarios no había gran cosa. Casi todos los artículos masculinos de tocador estaban en la repisa o al lado del lavabo. En uno de los armarios había un frasco de Blue Grass, de Elizabeth Arden, y colonia de hombre Grand Prix, de Charbert. Parecían la pareja perfecta. En otro encontré una bolsa con unos consoladores bastante vulgares, una peluca rubia, ropa interior femenina lujosa y una diadema de diamantes de bisutería que era evidentemente bisutería. A nadie se le ocurre dejar diamantes auténticos en el armario de un cuarto de baño, menos aún, si el hotel dispone de caja fuerte. Sin embargo, del destornillador, ni rastro.
– Para Max va a ser un verdadero problema deshacerse de mí. Es decir, no puede matarme aquí, en el Adlon, ¿verdad? No soy de los que se quedan quietecitos sin moverse y se dejan clavar un pincho por el oído. El estruendo de un disparo llamaría la atención y habría que dar explicaciones. Pero no te equivoques, Dora, va a tener que matarme y tú serás cómplice del crimen.
Naturalmente, ya había comprendido el significado de la peluca, la diadema y el perfume Blue Grass. No quería decírselo a Dora, porque todavía tenía esperanzas de convencerla de que colaborase conmigo, pero, a cada minuto que pasaba, más claro estaba que no me quedaba otro remedio: tendría que obligarla asustándola con lo que sabía de ella.
– Pero, claro, a ti no te importa ser cómplice de un crimen, ¿verdad, Dora? Porque ya lo has hecho una vez, ¿a que sí? Heinrich Rubusch estaba contigo la noche en que Max lo mató con el pincho. Eras la rubia de la diadema de diamantes, ¿no es eso? ¿No le importó al tipo aquel, cuando le enseñaste el conejo, que no fueras rubia natural?
– Era igual que todos los Fritz cuando ven un trocito de conejo. Lo único que le importaba era que chillase cuando lo acariciaba.
– Por favor, dime que Max no lo mató mientras lo hacíais.
– ¿Y a ti qué más te da? No hizo ningún ruido, ni siquiera sangró. Bueno, a lo mejor un poquito, nada más. Max lo secó con la casaca del pijama del tipo, pero no se veía ninguna marca. Increíble, la verdad. Y el hombre no sintió nada, créeme. No podía, que es más de lo que puedo decir yo. Rubusch quería un caballo de carreras, no una chica. Me dejó en la espalda unas marcas del cepillo del pelo que me duraron varios días. Por si quieres saberlo, ese gordo pervertido se lo merecía.
– Pero la puerta estaba cerrada por dentro, cuando lo encontramos. La llave estaba puesta todavía.
– Tú la abriste, ¿verdad? Yo la cerré del mismo modo. Muchas prostitutas de hotel llevan llaves maestras o falsas… o saben dónde encontrarlas. A veces, algún cliente no te da propina. A veces te ponen en la boca un caramelo demasiado tentador para dejarlo pasar, conque esperas fuera un rato y, cuando se marchan, entras otra vez y lo coges. ¡Menudo detective de hotel estás hecho, Gunther! El otro gorila, ¿cómo se llamaba? El borracho. Muller. Él hacía muy bien su papel. Fue él quien me vendió una llave falsa y una buena llave maestra. A cambio, bueno, imagínate lo que quería. Al menos, la primera vez. La noche en que Max mató a Rubusch me topé con él y tuve que meterle unos billetes en el bolsillo.
– De los que te había dado Rubusch.
– Claro.
Ya había desistido de encontrar el destornillador. Estaba repasando la calderilla que llevaba, a ver si alguna moneda encajaba en la cabeza de los tornillos de la loseta de la cisterna. No, ninguna. Lo único que podría servirme fue una grapa de plata para sujetar billetes -regalo de boda de mi difunta esposa- y me pasé unos cuantos minutos intentando aflojar un tornillo con ella, pero lo único que conseguí fue estropear el doblez. Tal como pintaban las cosas, muy pronto tendría ocasión de pedir disculpas a mi mujer, si no personalmente, de una manera parecida.
Читать дальше