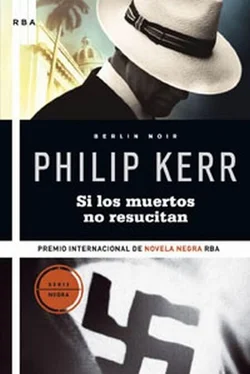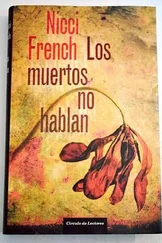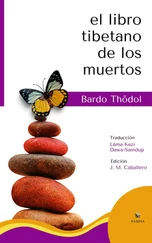– No tiene ninguna gracia -dijo-. De todas maneras, lo pueden torturar para que les diga dónde está escondido Aureliano y sería una desgracia por partida doble, porque, por supuesto, él no sabe nada.
– Estoy de acuerdo, pero sigo sin entender qué puedo hacer yo.
– Le salvaste la vida una vez, Bernie. A lo mejor puedes volver a hacerlo.
– Claro, para que se quede él contigo, en vez de yo.
– ¿Es eso lo que quieres, Bernie?
– ¿A ti qué te parece? -Me encogí de hombros-. ¿Por qué no? No es tan raro, habida cuenta de las circunstancias. ¿O se te ha olvidado?
– Bernie, eso pasó hace veinte años. No soy la que era entonces, seguro que lo ves claramente.
– A veces la vida nos trata así.
– ¿Puedes hacer algo por él?
– ¿Por qué crees que existe siquiera la menor posibilidad?
– Porque conoces al capitán Sánchez. Dicen que sois amigos.
– ¿Quién lo dice? -Sacudí la cabeza con exasperación-. Mira, aunque fuésemos amigos, cosa de la que no estoy nada seguro, Sánchez es policía y tú misma me has dicho que a López lo ha detenido el SIM, es decir, que López no tiene nada que ver.
– El hombre que lo detuvo asistió al funeral de Max Reles -dijo Noreen-. El teniente Quevedo. Quizá, si se lo pidieras, el capitán Sánchez hablaría con él. Podría interceder por Fredo.
– ¿Y qué le diría?
– No sé, pero a lo mejor se te ocurre algo.
– Noreen, es un caso imposible.
– ¿No eran los que mejor se te daban?
Sacudí la cabeza y me aparté.
– ¿Te acuerdas de la carta que te escribí cuando me marché de Berlín?
– La verdad es que no. Como muy bien has dicho, eso pasó hace mucho tiempo.
– Sí, sí que te acuerdas. Dije que eras mi caballero celestial.
– Eso es del argumento de Tannhäuser, Noreen, no soy yo.
– Te decía que buscaras siempre la verdad y acudieras en auxilio de quienes te necesitasen, porque es lo que se debe hacer, aunque resulte peligroso. Bien, ahora te lo pido.
– No tienes derecho. No hay nada que hacer. Yo también he cambiado, por si no te has dado cuenta.
– No lo creo.
– Mucho más de lo que te imaginas. ¿Caballero celestial, dices? -Me eché a reír-. Querrás decir caballero infernal. Durante la guerra, me reclutaron las SS porque había sido policía. ¿Te lo había dicho? He manchado mucho la armadura, Noreen. No sabes hasta qué punto.
– Hiciste lo que tenías que hacer, estoy segura, pero por dentro, seguro que sigues siendo el mismo de siempre.
– Dime una cosa, ¿por qué tendría yo que hacer algo por López? Ya tengo bastante con lo mío. No puedo ayudarlo, eso es verdad, pero, ¿por qué iba a molestarme siquiera en intentarlo?
– Porque la vida es eso. -Me cogió la mano y me escrutó buscando… no sé qué-. La vida es eso, ¿no? Buscar la verdad, socorrer a quienes creemos que no podemos ayudar en nada, pero intentarlo a pesar de todo.
Me sonrojé de rabia.
– Me tomas por santo o algo así, Noreen. Un santo de los que aceptan el martirio, siempre y cuando no se les tuerza el halo en la fotografía. Si voy a arrojarme a los leones, quiero ser mucho más que un recuerdo en las oraciones dominicales de una lechera. Nunca me han gustado los gestos inútiles, por eso he conservado la vida tanto tiempo, encanto. Y ahí no termina la cosa. Hablas de la verdad como si tuviese algún sentido, pero cuando me la tiras a la cara no es más que un puñado de arena. No es la verdad en absoluto. Al menos, no la que yo quisiera oír. No la tuya. No nos engañemos, ¿de acuerdo? No voy a hacer el primo por ti, Noreen, al menos hasta que estés dispuesta a dejar de tratarme como si lo fuera.
Noreen puso cara de pez tropical, con los ojos fuera de las órbitas y la boca abierta, y sacudió la cabeza.
– Te aseguro que no tengo la menor idea de a qué te refieres.
A continuación, se echó a reír en mi cara con unas carcajadas discordantes y, sin darme tiempo a decir otra palabra, dio media vuelta y se alejó rápidamente hacia el aparcamiento.
Entré otra vez en el Tropicana.
Los Cellini no me dieron gran cosa. Dar no era su fuerte, como tampoco responder preguntas. Las costumbres arraigadas tardan en morir, supongo. Repitieron una y otra vez lo mucho que sentían la muerte de un tipo tan estupendo como Max y lo dispuestos que estaban a cooperar en la investigación de Lansky, aunque, al mismo tiempo, no tenían la menor idea de nada de lo que les pregunté. Si les hubiese preguntado el nombre de pila de Al Capone, seguro que se habrían encogido de hombros y habrían dicho que no lo sabían. Probablemente, incluso habrían negado que lo tuviese.
Llegué tarde a casa y me estaba esperando el capitán López. Se había servido un trago, me había cogido un puro y estaba leyendo en mi sillón predilecto.
– Parece que últimamente me aprecia toda clase de gente -dije-. No paran de dejarse caer por aquí, como si esto fuera un club.
– No sea así -dijo Sánchez-. Usted y yo somos amigos. Por otra parte, me hizo pasar la señora… Yara, ¿no es eso?
Eché un vistazo al apartamento, a ver si la veía, pero, evidentemente, se había marchado.
López se encogió de hombros como disculpándose.
– Creo que le di miedo.
– Supongo que estará acostumbrado a eso, capitán.
– Yo también tendría que estar en casa ya, pero, según dicen, el crimen no tiene horario de oficina.
– ¿Eso dicen?
– Ha aparecido otro cadáver. Un tal Irving Goldstein, en un apartamento de Vedado.
– No he oído hablar de él.
– Trabajaba en el Saratoga. Era un jefe del casino.
– Ya.
– Esperaba que pudiese acompañarme al apartamento, ya que es usted un detective tan famoso, por no recordarle al que podríamos llamar el jefe de usted.
– Claro, ¿por qué no? El único plan que tenía era meterme en la cama y dormir doce horas seguidas.
– Excelente.
– Deme un minuto para cambiarme, ¿de acuerdo?
– Lo espero abajo, señor.
A la mañana siguiente me despertó el teléfono.
Era Robert Freeman. Me ofrecía un contrato de seis meses en la J. Frankau para abrir el mercado de puros habanos en Alemania Occidental.
– Sin embargo, Hamburgo no me parece que sea el mejor sitio para que te instales, Carlos -me dijo-. En mi opinión, Bonn sería mucho mejor. Entre otras cosas, es la capital de Alemania Occidental, por supuesto. Las dos cámaras del Parlamento se encuentran allí, por no hablar de las instituciones gubernamentales y embajadas extranjeras, que es precisamente el mercado de categoría que necesitamos. Por otra parte, se encuentra en la zona ocupada por los británicos, lo que debería facilitarnos las cosas, puesto que somos una compañía británica. Además, está a menos de cuarenta kilómetros de Colonia, una de las mayores ciudades del país.
Lo único que sabía yo de Bonn es que era la ciudad natal de Beethoven y que, antes de la guerra, vivía allí Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania. Cuando Berlín dejó de ser capital de algo, salvo de la guerra fría, y Alemania Occidental necesitaba una nueva, Adenauer, para mayor comodidad suya, eligió esa tranquila y pequeña ciudad, en la que había pasado los años del Tercer Reich sin mayores inconvenientes. Casualmente yo había ido a Bonn una vez. Por error. Sin embargo, antes de 1949, poca gente había oído hablar de esa ciudad ni, menos aún, sabía dónde se encontraba. Todavía ahora la llamaban, en broma, «el pueblo federal». Bonn era pequeña, insignificante y, sobre todo, estaba apartada; no comprendía cómo no se me había ocurrido antes ir allí a vivir. Parecía el lugar idóneo para un hombre empeñado en vivir en el más absoluto anonimato, como yo.
Читать дальше