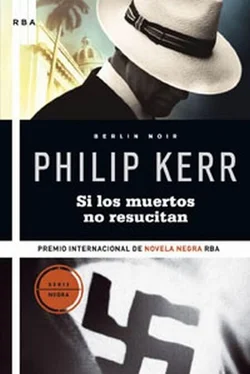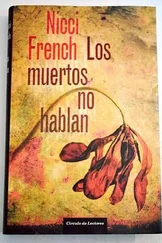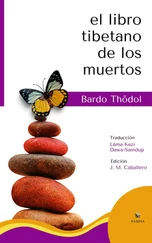Veinte minutos después, íbamos en dirección sur, luego este y, finalmente, norte, rodeando la bahía hasta Regla. Era una pequeña ciudad industrial que se reconocía enseguida desde lejos por las humaredas de la planta petroquímica, aunque, históricamente, era más famosa por ser un centro de santería y el lugar en el que se celebraban las «corridas» de La Habana, hasta que los españoles perdieron la isla.
Sánchez conducía el gran sedán negro de la policía como un toro bravo, encendiendo luces rojas, frenando en el último momento o virando repentinamente sin avisar a izquierda o derecha. Cuando por fin nos paramos al final del largo espigón, estaba yo a punto de clavarle una espada en su musculoso cuello.
Un reducido grupo de policías y empleados del puerto se había reunido a observar la llegada de una barcaza cargada con el coche rescatado del fondo del mar. Tras desengancharlo del ancla del barco pesquero, lo habían izado a la barcaza y lo habían depositado sobre una montaña de carbón. El coche parecía una especie fantástica de pez deportivo, un marlín rojo -suponiendo que tal cosa existiera- o un crustáceo gigante.
Seguí a Sánchez por unas escaleras, que la última marea había dejado resbaladizas, y tan pronto como un hombre de la barcaza la hubo amarrado a un noray, saltamos a bordo de la inquieta embarcación.
Se acercó el capitán y habló con Sánchez, pero tenía un acento cubano tan cerrado que no lo entendí, cosa que me sucedía a menudo, cuando salía de la ciudad. Era un tipo malhumorado y fumaba un puro de los caros, que era lo más limpio y respetable de toda su persona. El resto de la tripulación andaba por allí masticando goma de mascar y esperando órdenes. Por fin dieron una y un marinero se plantó en la montaña de carbón y extendió una lona por encima, para que Sánchez y yo pudiéramos subir hasta el coche sin ponernos perdidos, como él. Pasamos a la lona y subimos como pudimos por la insegura pendiente carbonífera para echar un vistazo al coche. La capota blanca estaba puesta, sucia, pero prácticamente intacta. El parachoques de delante, en el que se había enganchado el ancla del barco pesquero, se había deformado mucho. El interior parecía un acuario. A pesar de todo, el Cadillac rojo seguía siendo el coche más bonito de La Habana.
El marinero, preocupado todavía por el bien planchado uniforme de Sánchez, se dispuso a abrirnos la portezuela del conductor tan pronto como su capitán le diese la orden. Una vez dada, la puerta se abrió y el agua salió en cascada empapando las piernas al marinero, para diversión de sus charlatanes colegas.
Poco a poco, el conductor del coche fue asomando la cabeza como quien se duerme en la bañera. Por un momento pensé que el volante le impediría salir del todo, pero la barcaza se inclinó con el fuerte oleaje, volvió a subir y dejó caer al muerto en la lona como un trapo sucio. Era Waxey, sin lugar a dudas y, aunque parecía un ahogado, no lo había matado el mar. Tampoco el volumen de la música, aunque tenía las orejas, o lo que quedaba de ellas, como llenas de incrustaciones de coral rojo oscuro.
– Qué lástima -dijo Sánchez.
– Yo no lo conocía, en realidad.
– Me refiero al coche -dijo Sánchez-. El Cadillac Eldorado es precisamente el modelo que más me gusta del mundo entero. -Sacudió la cabeza admirándolo-. Precioso. Me gusta el rojo. El rojo es bonito, aunque yo lo habría elegido negro, con ruedas y capota blancas. El negro tiene mucha más clase, en mi opinión.
– Se diría que el color de moda es el rojo -dije.
– ¿Se refiere a las orejas del difunto?
– No, me refería a sus uñas.
– Parece que le hayan dado un tiro en cada oreja. Es un mensaje, ¿verdad?
– Tan claro como el telégrafo sin cables, capitán.
– Seguro que oyó algo que no tenía que haber oído.
– Tire la moneda otra vez. No oyó algo que tenía que haber oído.
– ¿Por ejemplo, a quien disparó siete tiros a su jefe en la habitación de al lado?
Asentí.
– ¿Cree que él tuvo algo que ver? -preguntó.
– Adelante, pregúnteselo a él.
– Supongo que no llegaremos a saberlo nunca. -Sánchez se quitó la puntiaguda gorra y se rascó la cabeza-. Es una pena -dijo.
– ¿El coche, otra vez?
– No haberlo interrogado antes.
Cuba no había dejado de recibir judíos desde los tiempos de Colón. En tiempos más recientes, los Estados Unidos habían rechazado a muchos, pero un gran número de ellos había hallado asilo entre los cubanos, quienes, por referencia al país de origen de la mayoría de acogidos en la isla, los llamaban «polacos». A juzgar por la abundancia de tumbas en el cementerio judío de Guanabacoa, en Cuba había más «polacos» de lo que parecía. El cementerio se encontraba en la carretera de Santa Fe, al otro lado de una impresionante verja de entrada. No era exactamente el Monte de los Olivos, pero las tumbas, todas de mármol blanco, se encontraban en un suave altozano que dominaba una plantación de mangos. Incluso había un pequeño monumento a las víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial en el cual, se decía, habían enterrado pastillas de jabón, como símbolo de su supuesto destino fatal.
Habría podido contar a quien me hubiese escuchado que la extendida creencia de que los científicos nazis habían fabricado jabón con cadáveres de judíos era absolutamente falsa. La costumbre de llamarlos «jabón» se debía simplemente a una broma de muy mal gusto que circulaba entre los agentes de las SS, una forma más de deshumanizar -y, algunas veces, amenazar- a sus víctimas más numerosas. Sin embargo, puesto que, de manera regular y con fines industriales, se había utilizado cabello humano procedente de los internos de campos de concentración, habría sido más adecuado aplicarles el epíteto de «fieltro»: fieltro para coches, para relleno de tejados, para alfombras y en la industria de la automoción.
Eso no lo querían oír las personas que iban llegando al funeral de Max Reles.
En cuanto a mí, me quedé un tanto perplejo cuando, a la entrada de Guanabacoa, me ofrecieron una kipá. No es que no tuviese intención de cubrirme la cabeza en un entierro judío, puesto que ya llevaba puesto el sombrero. Lo que me extrañó fue la persona que las repartía. Era Szymon Woytak, el polaco cadavérico de la tienda de recuerdos nazis de Maurique. Él ya se había puesto una kipá, detalle que, sumado a su presencia en el funeral, me pareció una pista inequívoca de que también era judío.
– ¿Quién está despachando en la tienda? -le pregunté.
Se encogió de hombros.
– Cuando tengo que ayudar a mi hermano, siempre cierro un par de horas. Es el rabino que va a leer el kaddish por su amigo Max Reles.
– ¿Y usted qué hace, vende los programas del espectáculo?
– Soy el cantor. Canto los salmos y lo que solicite la familia del difunto.
– ¿También la canción del Horst Wessel?
Woytak sonrió pacientemente y entregó una kipá a la persona que venía detrás de mí.
– Mire -dijo-, hay que ganarse la vida de alguna manera, ¿verdad?
La familia no asistió, a menos que se considerase como tal al hampa judía de La Habana, naturalmente. Los principales allegados parecían ser los hermanos Lansky; también asistieron Teddy (la mujer de Meyer), Moe Dalitz, Norman Rothman, Eddie Levinson, Morris Kleinman y Sam Tucker. Había también muchos gentiles, aparte de mí, como Santo Trafficante, Vincent Alo, Tom McGinty y los hermanos Cellini, por nombrar sólo a unos pocos. Lo que me pareció interesante -y también habría podido interesar a teóricos de la raza del Tercer Reich como Alfred Rosenberg- era lo judíos que parecían todos sólo por llevar una kipá.
Читать дальше