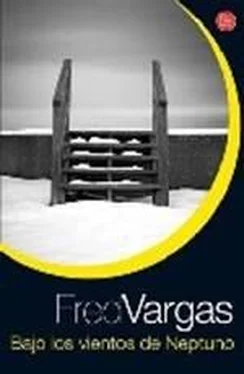– Alguien que nos acompañó hasta allí, uno de los otros ocho. Menos usted, Retancourt y yo, igual a cinco. Justin, Voisenet, Froissy, Estalère y Noël. El o la que busca en sus carpetas.
– ¿Y qué hace usted con el Discípulo?
– No gran cosa. Primero pienso en elementos más concretos.
– ¿Como…?
– Como sus síntomas la noche del 26. Me preocupan, sí. Me preocupan mucho. La flojera en las piernas me confunde.
– Yo estaba borracho como una cuba, ya lo sabe.
– Precisamente. ¿Tomaba usted, entonces, algún medicamento? ¿Algún calmante?
– No, Danglard. Creo que los calmantes están contraindicados en mi caso.
– Es cierto. Pero las piernas le fallaban, ¿no es eso?
– Sí -dijo Adamsberg sorprendido-. No podían aguantarme.
– ¿Sólo tras golpearse con la rama? ¿Es eso lo que me ha dicho? ¿Está seguro?
– Claro que sí, Danglard. ¿Y qué?
– Pues bien, la cosa no cuadra. ¿Y no hubo dolor, al día siguiente? ¿Golpes? ¿Cardenales?
– Me dolía la frente, la cabeza y el vientre, se lo repito. Pero ¿por qué le molesta lo de mis piernas?
– Un eslabón de mi lógica que falta. Déjelo correr.
– Capitán, ¿podría darme usted su ganzúa?
Danglard vaciló, luego abrió su bolsa y sacó la herramienta, poniéndola en el bolsillo del traje de Adamsberg.
– No corra riesgos. Y guárdese esto -dijo añadiendo un fajo de billetes-. No es momento para que saque dinero de un cajero automático.
– Gracias, Danglard.
– ¿Podría devolverme al niño antes de marcharse?
– Perdón -dijo Adamsberg tendiéndole a su hijo.
Ninguno dijo «hasta la vista». Una frase inconveniente cuando uno ignora si volverá a ver al otro. Una frase banal y cotidiana, pensó Adamsberg sumiéndose en la noche, y que ahora le era inaccesible.
Clémentine le había recibido, agotado, sin demostrar la menor sorpresa. Le había instalado ante la chimenea y le había obligado a comer pasta con jamón.
– Esta vez, Clémentine, no se trata ya sólo de cenar -dijo Adamsberg-. Necesito que me esconda usted. Tengo a toda la pasma del país pisándome los talones.
– Bueno, eso pasa -dijo Clémentine sin conmoverse y obligándole a tomar un yogur, con la cuchara plantada en el centro-. La policía no tiene siempre las mismas ideas que nosotros, es su profesión. ¿Por eso va usted maquillado?
– Sí, he tenido que escapar de Canadá.
– Está muy bien su traje.
– Y yo soy poli -prosiguió Adamsberg, siguiendo con su idea-. De modo que me persigo a mí mismo. He hecho una tontería, Clémentine.
– ¿Cuál?
– Una enorme gilipollez. En Quebec, empiné el codo como un loco, me encontré con una chica y la maté con un tridente.
– Se me ocurre una idea -dijo Clémentine-. Abriremos el sofá cama y lo acercaremos a la chimenea. Con dos buenos edredones, estará usted como un príncipe. Y es que tengo a la Josette durmiendo en el despacho, de modo que no tengo nada mejor que ofrecerle.
– Estará perfecto, Clémentine. ¿No se irá de la lengua su amiga Josette?
– Josette ha conocido días mejores. Vivió incluso a todo tren hace algún tiempo, una verdadera dama. Pero ahora se ocupa de otras cosas, seguro. No hablará de usted como tampoco usted hablará de ella. Basta ya de bobadas. ¿Lo de ese tridente no será, por casualidad, una jugada de su monstruo?
– Eso es lo que no sé, Clémentine. Fue él o fui yo.
– Es toda una pelea -aprobó Clémentine sacando los edredones-. Eso anima.
– No lo había visto de ese modo.
– Claro que sí, de lo contrario acabas aburriéndote. No podemos estar haciendo siempre pasta con jamón. ¿No tiene la menor idea de si fue él o fue usted?
– Hablando claro -dijo Adamsberg tirando del sofá-, que había bebido tanto que no recuerdo nada.
– Me pasó cuando estaba preñada de mi hija. Caí al suelo y luego no pude recordar nada de nada.
– ¿Y le flaqueaban las piernas?
– Ni hablar. Al parecer corría por los bulevares como un conejo. ¿Qué estaba yo buscando? Misterio.
– Misterio -repitió Adamsberg.
– Bueno, no es grave, ¿eh? Nunca se sabe muy bien qué estamos buscando en la vida. De modo que un poco más o un poco menos no cambia nada.
– ¿Puedo quedarme, Clémentine? ¿No molestaré?
– Muy al contrario, voy a devolverle las alas. Hay que recuperar las fuerzas para correr.
Adamsberg abrió su maleta y le tendió el bote de jarabe de arce.
– Le he traído esto de Quebec. Se come con yogur, pan, crepes… Irá muy bien con sus tortas.
– Qué amable. Con todos sus problemas, es todo un detalle. El bote es muy bonito. ¿Lo sacan de sus árboles?
– Sí. Y en toda esta historia, el bote es lo más difícil de hacer. Para lo demás, cortan los troncos y recogen el jarabe.
– Bueno, es práctico. Si pudiera hacerse eso con las costillas de cerdo…
– O con la verdad.
– Ah, la verdad no va a encontrarla así. La verdad se camufla como las setas, y nadie sabe por qué.
– ¿Y cómo se encuentra, Clémentine?
– Bueno, exactamente como las setas. Hay que levantar las hojas, una a una, en lugares sombríos. A veces resulta largo.
Adamsberg despertó a mediodía, por primera vez en su vida. Clémentine había alimentado el fuego y cocinado sin hacer ruido.
– Tengo que devolver una visita importante, Clémentine -dijo Adamsberg bebiendo su café-. ¿Podría usted renovar mi maquillaje? Puedo afeitarme el cráneo pero no sé cómo renovar la blancura de mis manos.
La ducha había puesto al descubierto la piel mate de Adamsberg, que contrastaba con su rostro pálido.
– No es mi especialidad -reconoció Clémentine-. Mejor sería confiarle a Josette, tiene toda una panoplia de pintor. Pasa horas maquillándose.
Josette, con sus gestos algo vacilantes, procuró aclarar la base de maquillaje en las manos del comisario, luego arregló los destrozos en el rostro y el cuello, y volvió a colocar en el vientre el almohadón que le daba la panza.
– ¿Qué está haciendo usted todo el día con esos ordenadores, Josette? -preguntó Adamsberg mientras la anciana peinaba cuidadosamente su blanqueado pelo.
– Transfiero, igualo, distribuyo.
Adamsberg no intentó profundizar en esa enigmática respuesta. Las actividades de Josette habrían podido interesarle en otras circunstancias, pero no en esas condiciones extremas. Mantenía la conversación por cortesía y porque había sido sensible a los reproches de Retancourt. Josette modulaba delicadamente su voz temblorosa, y Adamsberg reconocía en ello los persistentes acentos de la alta burguesía.
– ¿Siempre trabajó en informática?
– Comencé a hacerlo hacia los sesenta y cinco años.
– No es fácil lanzarse a ello.
– Me las arreglo -dijo la anciana con su voz frágil.
El jefe de división Brézillon estaba suntuosamente alojado en la avenida de Breteuil y no regresaba a su casa antes de las seis o las siete. Y se sabía de buena fuente, es decir, por la Sala de los Chismes, que su mujer pasaba el otoño bajo la lluvia de Inglaterra. Si había en toda Francia un lugar donde la pasma no buscaría al fugitivo, era precisamente allí.
Adamsberg entró tranquilamente en el apartamento, con su ganzúa, a las cinco y media. Se instaló en un opulento salón con las paredes cargadas de libros, derecho, administración, pasmerío y poesía. Cuatro centros de interés bien determinados, muy bien separados en las estanterías. Seis estantes de poesía, mucho más abundante que en casa del cura del pueblo. Hojeó los tomos de Hugo, procurando no dejar restos de base de maquillaje en las preciosas encuadernaciones. Buscando aquella hoz arrojada al campo de estrellas. Un campo que ahora había localizado por encima de Detroit, aunque sin haber podido encontrar la hoz. Simultáneamente recitaba para sí el discurso que había preparado para el jefe de división, una versión en la que apenas creía, o en la que no creía ni un ápice, pero era la única que podía convencer a su superior. Se repetía en voz baja frases enteras, procurando enmascarar los vacíos de sus dudas y adoptar el tono de la sinceridad.
Читать дальше