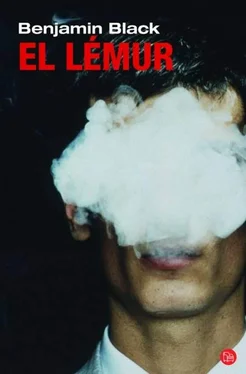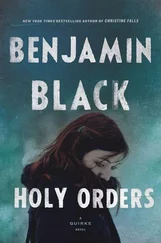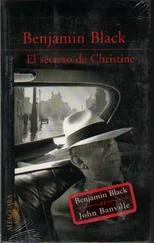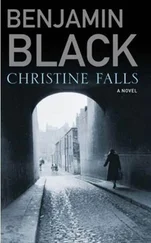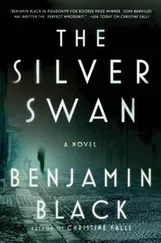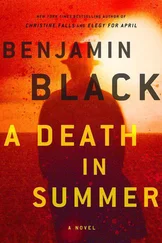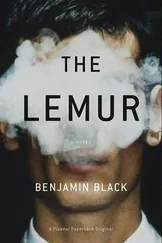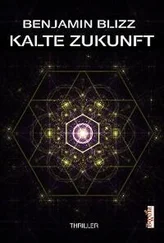– ¿Por qué crees que me propuso a mí escribirla? Es decir, ¿por qué yo?
– Te lo dijo él mismo: confía en ti.
– Me pregunto si eso querrá decir algo más, aparte de que cree que me tiene dominado por medio de ti…
– ¿Que lo cree? -ella sonrió y frunció los labios-. ¿No me digas que no te tiene de verdad dominado por medio de mí?
La miró sin inmutarse a la luz de las velas. No terminaba de entender por qué le mostraba ella tanta ternura precisamente esa noche. Tenía un aire de languidez casi felina. Le hizo recordar que durante su luna de miel, que tan lejana le parecía ya, se sentaba frente a él en la mesa de la terraza, en el Edén Roe de Cap d'Antibes, después de haber pasado la mañana haciendo el amor, y le sonreía de esa misma forma, como si su sonrisa fuera una caricia traviesa, y se quitaba las sandalias bajo la mesa para arrimarle los pies fríos a los tobillos. Qué tiempos aquéllos, qué días, y qué noches. En instantes como ése, a la luz furtiva de las velas, la tristeza que sentía ante la desaparición del amor que por ella tuvo se tornaba desoladora. Carraspeó.
– Háblame de Charles Varriker -le dijo.
Algo destelló en los ojos de ella, un brillo lejano, repentino.
– ¿De Charles? -repuso-. ¿Por qué?
– Pues no lo sé. Es una figura en el paisaje. En el paisaje de tu padre, se entiende.
Se había modificado su estado de ánimo: parecía impaciente, casi enojada.
– Lleva muerto desde hace veinte años, o más.
– ¿Tú llegaste a conocerle bien? ¿También fue una figura en tu paisaje?
Ella de nuevo dejó el tenedor; bajó los ojos y volvió la cabeza a un lado. Era un gesto que hacía cuando estaba pensativa o cuando estaba molesta.
– ¿Así van a ser las cosas si escribes ese libro? -le preguntó con una voz extraña, apenas audible, temblorosa-. ¿Habrá interrogatorios a la hora de la cena? ¿Noche tras noche me vas a pedir que picotee en el pasado para beneficio tuyo? Pues qué pena que a tu investigador le hayan pegado un tiro, porque me habría ahorrado mucho trabajo -bruscamente se puso en pie sin mirarle. Se le cayó la servilleta al suelo y la pisó sin querer-. ¡Maldita sea! -exclamó con ese mismo tono de cólera soterrada, y dio una patada a la servilleta para apartarla de su camino, alejándose, con el susurro de la seda del kimono acariciándole las piernas. Glass pensó en llamarla, pero no lo hizo. El silencio parecía emitir una tenue vibración, como si algo se hubiera hecho añicos.
¿Qué habría descubierto Dylan Riley, y por qué le habían pegado un tiro? ¿Qué conexión existía entre una cosa y la otra? Glass estaba ya seguro de que había sin duda una relación directa. Volvió a mirar a la ventana, pero esta vez sólo vio su rostro reflejado en el cristal
John Glass despertó temprano y en medio de un tumulto de sueños vividos y trastornados, todo recuerdo detallado de los cuales desapareció de su mente en el instante en que abrió los ojos. Permaneció tendido en la penumbra, sintiéndose paralizado por el terror. ¿Qué estaba ocurriendo, qué era aquello tan tremebundo que no terminaba de localizar? Recordó entonces el asesinato de Dylan Riley, el negro peso del cual lo envolvía como un sudario. ¿Cómo era posible que el día anterior se hubiera sentido tan tranquilo, tan desgajado de todo, cuando se enteró del asesinato del joven y el capitán Ambrose lo citó en la comisaría de policía? Se maravilló, y no por primera vez, ante el modo en que el yo se aísla y se protege de los sobresaltos que la vida le reserva. Volvió a cerrar los ojos y se enterró en el calor de las sábanas, en su desagradable, familiar olor corporal. Supo que las cosas tendrían otro aspecto cuando saliera el sol y comenzase el día con toda normalidad. En esos momentos, no obstante, le hubiera venido bien el calor de un cuerpo ajeno a su lado, en el cual buscar algún solaz. Pero Louise tiempo atrás lo había condenado, sin armar el menor alboroto, al dormitorio que estaba al fondo del pasillo, pasada la biblioteca. No le importó nada; casi siempre prefería dormir solo, si es que se trataba solamente de dormir, y ya había transcurrido bastante tiempo desde que hubo otras cosas en la cama entre Louise y él.
Quiso volver a dormirse, pero no pudo. Sus pensamientos se habían desbocado. Tuvo la impresión no de estar pensando, sino de que sus pensamientos pasaban a través de él. Recuerdos, presentimientos sin nombre, especulaciones y conjeturas, todo apelotonado en el ceniciento resplandor de los sueños que había olvidado ya. Se tumbó boca arriba a mirar las sombras del techo. Como tantas otras veces, bien entrada la noche, o al amanecer, se preguntó si había cometido un error al mudarse de Irlanda a Estados Unidos; no, no se preguntó si había cometido un error, sino más bien cuál era la magnitud del error que había cometido. Tampoco era que Louise y él hubiesen sido mucho más felices viviendo en Irlanda, en la sombría mansión de piedras grises que tenía el padre de Louise en el monte Ardagh, ni tampoco era que hubiesen estado juntos demasiado. Los dos habían dedicado la mayor parte del tiempo a viajar, él aceptando encargos en el extranjero, ella promocionando obras de caridad en los cinco continentes. Era consciente de que no debía, pero en lo más profundo de su ser despreciaba el trabajo de su esposa, su dedicación a las embajadas de las llamadas «buenas obras».
Quizás debieran haber tenido hijos.
Cambió de postura con un gruñido de irritación. La almohada estaba demasiado caliente, y la chaqueta del pijama la tenía húmeda de sudor; lo inmovilizaba como si fuera una camisa de fuerza. Oyó a Clara trajinar en la cocina, disponer lo necesario para que su señora comenzara el día con buen pie. Louise era amiga de madrugar. A él le inquietaba tener una criada que residía en la casa. Su padre murió siendo joven, su madre, viuda, fue criada en la casa de un rico abogado de Dublín para que su hijo pudiera tener estudios. Grosero, volvió a pensar, más grosero que una alcachofa. Suspiró. Era hora de levantarse.
El Times no traía la noticia del asesinato de Dylan Riley, o al menos él no encontró ninguna mención. Louise se negaba a que entrasen en la casa el Post o el Daily News, así que tuvo que salir a comprarlos. Se los llevó al estudio -donde nunca estudiaba, ni trabajaba- y se sentó en la tumbona tapizada de seda que Louise le regaló cuando estrenaron la casa seis meses antes. El Post sí dedicaba dos párrafos al asesinato, pero en el Daily News se le dio mayor cobertura, en la página cinco: «Misterioso asesinato de un genio de la informática». Ninguno de los dos reportajes le informó de nada que no supiera. El capitán Ambrose, del Departamento de Policía de Nueva York, decía textualmente que tanto él como su equipo tenían unas cuantas pistas concretas. Apareció la fotografía de la novia de Riley, una tal Terri Taylor, saliendo de la comisaría de Vandam acompañada por una mujer policía. Vestía vaqueros; tenía una larga melena negra; apartaba la cara de las cámaras.
Encendió el pequeño televisor que tenía en una esquina de la mesa. En las noticias del canal 5 de la Fox dieron un escueto reportaje de lo ocurrido. Los de New York 1 habían enviado a un cámara y a un periodista; apareció una fugaz imagen de Terri Taylor caminando por la acera, a la entrada del almacén. Estaba pálida y parecía desamparada; tenía el rostro pequeño, puntiagudo, y los ojos angustiados. No parecía del todo hecha trizas; tenía más bien un aire de desconcierto, de consternación, como si se preguntase, aturdida, cómo se había visto envuelta en un lío semejante. El cámara logró acorralar al capitán Ambrose. En pantalla aún tenía un aspecto más preciso de santo atormentado, con su traje marrón y sus grandes zapatos negros. Allí también habló de «pistas concretas» antes de alejarse de la cámara con su tranco de explorador indio. En común a todos los reportajes sobre el asesinato se percibía un tono que tal vez no fuera exactamente de indiferencia, pero sí de desgana, de leve impaciencia, como si todos pensaran que allí estaban perdiendo el tiempo, habiendo asuntos de mayor trascendencia que reclamaban la atención de los informadores. Eso sólo podía significar, y Glass se dio cuenta, que nadie contaba con que el asesinato se resolviera. Dylan Riley había sido una persona solitaria, al menos según el Daily News, de modo que nadie apremiaría a la policía para que entrase en acción. La propia Terri Taylor, era evidente, prefería abandonar el escenario del crimen a toda la velocidad que le permitieran sus flacuchas piernas.
Читать дальше