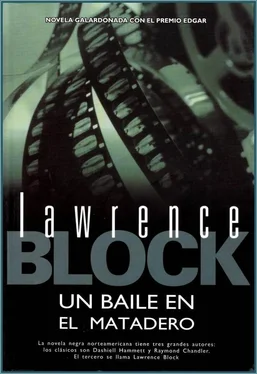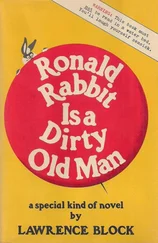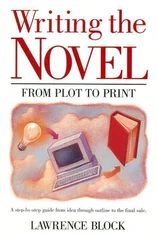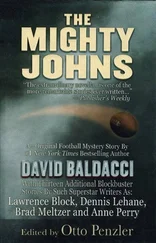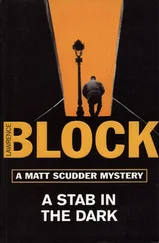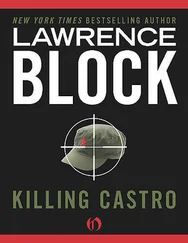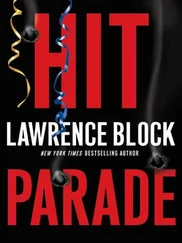»Y después, uno de los tíos aparece con un bebé. "Saca el dinero", le dije al hombre, "o le corto el cuello al chiquillo". Y el bebé, mientras tanto, allí llorando. No iba a hacerle daño, ya sabes, pero debía de tener hambre, o querría ir con su madre. Ya sabes cómo son las cosas de los críos.
– ¿Y, al final, qué pasó?
– No te lo creerás -me dijo-, pero va el padre y nos dice que nos vayamos al infierno. «No creo que vayáis a hacerle nada al niño», nos dice, mirándome directamente a los ojos. «Tienes razón», le dije yo, «yo no mato bebés». Y le ordené a mi hombre que le llevase el chico a su madre y le dijera que le cambiase el pañal, o que le diese el biberón, o lo que creyese que tenía que hacer para que se callase.
Se estiró en la silla y siguió contándome.
– Y después me fui a por el padre. Le puse en una silla, me marché y regresé con el delantal de mi padre. Uno de los chicos, Tom, ya sabes quién es, el que está en la barra casi todas las tardes, le apunta en la cabeza con una pistola, y yo aparezco con un cuchillo de carnicero que también era de mi padre. Y voy y lo pruebo en la mesa que tenía al lado; le pego un buen corte, y la madera cae al suelo hecha un montón de astillas. Después, le agarro del brazo justo por encima de la muñeca, sujetándoselo muy bien al reposabrazos de la silla, y con la otra mano levanto el cuchillo. «Bueno, habla de una vez, bastardo», le digo, «¿dónde está el dinero, o qué piensas, que no te voy a cortar la puta mano?» -dijo, mientras sonreía con satisfacción al recordar aquel momento-. El dinero estaba en el lavadero, en la tubería de ventilación de la secadora. Podrías haberle dado vuelta a toda la casa y no encontrarlo. Salimos inmediatamente, y Andy nos trajo de vuelta a casa sin problemas. Yo me hubiera perdido en aquel lugar, pero él se conocía todas las salidas.
Me puse de pie y me fui detrás de la barra para servirme otra taza de café. Cuando volví a la mesa, Mick estaba mirando a un lado. Me senté, esperé a que el café se enfriase un poco y los dos permanecimos en silencio durante un rato.
Después, él me dijo:
– Los dejamos vivos, no matamos a nadie. No sé, puede que no fuera buena idea.
– No iban a llamar a la policía.
– No, eso no, y la verdad es que no tienen muchos contactos, así que no creo que vayan a ir a por nosotros. Y, además, les dejamos la cocaína. Encontramos unos diez kilos, en forma de pequeños balones de fútbol. «Te voy a dejar tu coca», le dije. «Y también te voy a dejar vivo. Pero si alguna vez tratas de devolvérmela, entonces volveré a por ti. Y llevaré esto puesto», le dije, apuntando al delantal, «y esto», refiriéndome al cuchillo, «y te cortaré las manos y los pies; y cualquier otra cosa que se me ocurra». Por supuesto que nunca lo haría. Simplemente lo mataría y ya está. Pero a un narco no se le puede asustar diciéndole que vas a matarle; todos saben que antes o después van a acabar con ellos. Pero decirles que vas a mutilarles, en cambio, hace que la imagen se les grabe en la mente.
Se llenó el vaso y echó un trago.
– No quería matarlo -me dijo-, porque entonces tendría que matar también a la mujer y a la vieja. Y dejaría al bebé, porque un crío no puede señalarte en una rueda de reconocimiento, ¿pero qué futuro le esperaría? Ya va a tener una vida bastante mala con ese cabrón por padre.
»Pero fíjate qué farol se echó: "No creo que vayáis a hacerle nada al niño". Al hijo de puta no le importaba lo que le fuera a hacer al crío. Parecía que me quería decir que podía matar al bebé; claro, total, siempre puede tener otro. Pero cuando la cuestión era ver cómo su mano acababa en el suelo, entonces, joder, entonces ya no se mostraba tan duro, ¿verdad?
Un rato después, me dijo:
– A veces no queda más remedio que matarlos. Uno sale corriendo hacia la puerta y tienes que derribarlo, y luego tienes que llevarte por delante también a los demás. Otras veces estás con gente que sabes que va a intentar vengarse, y se convierte en una cuestión de matarlos o tener que guardarte las espaldas durante toda la vida. En esas ocasiones lo que se hace es desparramar las drogas por todas partes. Después, machacas las paredes a balazos hasta dejarlas hechas polvo, lo echas todo encima de los cuerpos, y caminas por encima de la alfombra; para que parezca que son ajustes de cuentas entre traficantes. Los policías no se rompen la cabeza para resolver ese tipo de asesinatos.
– ¿Y nunca te llevas las drogas?
– No, yo no -me aseguró-. Y te juro que pierdo una fortuna, pero no me importa. Se mueve muchísimo dinero en ese mundo, y lo único que tendría que hacer es venderle todo el lote a alguien. No es difícil encontrar a un comprador.
– No, supongo que no costará nada.
– Pero yo no quiero meterme en esos líos, ni tampoco trabajar con gente que consume o que trafica. La cocaína que dejamos en la casa la otra noche me habría dado más dinero que lo que cogí en metálico de la rejilla de ventilación de la secadora. Allí solo había ochenta mil.
Levantó el vaso y volvió a bajarlo.
– Estoy seguro de que en la casa había más pasta. Está claro que tenían algún otro escondite, pero tendría que haberle cortado la mano para conseguirlo, lo cual me hubiera obligado a matarle después, y a acabar también con todos los demás. Y luego tendría que llamar a la policía y decirle que había un bebé llorando en una casa de la calle tal y tal.
– Sí, era mejor llevarse solo los ochenta mil.
– Eso pensé yo -dijo-. De todas formas, hay que descontar cuatro mil directamente para el tipo que nos dijo a dónde ir y cómo entrar. Era su comisión, como se suele decir. El cinco por ciento, y no me extrañaría que creyese que habíamos conseguido más y que lo estábamos engañando. Cuatro mil, por tanto, para él, y un buen pellizco por el trabajo de toda la noche para Tom, Andy, y el cuarto tipo, al que no conoces. Y lo que me queda a mí es poco más de lo que pagué por sacar a Andy del apuro del secuestro.
Meneó la cabeza.
– Siempre necesito dinero -me dijo-, no lo entiendo.
Le hablé sobre Richard Thurman y su mujer muerta, y sobre el hombre que habíamos visto en el boxeo en Maspeth. Saqué el retrato robot y él lo miró:
– Se parece mucho a él -me dijo-. Y el dibujante nunca había visto al tipo, ¿verdad? Parece imposible.
Aparté el dibujo y él añadió:
– ¿Crees en el Infierno?
– No, en absoluto.
– Pues qué suerte tienes. Yo sí creo. Y además estoy seguro de que ya tengo reservado sitio allí, un asiento junto al fuego.
– ¿De verdad que lo crees, Mick?
– Lo del fuego no lo sé, ni tampoco estoy seguro de que haya pequeños demonios con putos tridentes. Pero sí creo que existe algo después de la muerte y que si has llevado mala vida, te queda mucho sufrimiento por delante. Y, desde luego, mi existencia no ha sido la de un santo.
– No, no lo ha sido.
– Mato a gente. Solo lo hago por necesidad, pero en mi vida el asesinato en una obligación -me aseguró, mientras me miraba seriamente-, y la verdad es que no me importa, incluso a veces me resulta agradable. ¿Puedes comprenderlo?
– Sí.
– Pero matar a tu mujer por el dinero del seguro, o a un crío por placer… -añadió, con el ceño fruncido-, o tomar a una mujer por la fuerza… Y hay más hombres de los que pensamos a quienes esto último les encanta. Uno pensaría que solo los más perversos son capaces de hacerlo, pero, a veces se podría pensar que es la mitad de la raza humana, o por lo menos la mitad de los del sexo masculino.
– Ya lo sé -le dije-. Cuando estaba en la academia nos enseñaron que la violación era un crimen provocado por la ira contra las mujeres, que realmente no tenía demasiado que ver con el sexo. Pero con los años ya no me lo creo. La mitad de las veces me da la impresión de que hoy en día no es más que lo que se llama un crimen de oportunidad, un modo de obtener sexo sin tener que llevarte antes a la chica a cenar. Entran a algún sitio a robar, se encuentran con una mujer, les parece guapa, y ¿por qué no…?
Читать дальше