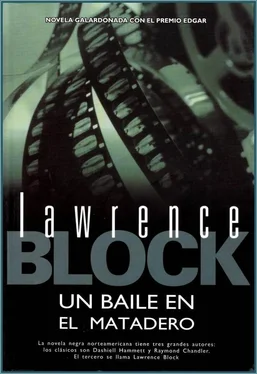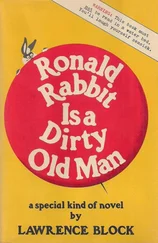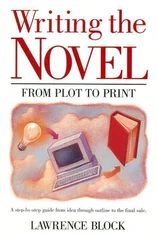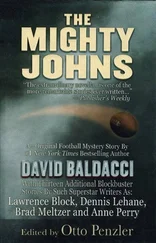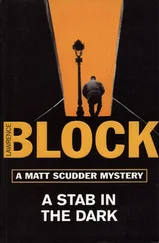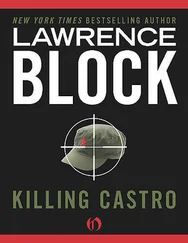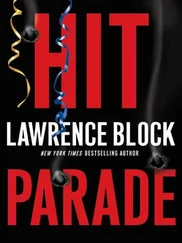A veces me molestaba su trabajo, y otras veces no. En ocasiones, incluso pensaba que debería molestarme más o menos de lo que lo hacía. Algún día, pensé, y no por vez primera, tendría que arreglar la situación.
Mientras tanto, me fui caminando hacia Madison y cogí un autobús que me llevó treinta bloques más allá, en dirección a la parte alta de la ciudad. La galería de Chance se encontraba en un primer piso, sobre una tienda que vendía ropa cara para niños. El escaparate mostraba una encantadora escena de El viento en los sauces, con todos los animalitos vestidos con la ropa del establecimiento. La rata llevaba un jersey de color verde musgo, que probablemente costase tanto como una balda entera de libros de ficción latinoamericana contemporánea.
La placa de bronce que estaba colocada sobre el portal decía: «L. Chance Coulter. Arte africano». Subí un tramo de escaleras cubiertas de moqueta. Las letras negras con ribetes dorados de la puerta mostraban la misma leyenda, además de la acotación: «Solo con cita previa». Yo no tenía cita, pero confiaba en no necesitarla. Llamé al timbre, y después de un rato, la puerta se abrió y apareció Kid Bascomb. Llevaba un traje de tres piezas y me sonrió abiertamente cuando me reconoció.
– ¡Señor Scudder! -exclamó-. ¡Cuánto me alegro de verlo! ¿Le espera el señor Coulter?
– No, a menos que tenga bola de cristal. Me arriesgué a venir y ver si estaba en la galería.
– Se alegrará mucho de verle. Ahora mismo está al teléfono, pero pase, señor Scudder, y póngase cómodo. Ahora mismo le digo que está usted aquí.
Me di una vuelta por la habitación, mirando las máscaras y las estatuas. No era un experto en aquel tipo de arte, pero tampoco se necesitaba serlo para darse cuenta de la calidad de las piezas expuestas. Estaba de pie frente a una cuya etiqueta la identificaba como una máscara Senufo procedente de Costa de Marfil, cuando Kid volvió para decirme que Chance me recibiría enseguida.
– Está hablando por teléfono con un caballero de Amberes -me informó-. Creo que eso está en Bélgica.
– Sí, eso creo. No sabía que trabajabas aquí.
– Oh, ya llevo un tiempo, señor Scudder.
La noche anterior, en Maspeth, le había dicho que me llamase Matt, pero esa era una causa perdida.
– Ya sabe que me retiré del boxeo; no era lo suficientemente bueno.
– Eso no es cierto, eras la hostia de bueno.
Él me sonrió.
– Bueno, me crucé con tres seguidos que eran bastante mejor que yo. Mejores, quiero decir. Así que me retiré. Me busqué otra ocupación y el señor Chance me dijo que si quería trabajar para él. El señor Coulter, quiero decir.
No me extrañó que cometiera aquel error. Cuando conocí a Chance, aquel monosílabo era el único apelativo que tenía, y hasta que se metió en el negocio del arte no le añadió una inicial delante y un apellido detrás.
– ¿Y te gusta este trabajo?
– Es mucho mejor que recibir golpes en la cara. Y sí, me gusta mucho. Aprendo cosas. No pasa un día sin que aprenda algo nuevo.
– Ojalá pudiera decir lo mismo -nos interrumpió Chance-. Matthew, ya era hora de que vinieras a verme. Pensé que anoche te nos ibas a unir con tu amigo. Bajamos todos al vestuario de Eldon, y cuando me di la vuelta para presentarte ya te habías ido.
– Decidimos no alargar más la noche.
– Pues resultó ser una velada verdaderamente larga. ¿Todavía eres aficionado al buen café?
– ¿Aún usas esa mezcla especial?
– Blue Mountain de Jamaica. El precio es de escándalo, por supuesto, pero mira a tu alrededor -me pidió, señalando las máscaras y las estatuas-. El precio de todo lo que hay aquí es ridículo. Café solo, ¿verdad? Arthur, ¿puedes traernos un poco de café? Y después creo que deberías ponerte con todas esas facturas.
Ya había tomado antes café jamaicano en su casa, que era en realidad un parque de bomberos reconvertido, situado en una calle muy tranquila de Greenpoint. Sus vecinos polacos creían que el domicilio pertenecía a un médico jubilado y confinado en casa llamado Levandowski, y que Chance era el ayudante y chofer del buen doctor. Pero en realidad Chance vivía allí solo, en una casa que contaba con un gimnasio completo y una mesa de billar de casi dos metros y medio, y cuyas paredes estaban cubiertas de piezas de arte africano de calidad suficiente como para exponerse en un museo.
Le pregunté si todavía conservaba aquella casa.
– Oh, no soportaría mudarme -afirmó-. Creí que iba a tener que venderla para poder abrir esta galería, pero al final me las arreglé. Después de todo, no tuve que invertir en las existencias. Tenía toda la casa atestada de estas piezas.
– ¿Aún tienes tu colección?
– Y mejor que nunca. En realidad, podríamos considerar todos estos objetos como parte de mi colección, y, por otra parte, todo lo que tengo está a la venta, así que todo forma parte de las reservas de mi negocio. ¿Te acuerdas de aquel bronce de Benín? ¿La cabeza de la reina?
– ¿Aquella toda llena de collares?
– Pagué por ella más de su valor real en una subasta, y cada tres meses que estaba en la estantería y no se vendía, le subía el precio. Al final resultó tan cara que hubo alguien que no pudo resistir la tentación y la compró. Me dio mucha pena desprenderme de ella, pero después, con aquel dinero me compré otra cosa.
Me cogió del brazo.
– Deja que te enseñe alguna de estas piezas. Esta primavera he estado un mes en África, dos semanas enteras en Mali, en el país de los dogon. Son primitivos, pero muy amables; sus cabañas recuerdan a aquella especie de nichos en los que vivían los anasazi de Mesa Verde. ¿Ves? Esa pieza es dogon. Los ojos son agujeros cuadrados, todo muy sencillo y diáfano.
– ¡Cómo has cambiado, Chance! -le dije.
– Por Dios -repuso-, ¿verdad que sí?
Cuando conocí a Chance, también era un hombre de éxito, pero en otro tipo de trabajo. En aquellos tiempos era proxeneta, aunque se apartaba bastante del tipo tradicional que todos tenemos en mente, con el Cadillac rosa y el enorme sombrero morado. Me contrató para que descubriera quién había matado a una de sus chicas.
– Todo te lo debo a ti -me dijo-. Tú me sacaste del negocio.
De algún modo, aquello era cierto. Para cuando conseguí completar la misión para la que me había contratado, ya había muerto otra de sus chicas, y el resto lo había abandonado.
– Yo creo que en aquel momento simplemente estabas listo para cambiar de carrera -le comenté-. Estabas ya inmerso en la crisis de los cuarenta.
– Eh, era demasiado joven para eso. Aún hoy lo soy, Matthew. Pero bueno, no has venido aquí solo para hacerme una visita de cortesía, ¿verdad?
– No, así es.
– Ni tampoco por la proverbial calidad de mi café.
– No, tampoco. Anoche vi un tipo en el boxeo y pensé que tal vez pudieses decirme de quién se trata.
– ¿Te refieres a alguno de los que estaban conmigo? ¿Alguien que estaba en el rincón de Rasheed?
Negué con la cabeza.
– No, se trata de un tipo que estaba sentado en la primera fila, en la sección central -le dije, mientras dibujaba un croquis en el aire-. Aquí está el cuadrilátero, ¿vale? Aquí es donde tú estabas sentado, justo en el rincón azul. Aquí estábamos Ballou y yo. El tipo que me interesa estaba sentado más o menos aquí.
– ¿Qué aspecto tenía?
– Es un hombre blanco, con poco pelo, de poco más de metro y medio, y unos 85 kilos.
– Un peso semipesado. ¿Cómo iba vestido?
– Con chaqueta azul, pantalón gris y corbata azul con lunares grandes.
– La corbata es lo único que le podría diferenciar del resto de la gente. Debería haberme fijado en una corbata como esa, pero no lo hice.
Читать дальше