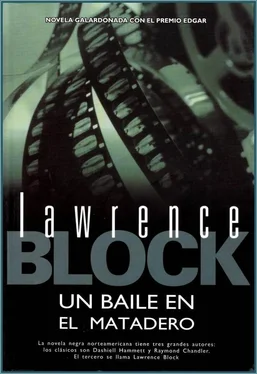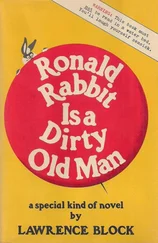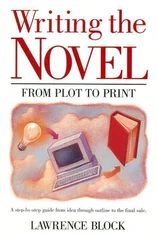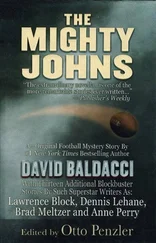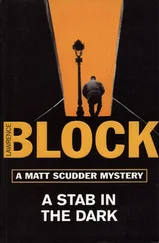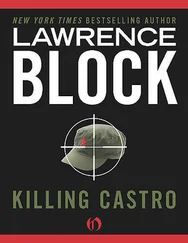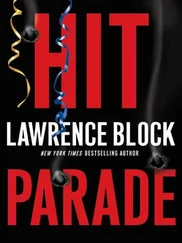– Es cortesía de la casa -me aseguró-. Puede servirse un par de gotas en el café; le da un toque especial y muy bueno.
– Ya, pero prefiero que no esté tan bueno.
– ¿ Scusi?
Le repetí el gesto para que se la llevase; él se encogió de hombros y la devolvió al bar. Me tomé el expreso y traté de imaginar cómo sabría con el anís. No era exactamente su sabor lo que hacía que sintiese aquella añoranza en mi interior, como tampoco era lo que les impulsaba a ellos a traerme la botella a la mesa. Si el anís mejorase el sabor del café, la gente le añadiría una cucharada de semillas antes de ponerlo al fuego, y nadie lo hace.
Era el alcohol; aquello era lo que me atraía, lo que me había estado susurrando al oído durante todo el día, pero su canto de sirena se había vuelto más fuerte en las últimas dos horas.
No iba a beber, no quería hacerlo, pero algún estímulo había disparado una respuesta celular, y despertado algo que estaba muy profundamente escondido en mí, algo que nunca en mi vida desaparecería.
Si uno de estos días decido claudicar y tomarme una copa, será una botella de burbon en la intimidad de mi habitación, o quizá una del irlandés de 12 años que toma Mick. Desde luego, no será una taza de expreso con una cucharada de puto anís flotando encima.
Miré el reloj. Acababan de dar las siete, y la reunión de San Pablo no empieza hasta las ocho y media. Pero lo que sí hacen es abrir las puertas del local una hora antes del comienzo, y desde luego, no me haría daño llegar allí pronto. Podría ayudar a poner las sillas y colocar los panfletos y las galletas. Los viernes por la noche tenemos una reunión en la que discutimos uno de los doce pasos que conforman el programa espiritual de Alcohólicos Anónimos. Esta semana volveremos a tratar del primer paso: «Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables».
Crucé mi mirada con la del camarero y le hice una señal para que me trajese la cuenta.
Al final de la reunión, Jim Faber se me acercó y me confirmó la cita que teníamos para cenar el domingo. Él es mi valedor, y tenemos una cita fija para cenar todos los domingos, a no ser que uno de los dos se vea obligado a cancelarla.
– Creo que me quedaré un rato en el Flame -me dijo-. No tengo prisa por volver a casa.
– ¿Pasa algo?
– El domingo te cuento. Y a ti, ¿te apetece venir conmigo a tomar un café?
Le puse una excusa y me fui andando por la Sesenta y Uno hasta Broadway. El videoclub estaba abierto, y no parecía haber cambiado lo más mínimo desde que lo visité seis meses antes. Sin embargo, en esta ocasión había más gente, ya que todo el mundo quería asegurarse material para verlo el fin de semana. Una pequeña cola se apostaba frente al mostrador, y yo me coloqué al final de la misma. La mujer que tenía delante se llevó tres películas y tres paquetes de palomitas para microondas.
Al dueño le seguía haciendo falta un buen afeitado.
– Debes de vender muchas palomitas -le dije.
– La verdad es que sí -admitió-. La mayor parte de los videoclubes las venden. Lo conozco, ¿verdad?
Le di una tarjeta en la que ponía mi nombre, mi número de teléfono y nada más. Jim Faber me había hecho imprimir una caja entera de tarjetas como aquella. La miró, me miró a mí, y entonces le dije:
– El pasado mes de julio un amigo mío alquiló una copia de Doce del pat í bulo, y yo…
– Lo recuerdo perfectamente, ¿qué ocurre ahora? ¿No me irá a decir que ha pasado de nuevo?
– No, nada de eso, pero sí ha sucedido algo que ha cambiado las cosas. Es importante que encuentre a la persona de quien provino el casete.
– Creo que ya se lo dije. Una viejecita me lo trajo junto con muchos otros clásicos.
– Sí, eso ya me lo dijo.
– ¿Y no le dije también que no la había vuelto a ver y que tampoco la conocía de antes? Bueno, han pasado seis meses desde aquella conversación, y desde entonces tampoco he vuelto a verla. Me encantaría ayudarlo, pero…
– Ahora mismo no puede seguir atendiéndome porque está ocupado.
– Sí, así es. Los viernes por la noche siempre pasa lo mismo.
– Quisiera volver cuando esto esté más tranquilo, si no le importa.
– Sí, será mejor -asintió-; pero no sé qué voy a poder decirle. No he tenido más quejas, así que supongo que esa era la única cinta que llevaba grabada una película guarra encima. Y con respecto a lo de localizar a la mujer, al origen de la cinta, sabe usted tanto como yo.
– Tal vez sepa usted más de lo que cree. ¿A qué hora le viene bien que nos veamos mañana?
– ¿Mañana? Mañana es sábado. Abrimos a las diez y está bastante tranquilo hasta el mediodía.
– De acuerdo, vendré a las diez.
– ¿Sabe qué? Creo que será mejor que venga a las nueve y media. Siempre vengo pronto para ponerme al día con el papeleo. Podrá entrar y tendremos media hora libre antes de que abra.
A la mañana siguiente leí el Daily News mientras tomaba huevos y café. Una anciana de Washington Heights había muerto mientras veía la televisión; durante un tiroteo, había recibido en la cabeza una bala perdida procedente de un coche que se encontraba en la calle de su edificio. La persona a quien iba destinada la bala había tenido que ser operada de urgencia en el hospital Columbia Presbiterian y estaba en estado crítico. Tenía dieciséis años, y la policía creía que el altercado estaba relacionado con asuntos de drogas.
Aquella mujer era la cuarta víctima inocente que había muerto de forma fortuita en el presente año. El año anterior, la ciudad había alcanzado una cifra récord, con treinta y cuatro personas abatidas del mismo modo. Si la tendencia actual se mantenía, anunciaba el News, la marca caería a mediados de septiembre. En Park Avenue, a unos cuantos bloques de la galería de Chance, un hombre que sacaba la cabeza por la ventanilla de una furgoneta blanca sin matrículas le había pegado un tirón al bolso de una mujer de mediana edad que estaba esperando a que cambiase un semáforo. Ella llevaba la correa del bolso cruzada sobre el pecho, probablemente para que resultase más difícil robárselo, y cuando la furgoneta aceleró, la arrastró con ella y la estranguló. Una columna adyacente al artículo principal recomendaba a las mujeres que llevasen el bolso de forma que se minimizase el riesgo físico si les daban un tirón. «O mejor, no lleven bolso», sugería un experto.
En Queens, un grupo de adolescentes que paseaban por el campo de golf de Forest Park había encontrado el cuerpo de una mujer joven secuestrada varios días antes en Woodhaven. Había salido a hacer las compras en Jamaica Avenue cuando otra furgoneta de color azul claro se subió al bordillo. Dos hombres se bajaron de la parte trasera del vehículo, la cogieron, la metieron a empujones en su interior, y se subieron atrás. Desaparecieron antes de que nadie hubiese logrado anotar la matrícula. El examen médico preliminar mostraba evidencias de agresión sexual y múltiples heridas por apuñalamiento en el tórax y el abdomen.
En aquella ciudad no se podía ver la televisión, ni llevar bolso, ni andar por la calle. ¡Dios santo!
Llegué al videoclub a las nueve y media. El dueño, recién afeitado y con una camisa limpia, me condujo a su oficina, situada en la parte posterior del local. Recordaba mi nombre, y se presentó como Phil Fielding. Nos dimos la mano, y me dijo:
– No lo ponía en su tarjeta, pero ¿es usted investigador o algo por el estilo?
– Sí, algo por el estilo.
– Como en las películas -aseguró-. Me encantaría ayudarlo si pudiese, pero no sabía nada la última vez que le vi, y de eso hace seis meses. Anoche, después de cerrar, me quedé un rato y comprobé los libros por si había apuntado el nombre de la mujer en alguna parte, pero fue inútil. A no ser que tenga alguna idea, algo que a mí no se me haya ocurrido…
Читать дальше