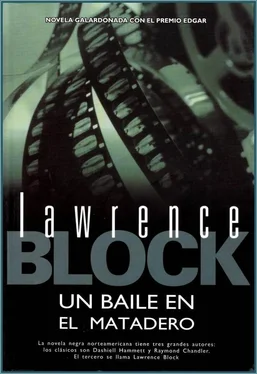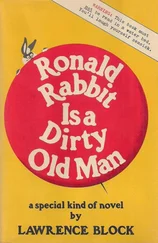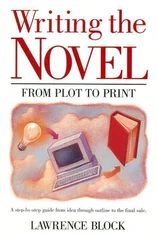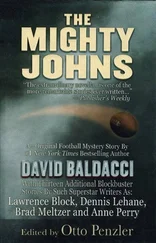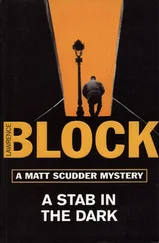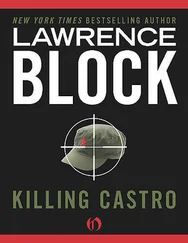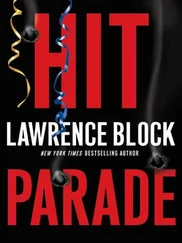– Así que, ¿cómo habrá llegado ahí? Esa es la cuestión, ¿verdad?
– Es probable que alguien quisiera hacer una copia de otra cinta.
– Y no tenía una cinta virgen a mano y utilizó esta. Pero, ¿por qué usarían una cinta de videoclub y la devolverían al día siguiente? No tiene mucho sentido.
– Probablemente alguien cometiese un error -le sugerí-. ¿Quién fue la última persona que la alquiló?
– La anterior a Haberman, quiere decir. Déjeme ver.
Consultó el ordenador y frunció el ceño.
– Él fue el primero.
– ¿La cinta era nueva?
– No, por supuesto que no. ¿Le parece a usted una cinta nueva? No sé, lo metes todo en el ordenador para tener todos los registros perfectamente organizados y te encuentras con una cosa así. ¡Ah, no!… espere un minuto. Ya sé de dónde ha salido esta cinta.
Una mujer, me explicó, le había traído una bolsa entera llena de videocasetes, la mayoría de ellos clásicos de los buenos.
– Había tres versiones diferentes de El halc ó n malt é s, imagínese. La de 1936 titulada Satan met a lady, con Bette Davis y Warren Williams. Arthur Treacher hace de Joel Cairo y el papel de Sydney Greenstreet lo interpreta una gorda llamada Alison Skipworth, se lo crea o no. También trajo la versión original, de 1931, con Ricardo Cortez en el papel de Spade, aunque no está demasiado bien; no hay nada como el héroe en el que Bogart lo convirtió en la de 1940. Esa se llamaba también El halc ó n malt é s, pero después de que sacasen la versión de Huston, a la primera le cambiaron el título. Le pusieron Dangerous female.
Me dijo que la mujer era la casera de un edificio. Uno de sus inquilinos había muerto y ella estaba vendiendo parte de sus pertenencias para recuperar los alquileres atrasados.
– Así que le compré todo el lote -me explicó-. La verdad es que no sé si le debía el alquiler o simplemente ella había visto la oportunidad de sacar un par de pavos, pero desde luego no era una ladrona. No había robado las cintas. Además estaban en buenas condiciones, por lo menos las que vi.
Me dirigió una sonrisilla de arrepentimiento.
– No las vi todas. Desde luego, esta no la vi.
– Eso podría explicarlo todo -opiné-. Si ese tipo era el dueño de las cintas, fuera quien fuese…
– Y tenía una grabación que quería copiar, y tal vez era medianoche y no podía salir a comprar una cinta virgen… Claro, eso tendría sentido. No grabaría en un casete de videoclub, pero este no lo fue hasta que yo se lo compré a la señora, y para entonces él ya le había metido la otra.
Me miró y luego preguntó:
– ¿De verdad que es porno infantil? ¿No estará exagerando?
Le dije que no, que no exageraba. Él comentó algo acerca del mundo en el que vivimos, y yo le pregunté el nombre de la mujer.
– Soy incapaz de recordarlo -reconoció-. Si es que lo he sabido alguna vez, cosa que dudo.
– ¿Y no le extendió un cheque?
– Probablemente no. Creo que lo prefería en metálico, como casi todo el mundo. Pero existe la posibilidad de que le pagara con un talón. ¿Quiere que lo compruebe?
– Se lo agradecería.
Esperó a atender a un cliente, entró en la sala trasera y salió unos minutos más tarde.
– Nada de cheques -me dijo-. Ya me lo imaginaba. No obstante, encontré una nota sobre la transacción, lo que ya es sorprendente en mí. Me trajo treinta y un casetes y le di veinticinco dólares. Bastante poco, ¿no? Pero la verdad es que eran cintas usadas y los gastos generales son los que lo deciden todo en este negocio.
– ¿En la nota de la transacción ponía su nombre?
– No, pero la fecha era del 4 de junio, si eso le sirve de ayuda. Y después de aquello no he vuelto a ver a la mujer. Me imagino que debe de vivir en el barrio, pero no sé nada más que lo que le he dicho.
No se le ocurrió ningún otro dato, ni tampoco a mí más preguntas que hacerle. Dijo que le daría a Will un alquiler gratuito de veinticuatro horas de Doce del pat í bulo, una copia en perfecto estado, y sin cargo alguno, por supuesto.
Cuando volví a mi hotel, busqué el número de Will; era más sencillo localizarlo ahora que sabía su apellido. Lo llamé y le dije que podía recoger su película gratis cuando le apeteciese.
– Con respecto al otro casete -le informé-, no hay nada que tú o yo podamos hacer. Un tío copió lo que vimos en una cinta de Doce del pat í bulo que era de su propiedad, que luego terminó en circulación por error. Su dueño está muerto, y no hay manera de saber quién era, y mucho menos de seguir el rastro de la grabación a partir de él. De todos modos, estas cosas pasan de mano en mano así. La gente las copia porque no hay ningún otro modo de moverlas, no están disponibles en el mercado.
– Gracias a Dios -repuso-. Pero, ¿crees que debemos dejar el asunto sin más? A ese chico lo mataron.
– La cinta original podría tener diez años -le dije-. Y podrían haberla grabado en Brasil.
Aquello no era muy probable, teniendo en cuenta que todo el mundo hablaba inglés americano; pero él no me lo tuvo en cuenta.
– La verdad es que es una cinta horrible, y desde luego, viviría mucho más tranquilo si no la hubiese visto, pero no creo que podamos hacer nada al respecto. Probablemente haya cientos de grabaciones similares por toda la ciudad. O, por lo menos, docenas. Lo único que tiene esta de especial es que tú y yo la hemos visto.
– ¿No merece la pena enseñársela a la policía?
– En mi opinión, no. La confiscarían, y después, ¿qué? Acabaría guardada en algún almacén, y mientras tanto tendrías que responder a un montón de preguntas sobre cómo fue a caer en tus manos.
– Eso no me gustaría.
– Por supuesto que no.
– Bueno -se resignó-. Entonces supongo que más vale que nos olvidemos de ella.
Pero yo no podía.
Lo que había visto y la manera en que lo había visto me dejaron una profunda huella. Estaba diciendo la verdad cuando le aseguré a Will que nunca había visto una película snuff. Había oído rumores de vez en cuando; habían confiscado una en Chinatown, por ejemplo, y en el distrito policial 5 habían cogido un proyector y la habían visto. El poli al que se lo había oído contar decía que quien se lo había contado a él se había marchado de la habitación cuando a la chica le habían cortado la mano, y posiblemente fuera cierto; pero las historias de policías se van haciendo más y más grandes a medida que pasan de unos a otros, igual que el cuento aquel de los bares sobre la cabeza de Paddy Farrelly. Sabía que aquel tipo de películas existía, y que había gente que las hacía y otros que las veían, pero el mundo de toda aquella gente nunca había afectado al mío.
Así que hubo cosas que se quedaron en mi interior, y no fueron exactamente las que yo hubiera esperado. Una de ellas era el aire lacónico del chico al empezar la película: «¿Ya está eso en marcha? Oye, ¿se supone que tengo que decir algo?». Otra era su sorpresa cuando la fiestecita a la que lo habían invitado empezó a complicarse, y su incapacidad para creer lo que estaba sucediendo.
Y la mano del hombre sobre la frente del chico en medio de todo aquello, gentil, solícita, acariciándole el pelo y retirándoselo de la cara. Era un gesto que se repitió de forma intermitente durante todo el proceso, hasta que le infligieron la crueldad más grande de todas las posibles y la cámara tomó una panorámica de la zona que me condujo hasta un sumidero colocado en el suelo a unos cuantos metros de los pies del chico. Ya habíamos visto aquel sumidero antes, pero entonces el cámara lo buscó intencionadamente. Se trataba de una reja de metal oscuro colocada en un suelo de cuadros blancos y negros. La sangre, tan roja como el lápiz de labios de la protagonista, tan roja como sus largas uñas y como las puntas de sus pequeños pechos, fluía por aquel damero maldito hasta llegar al sumidero.
Читать дальше