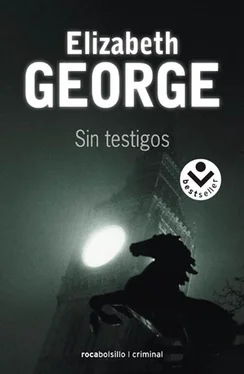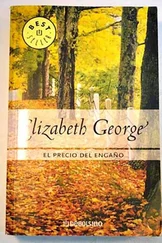Dentro, se revelaron más aspectos de la personalidad del asesino. En el sótano, un fajo ordenado de periódicos y tabloides exhibía las historias que describían las proezas de Kilfoyle, y un callejero sobre una mesa cercana marcaba los lugares que había elegido cuidadosamente para dejar los cuerpos. Arriba, en la cocina, había una gran variedad de cuchillos -el SOCO los había etiquetado y metido en bolsas-; mientras que sobre las sillas del salón descansaba el mismo tipo de tapetes con bordes de encaje que había usado para crear el taparrabos fino y respetuoso de Kimmo Thorne. El orden reinaba en todas partes. De hecho, el lugar era un testimonio del orden. Sólo en una habitación había indicios -aparte del sótano con los periódicos y el callejero- de que se hallaban frente a una mente extremadamente inestable. En un dormitorio, una fotografía de boda estaba pintarrajeada; el novio de pelo greñudo aparecía destripado con un bolígrafo y tinta, y tenía en la frente la misma marca con la que Kilfoyle había firmado la carta que había mandado a New Scotland Yard. En el armario, una mano enferma también había cortado por la mitad todas las prendas de ropa masculina.
– Parece que no quería mucho a su padre, ¿no? -observó Barb.
Una voz habló desde la puerta.
– He pensado que querrían ver esto antes de que nos lo lleváramos. -Uno de los miembros del equipo forense, con su traje blanco, sostenía una urna. Por aspecto y tamaño, era una urna funeraria, indicada para guardar cenizas humanas.
– ¿Qué tienes? -preguntó Nkata.
– Sus recuerdos, diría yo. -Llevó la urna a la cómoda en la que estaba la fotografía de la boda. Abrió la tapa y miraron dentro.
La mayoría del contenido estaba formado por polvo humano y varios bultos cubiertos por la ceniza. Barb se dio cuenta de lo que eran.
– Los ombligos -dijo-. ¿De quién crees que son las cenizas? ¿Del padre?
– Por mí como si son de la Reina Madre -observó Nkata-. Tenemos a ese cabrón.
Ya podían dar la noticia a las familias. Para ellas, no habría una justicia satisfactoria; nunca la había. Pero sí habría un final.
Nkata llevó a Barbara al Saint Thomas para que pudiera llamar a alguien que remolcara su coche y lo reparara. Se separaron allí; al hacerlo, ninguno de los dos miró al hospital.
Nkata se dirigió a New Scotland Yard. Eran ya las nueve de la mañana, y el tráfico avanzaba con lentitud. Intentaba cruzar Parliament Square cuando le sonó el móvil. Imaginó que sería Barb, que intentaba sobrellevar la avería de su coche. Pero miró el número y vio que no era ningún conocido, por lo que sólo dijo:
– Nkata.
– Así que lo habéis detenido. Lo han dicho en las noticias esta mañana. En Radio Uno. -Era una voz de mujer; le resultaba familiar, pero no la había oído nunca por teléfono.
– ¿Quién es?
– Me alegro de que se haya terminado. Y sé que tus intenciones con él, con nosotros, eran buenas. Lo sé, Winston.
Winston.
– ¿Yas? -dijo.
– Ya lo sabía, pero no quería contemplar lo que eso significaba, ¿lo entiendes? No quiero contemplarlo, quiero decir.
Nkata pensó en aquello, pensó en el hecho de que Yas le hubiera llamado en primer lugar.
– ¿Crees que podrías echarle un vistazo?
Se quedó callada.
– Un vistazo no es mucho. Sólo un movimiento de los ojos. En realidad, no estás contemplando nada, Yas. Sólo se te van los ojos. Eso es. Eso es todo.
– No lo sé -dijo al fin. Lo cual suponía una mejora respecto a la situación anterior.
– Pues cuando lo sepas, llámame -le dijo-. No me importa esperar.
Lynley imaginó que uno de los motivos por los que le obligaban a quedarse en Urgencias era que les preocupaba que pudiera hacerle algo a Kilfoyle si le dejaban marchar. Y la verdad era que habría hecho algo, aunque no lo que creían que haría, evidentemente. Sólo le habría hecho una pregunta: ¿por qué? Y quizás esa pregunta habría llevado a otras: ¿Por qué Helen, y no yo? ¿Y por qué lo había hecho de esa manera, acompañado de un chico? ¿Qué quería expresar con ello? ¿Poder? ¿Indiferencia? ¿Sadismo? ¿Placer? ¿La destrucción, del mayor número de formas posible, del mayor número de vidas posible, con un golpe veloz porque sabía que se acercaba el final? ¿Era por eso? Por fin se haría famoso, célebre, con toda la parafernalia que eso implicaba. Estaría en lo más alto, con los mejores de los mejores, junto a nombres que, como Hindley, brillarían eternamente en el firmamento de la iniquidad. Los seguidores fervientes del crimen asistirían en tropel a su juicio, y los escritores lo citarían en sus libros y, por lo tanto, no desaparecería nunca de la memoria colectiva como un hombre normal y corriente o, en realidad, como una mujer inocente y su hijo nonato, ambos muertos y, pronto, una noticia olvidada más.
Obviamente, aquellos que tenían el poder creían que Lynley se abalanzaría sobre el monstruo si estaba cara a cara con él otra vez. Pero abalanzarse sobre alguien sugería una fuerza viva dentro de él, que lo impulsara hacia delante. Y eso era algo de lo que carecía en esos momentos.
Dijeron que le dejarían marchar con un pariente y, como habían guardado su ropa en algún lugar, se vio obligado a esperar a que llegara un miembro de su familia. No cabía duda de que habían sugerido en su llamada a Eaton Terrace que esa persona tardara el mayor tiempo posible en realizar el viaje al hospital, así que era media mañana cuando su madre fue a recogerlo. Peter la acompañaba. Un taxi los esperaba fuera, dijo ella.
– ¿Qué ha pasado? -Le pareció mayor que los días anteriores. Aquello le hizo comprender que la experiencia de vivir en el caos, algo que estaban sufriendo todos, también estaba pasándole factura a su madre. No había pensado en ello antes. Se preguntó qué significaba que lo hubiera pensado justo entonces.
Detrás de ella, estaba su hermano, larguirucho e incómodo como siempre. En su día habían estado muy unidos, pero de eso hacía ya muchos años; la cocaína, el alcohol y el abandono fraternal los miraban de reojo como espectros que ocuparan el espacio que había entre ellos. Lynley pensó en las muchas enfermedades que atacaban a su familia; unas lo hacían físicamente; el resto, mentalmente.
– ¿Estás bien, Tommy? -dijo Peter, y Lynley vio que su hermano levantaba la mano y luego la dejaba caer en vano-. No han querido contárnoslo por teléfono… Sólo han dicho que viniéramos a buscarte… Han dicho que venías de cerca del río. Pero aquí arriba… ¿Qué río hay? ¿Qué hacías…?
Su hermano tenía miedo, pensó Lynley. Otra posible pérdida en su vida, y Peter no sabría cómo superarlo sin una muleta en la que apoyarse: por la nariz, en una vena, de una botella, lo que fuera. Peter no quería eso, pero siempre estaba ahí fuera, llamándole.
– Estoy bien, Peter. No he intentado nada. No intentaré nada -dijo Lynley, aunque sabía que ninguna de las dos declaraciones era una promesa ni tampoco una mentira.
Peter se mordió la parte interior del labio, una costumbre de la infancia. Asintió nerviosamente.
Lynley les contó lo que había pasado con dos frases simples: había tenido un encuentro con el asesino. Barbara Havers había resuelto el tema.
– Una mujer excepcional -dijo lady Asherton.
– Sí -contestó Lynley.
Descubrió que habían dejado marchar a Ulrike Ellis unas horas para que prestara declaración ante la policía. Estaba afectada, pero ilesa. Kilfoyle no le había hecho nada salvo aturdirla con la pistola eléctrica, amordazarla y atarla. Ya era mucho, pero para lo que podría haber pasado, era absurdo pensar que no iba a recuperarse.
En el taxi, se hundió en un rincón; su madre se sentó a su lado, y su hermano se sentó encorvado en el asiento plegable de enfrente.
Читать дальше