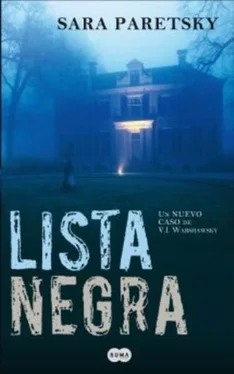– Una novela de clave -me interrumpió Amy-. Puedo leerla, decirte qué me parece y hacer una copia, pero no deja de ser una novela, aunque contenga personajes y hechos reales enmascarados, y no creo que puedas contar con ella como una prueba seria.
El bibliotecario vino a pedirnos que siguiéramos con la conversación fuera; otros usuarios se estaban quejando del ruido. Amy salió conmigo.
– Como prueba, no -dije-, pero vamos a ver: el artículo sobre el Comité para el Pensamiento que encontraste decía que había comenzado en un bar no segregacionista del West Side llamado Flora's, donde se reunían intelectuales de izquierda y sindicalistas. El manuscrito de Pelletier habla de un bar del West Side llamado Goldie's que frecuentan artistas y sindicalistas. Este manuscrito arroja luz sobre toda aquella gente. Aunque Armand haya distorsionado lo que ocurrió, en aras de su historia o porque se veía como una víctima en manos de Calvin, o incluso de Augustus Llewellyn, el manuscrito sugiere que Llewellyn, Ballantine y Geraldine se relacionaron con Pelletier y Calvin Bayard antes de los procesos de McCarthy. Todos coquetearon con el comunismo. Podría ser el secreto que Taverner guardó durante cincuenta años. Aunque no explica por qué Taverner guardó silencio hasta la noche en que Marc fue a verlo.
Le di un puntapié a una piedra, irritada.
– ¡Maldita sea! Será mejor que me vaya. Mira, tú sólo léelo, ¿vale? Te llamo esta noche.
– Sí, leeré el bendito libro y te haré un resumen. Ahora vete, a menos que se trate de clientes que quieras quitarte de encima. -Amy me dio una palmadita entre los omóplatos.
Pasé a toda velocidad por delante de las residencias de estudiantes que se apiñan detrás de la biblioteca y me dirigí a la calle 55, donde había dejado el coche. Mis clientes se encontraban en la parte oeste del Loop, en Wacker Drive, que el ayuntamiento ha levantado por completo; cuando encontré aparcamiento y fui corriendo hacia el edificio, ya llegaba veinte minutos tarde. Eso no era bueno para mi imagen profesional. Y, lo que es peor: olvidé meter la pluma en la cartera y tuvo que prestármela el cliente. Y peor aún: me costó concentrarme en su problema, lo cual no era justo, porque ellos pagaban las facturas puntualmente. Mientras repasaba mis notas en el ascensor, de camino a la planta baja, me di cuenta, abochornada, de que había escrito «Toffee Noble» en la libreta tres o cuatro veces, como una colegiala enamorada.
Los artículos que había leído sobre Llewellyn decían que iba a trabajar todos los días, a menos que estuviera en Jamaica o París. Miré el reloj. Eran las cinco y media, y el vestíbulo se encontraba atestado de empleados que salían. Pero estaba a sólo diez minutos del edificio de Llewellyn, cruzando el río, y era posible que se quedara hasta tarde. Guardé mis notas en la cartera y me dirigí al norte.
Cuando llegué a Erie Street, mi optimismo se vio recompensado: un Bentley que lucía en la matrícula las letras «T-SQUARE» estaba aparcado en la puerta. Un chófer de uniforme estaba sentado dentro con el Sun-Times desplegado sobre el volante. Eso significaba que el gran hombre seguía en su oficina.
Mientras caminaba por Franklin Street iba pensando cómo conseguir que la antipática recepcionista me dejara pasar. Una cosa era arrastrarse por una alcantarilla para meterse en Anodyne Park, y otra bien distinta entrar en un edificio de oficinas donde no querían verte. Todavía no se me había ocurrido nada cuando vi a Jason Tompkin a media manzana de Erie. Otra vez me lancé a la carrera. Cuando lo alcancé en el semáforo de Wells, le di un golpecito en el brazo y lo llamé por su nombre.
Se volvió, con las cejas arqueadas, y luego me brindó una jactanciosa sonrisa.
– La señorita detective. Bueno, bueno… ¿Ha venido a detenerme por matar a Marc?
– ¿Lo mató usted? Eso me vendría muy bien. Así podría dejar de hacer preguntas que nadie quiere contestar.
– Creo que a estas alturas una chica como usted estará ya bastante curtida. A nadie le gusta contestar a las preguntas de los detectives. Ni siquiera a mí. -La sonrisa seguía en su cara, pero me echaba para atrás con tanta eficacia como un brazo rígido.
– Bueno, hasta un rinoceronte se resiente después de recibir muchos palos. No creo que usted haya matado a Marc Whitby, pero tal vez haya estado errando el tiro toda la semana; quizá usted se cansó de su ambición y su altivez, lo emborrachó y lo llevó a un estanque para ahogarlo.
Dejó de sonreír.
– Yo no maté a ese tío. Lo que pasa es que no me unía al coro que gritaba «aleluya» cada vez que alguien pronunciaba su nombre.
– Si me hace un favor, no le haré más preguntas, ni esperaré que grite «aleluya» al oír el nombre de Marc. Quiero ver al señor Llewellyn sin tener que dar coba a la recepcionista; ella es una de las personas que últimamente ha golpeado fuerte en mi piel de rinoceronte.
– Ah, sí, la dulce Shantel. No puedo llevarla hasta el señor Llewellyn. Él conoce a todo su personal, desde luego, porque le pertenecemos, y además esto no es como la redacción de Time. En la fiesta de Navidad o en el ascensor, cuando nos cruzamos, me saluda por mi nombre; dice: «¿Qué tal está, señor Thompson? Escribió usted un buen artículo en el último número, un trabajo excelente». Una vez me llamó señor Pumpkin [2] .
Me eché a reír.
– Ya me las apañaré cuando esté dentro del edificio. Si es que no se ha marchado ya.
– ¿Y a cambio?
– Si se le pierde el perro, se lo busco gratis.
– ¡Vaya, debe de haberse enterado de que lo que tengo es un gato! -Se dio la vuelta y me condujo al edificio.
El chófer seguía leyendo el Sun limes, una buena señal, porque significaba que no esperaba a su jefe hasta dentro de un buen rato. La recepcionista antipática no estaba en el vestíbulo; la había sustituido un vigilante uniformado ante quien tuve que identificarme, pero no puso objeciones a que subiera con J.T. en el ascensor. Después de todo, allí se editaban revistas. Los periodistas siempre andan llevando gente para entrevistar.
En la sexta planta, logré que J.T. me prestara su ordenador para escribir una nota a Llewellyn. «¿Sabe que Marcus Whitby intentó verlo antes de morir? Había leído las memorias inéditas de Armand Pelletier sobre el grupo que se reunía en Flora’s, en el West Side. Fue a ver a Olin Taverner después de leerlas. Los años cuarenta debieron de ser para usted tiempos convulsos. ¿Podríamos hablar de ello?».
J.T. se balanceaba de un pie a otro mientras esperábamos a que el folio saliera de la impresora. Después borró rápidamente el documento del ordenador, me dijo que la oficina de Llewellyn estaba en la octava planta y voló por el pasillo mientras yo grapaba a la nota una tarjeta de visita. Cuando llegué al ascensor, J.T. había desaparecido.
Al abrirse la puerta en la octava planta, apareció una mujer de mi edad al otro lado. La edad era precisamente lo único que teníamos en común: el maquillaje que llevaba sobre su piel canela era reciente pero sutil; el pelo, perfectamente peinado; las uñas, arregladas hacía muy poco tiempo. El tejido de lana de su traje marrón rojizo era de una suavidad desconocida en las tiendas donde compra la gente como yo. Me miró de arriba abajo como si pudiera ver el forro rasgado de mi chaqueta antes de preguntarme qué quería.
– He venido a ver al señor Augustus Llewellyn.
– ¿Tiene cita con él?
– Sé que usted no es su secretaria, y se trata de un asunto confidencial. -Me vino a la cabeza el nombre de la hija de Llewellyn que dirigía dos de sus revistas para mujeres-. Supongo que usted es la señorita Janice Llewellyn.
No me sonrió.
– El señor Llewellyn va a marcharse ya. Si no tiene cita y quiere hablar con él, puede llamar a su secretaria por la mañana.
Читать дальше