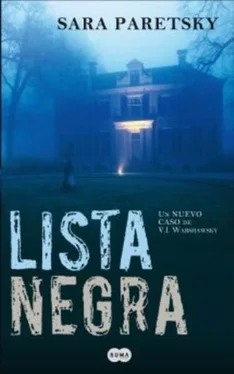Me disponía a marcharme, desconcertada, cuando Janicek añadió:
– Aunque ahora que lo pienso, había uno cubierto de barro, y cuando me puse a limpiarlo, vimos que tenía el frontal abollado. Eso sí que no me sentó nada bien. Limpiamos los vehículos después de haber sido usados, es nuestro trabajo, pero que destrocen las cosas sin dejar siquiera una nota aclarando quién lo hizo… Eso no está bien. La gente tendría que ser más responsable.
Habían aparcado el cochecito a la salida del bar, si no recordaba mal. Cuando le pregunté si podía estar seguro de la fecha, sacó su hoja de informes: sí, el carro tenía las ruedas llenas de barro. Cuando lo limpiaron con la manguera, encontraron abolladuras en los costados, profundos arañazos en la pintura y el eje torcido. Probablemente, algún chaval había utilizado el vehículo como si fuera un buggy, y aunque descubrieran al responsable, lo más seguro es que los padres culparan al gerente en vez de a su hijo. El miércoles, cuando Janicek limpió el coche, lo envió al taller mecánico, pero no creía que ya lo tuvieran listo, había mucho que hacer.
Cuando el señor Contreras empezó a soltarle el discurso sobre los pésimos modales de la gente de hoy, corté la conversación.
– ¿Podría interrumpir la reparación? Es probable que la familia Graham quiera denunciarlo, o al menos hacer que la compañía aseguradora lo vea. Nada que ver con el club, se lo aseguro, pero les preocupa que se ponga en peligro a la gente y quieren hablar con el comisario Salvi sobre el asunto.
Aunque a Janicek no le gustaba la idea de que el club se viera envuelto en algún problema legal serio, accedió a hablar con los mecánicos por la mañana para pedirles que pospusieran la reparación.
Antes de marcharme, le mostré a Janicek la fotografía de Whitby. Llamó a un par de empleados, pero ninguno recordaba haberlo visto, y no era de extrañar: el único miembro negro del club era August Llewellyn y llevaba meses sin aparecer por allí. Los clientes negros eran excepcionales.
¿Edwards Bayard había estado en el club la semana pasada? No, tampoco él, ni su madre ni nadie de la familia Bayard.
El señor Contreras y yo caminamos de regreso al Mustang mientras pensaba en todo aquello. Cualquiera que supiese lo del desagüe podía haberlo utilizado para entrar en Anodyne Park, y desde allí seguir el sendero privado del parque hacia el campo de golf para hacerse con un cochecito. Incluso podían haberlo aparcado cerca del desagüe, del lado de Coverdale Lane. Whitby estaba en el estanque, muerto, cuando yo llegué allí. ¡Si hubiese ido a Larchmont una o dos horas antes el domingo por la noche…!
Era desesperante encontrar parte de la solución y no poder resolver nada. De camino a casa, repasé la historia del cochecito con el señor Contreras sin hallar ninguna respuesta satisfactoria. Cuando llegamos a Lakeview, dejé a mi vecino y a los perros en el callejón.
– Tengo que ir a la policía; llevo cinco horas posponiéndolo. Son las ocho de la tarde. Si no he llegado a casa a las once, llama a Freeman, ¿de acuerdo? Y también, mientras no se aclare este asunto, hablaremos todos los días entre las cinco y media y las seis y media. Si no tienes noticias mías, llama a Freeman. Según la Ley Patriótica, si la policía se cabrea de verdad, podrían detenerme sin dejarme hablar con mi abogado.
Me enderecé y me dirigí hacia la entrada principal del edificio.
LEYES PATRIÓTICAS
Fingí sorpresa cuando los policías de Chicago entraron detrás de mí en el edificio, pero ya no tuve que disimular nada cuando otros dos hombres salieron de sendos coches adyacentes y se apresuraron a seguir a los dos primeros. Uno era un agente federal que me enseñó la placa a la velocidad del rayo, como hacen en las películas; el otro, un oficial del comisario de DuPage. Estaba claro que yo no era ninguna superheroína, puesto que no había reparado en ellos antes.
Los cuatro hombres no eran colegas. Hubo más que empujones en la entrada, ya que todos querían hablar conmigo al mismo tiempo. El oficial de DuPage dijo que tenía orden de llevarme a Wheaton, y que como yo había «huido de la jurisdicción en donde se había cometido un crimen», él tenía más derecho que nadie. Los policías de Chicago dijeron que tenían que llevarme a la 35 con Michigan en cuanto el agente federal hubiera terminado conmigo.
– Tengo órdenes de registrar su domicilio -anunció el agente federal.
Eso me llamó la atención, y le exigí ver la orden de registro.
– Señorita, de acuerdo con la Ley Patriótica, si creemos que hay una situación de emergencia que afecta a la seguridad nacional, tenemos permiso para saltarnos el procedimiento de pedir una orden. -Tenía una vocecita nasal que le hacía parecer el paradigma del burócrata.
– Yo no estoy involucrada en ninguna situación de emergencia. Y nada de lo que hago afecta a la seguridad nacional.
Me guardé las llaves de casa en el bolsillo trasero de los vaqueros y me apoyé en la puerta.
– Señorita, eso tendrá que decidirlo el fiscal de Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois; de momento él considera que los acontecimientos de ayer fueron lo bastante graves como para requerir que registremos su vivienda.
– ¿Los acontecimientos de ayer por la noche? ¿Puede dejar de hablar como un maldito manual y decirme a qué ha venido?
Los policías de Chicago intercambiaron unas sonrisas, pero el agente continuó con su tono monocorde.
– Señorita, usted salió de una casa en donde se escondía un terrorista conocido. Necesitamos asegurarnos de que no esté protegiéndolo de alguna manera.
– ¿Había un terrorista conocido allí? -pregunté con cordial interés-. Lo único que sé es que el teniente del condado de DuPage creyó que podía encerrarme en una mansión deshabitada toda la noche.
– De cualquier modo, tengo órdenes de registrar su lugar de residencia; si no quiere cooperar, la policía de Chicago tiene órdenes de tirar la puerta abajo.
No hablaba con el agresivo regodeo de otros agentes de la ley cuando saben que pueden avasallarte por la fuerza; tenía que cumplir con su trabajo, y no se detendría hasta haberlo hecho.
– ¿Qué ha pasado con «el derecho del pueblo a que sus ciudadanos, domicilios, documentos y efectos se hallen a salvo de registros y aprehensiones arbitrarias…»?
Se me quebró la voz de pura rabia.
– Señorita, si desea poner en duda mis órdenes ante un tribunal federal podrá hacerlo en otro momento, pero estos oficiales… -dijo, señalando a los policías de Chicago, que permanecían imperturbables detrás de él, desligándose del procedimiento- están aquí para garantizar el registro de su vivienda.
Si seguía enfrentándome a ellos de aquella manera iba a terminar pasando la noche a costa de los contribuyentes. El señor Contreras surgió de su apartamento con los perros. A Mitch le ofendió ver hombres uniformados y se abalanzó hacia la entrada principal. Peppy ladró en solidaridad.
Yo abrí la puerta lo suficiente para pasar y sujetar a los perros, rogando al señor Contreras que trajera las correas. Una vez que tuve a los perros bajo control, quise quedarme en la parte más alejada de la entrada con los animales, diciéndoles de todo a los policías, pero sabía que lo único que conseguiría sería no sólo posponer lo inevitable, sino hacer que lo inevitable fuera aún más intolerable. Le dije a mi vecino que los dejara pasar.
– ¿Qué demonios quieren? -preguntó.
– Registrar mi casa. Según ese manual andante con abrigo marrón pueden entrar en cualquier casa de Estados Unidos diciendo que su propietario está escondiendo a Osama bin Laden y sin una orden. Y si te niegas, te tiran la puerta abajo.
Читать дальше