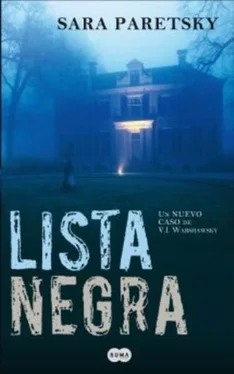Las ventanas del tercer piso tenían alféizares estrechos, no lo bastante amplios como para ponerme de rodillas, ni con el espacio suficiente para que extendiera las piernas como una patosa bailarina. Me colgué del borde del marco, jadeando, refrescándome la cara contra el frío cristal.
Antes de romper el vidrio comprobé si la ventana estaba cerrada o no. Aunque con esfuerzo, la pieza inferior se movía; el sistema de seguridad de los dos primeros pisos había vuelto demasiado confiados a Julius Arnoff y al propietario. En cuanto hubo suficiente espacio como para pasar el brazo, tiré del panel interior de la ventana para levantarlo. Tenía que pasar por el hueco de la ventana de guillotina como si fuera una figura egipcia, pero me las arreglé para deslizar la pierna derecha por el agujero, y así lentamente entrar a la casa.
Saqué la linterna del bolso y la encendí. Me encontraba en uno de los trece dormitorios que describía el periódico de 1903. En todos estos años a nadie se le había ocurrido darle una mano de pintura, o limpiarlo siquiera. Había una espesa capa de polvo en el suelo. Una fuga de agua dibujaba manchas marronáceas a lo largo del desvaído papel de la pared.
Caminé de puntillas por el polvo y abrí la puerta que daba a un largo pasillo sin alfombra. Me movía todo lo silenciosamente que podía, abriendo todas las puertas, mirando armarios, baños… sin encontrar nada. Me asomé escaleras abajo. Me encontraba en el extremo superior de la escalera principal. En el piso inferior, las balaustradas eran más grandes y elaboradas; presumiblemente, en la planta baja serían similares a las que había visto el día anterior por la mañana en casa de los Bayard.
En el extremo más alejado de la escalera principal se veían huellas en el polvo. Supuse que de Catherine Bayard. Las seguí hasta una puerta que había al final del pasillo. La abrí rápidamente pero en cuclillas, por si alguien comenzaba a disparar.
Nadie estaba dispuesto a llenarme el cuerpo de plomo. En lugar de eso, una vocecita asustada exclamó:
– ¿Catterine, eres tú?
LAS MANDÍBULAS DE UNA ALMEJA GIGANTE
Di un respingo y moví la linterna. En el descansillo de unas escaleras estrechas atisbé a un joven con sudadera y vaqueros. Tenía los ojos muy abiertos de puro miedo. Lejos de intentar atacarme, parecía demasiado asustado como para atreverse a hacer ningún movimiento.
Me quedé quieta y dije en voz baja y tranquilizadora:
– Lo siento, pero Catherine no puede venir esta noche: su abuela no la ha dejado salir de casa.
Él no respondió. Parecía joven e indefenso, como un cervatillo paralizado en el claro de un bosque. Se aferraba con tanta fuerza a la barandilla que tenía los nudillos blancos, en contraste con su piel oscura.
– ¿Puedes decirme cómo te llamas y qué haces en esta casa? -continué en el mismo tono de voz.
– Catterine dijo que me quedara aquí. -Su voz era un susurro.
– ¿Por qué te esconde? -Tragó saliva convulsivamente, pero no contestó-. No he venido a hacerte daño. Pero no puedes quedarte más tiempo. Hay gente que sabe que estás aquí.
– ¿Quién lo sabe? Catterine dijo que no se lo diría a nadie.
– La anterior propietaria de esta casa vive al otro de la calle. Ha visto luces, tuyas y de Catherine, en las ventanas del ático. La mujer tiene un hijo que es… amigo mío. -El muchacho estaba tan asustado que preferí no decirle que era detective-. Su hijo me pidió que averiguara quién vivía en la antigua casa de su madre.
– ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a llamar a la policía?
– No voy a llamar a la policía. A no ser que hayas matado a alguien.
– ¿Matar? Yo no matar, no puede decir que yo matar, estoy en la casa, ¡no matar! -El miedo hizo que alzara la voz. Habíamos estado hablando en susurros, de modo que aquel grito repentino me impresionó.
El cansancio me dificultaba la concentración. Y empezaba a dolerme el cuello de mirar hacia arriba.
– Me gustaría subir para que podamos hablar más cómodos.
Al moverme, él comenzó a retroceder, sin quitarme sus grandes ojos de encima. La escalera terminaba en un amplio rellano con apliques de luz en el techo. De modo que era de allí de donde salían las luces que había visto Geraldine Graham. Cuando venía Catherine, ella y el muchacho se sentaban a hablar a la luz de una linterna. Apagué la mía, confiando en que Geraldine todavía no la hubiera visto.
El techo era alto en esa parte de la casa. Se veían unos extraños recodos en las esquinas, por donde pasaban las cuatro chimeneas de la casa. Aquel debía de haber sido el cuarto de la servidumbre durante la infancia de Geraldine Graham. Imaginé a una chica caprichosa con trenzas oscuras subiendo a hurtadillas para espiar a los sirvientes mientras jugaban al póquer.
Había viejos muebles apilados contra una de las paredes, entre los que pude distinguir un par de cómodas, un amasijo de sillas y el somier de una cama. Catherine y el muchacho debían de haber arrastrado el escritorio con la parte de arriba de cuero que estaba colocado justo debajo de las luces del techo. También se veían unos cuantos libros junto a un plato, unos cubiertos y un vaso. Supuse que el escritorio y todo lo demás serían cosas desechadas por los Graham; era todo demasiado viejo como para formar parte de la familia nou-nou.
El chico desvió la mirada hacia el hueco de la escalera; intentaba armarse de valor para saltar por allí.
– Puedes bajar por las escaleras hasta la puerta. -Mantuve el mismo tono amigable del principio: el del buen policía-. No trataré de detenerte. Pero no llegarás lejos, sobre todo si no está Catherine para guiarte.
Se derrumbó en el peldaño superior, con la cabeza entre las rodillas y los antebrazos apretados contra las orejas, con tal desolación que me conmovió. En lugar de Catherine, la única amiga a la que esperaba con ansiedad, me había encontrado a mí.
Me dirigí a la fachada norte, que daba a los jardines de atrás. Las ventanas eran pequeñas y altas, pero el chico había llevado una silla hasta allí para poder asomarse. Me subí. Desde ese lugar se veía si alguien aparecía por la esquina del garaje. Podía pasarse largas y solitarias noches sobre esa silla esperando que la chica lograra escaparse para venir a verle desde Chicago. También podía ver el estanque…
Bajé de la silla y miré detenidamente el resto del ático. La habitación de los sirvientes conducía a un estrecho pasillo con seis dormitorios y un baño espartanos. Abrí los grifos, de los que salió agua fría. Al menos las cañerías funcionaban. En uno de los dormitorios había un colchón con un saco de dormir encima; sus escasas ropas estaban cuidadosamente dobladas en otra silla. Junto a la cama había otras dos linternas, así como una caja con pilas.
Cuando regresé al salón más grande, él seguía en el borde de la escalera, con la cabeza entre las rodillas.
– ¿Quién eres? ¿Por qué te ocultas aquí? -le pregunté. No me contestó, ni movió la cabeza-. Hace frío aquí. Seguro que no has tomado una comida decente desde hace… bueno, desde hace el tiempo que sea. Ven conmigo y cuéntamelo.
– Espero a Catterine. Cuando ella dice «vamos» es seguro salir. -Las rodillas le amortiguaban la voz.
– Ella no puede venir. Se ve el estanque desde aquí; debes de haber visto llegar a su abuela esta noche. Su abuela no le permitirá salir, y no sería raro que llamara a la policía. Puede que tengamos tiempo hasta que amanezca para que salgas de aquí, pero necesito saber quién eres y por qué te escondes. -De repente me eché a reír-. A mí también me has visto esta noche, ¿verdad?, entrando y saliendo de ese maldito estanque. Pobre hermana Anne, que no tiene nada más que hacer que mirar el horizonte…
Читать дальше