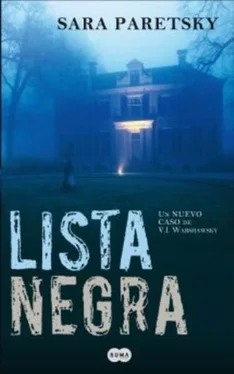Mientras bajaba en el ascensor que me llevaba de vuelta a la recepción, deseé que Hendricks estuviera equivocado.
JARDÍN DE VERSOS INFANTILES
Los BMW y los Mercedes estaban parados en triple fila a lo largo de la calle Astor mientras padres y niñeras esperaban a que sus chicos salieran de Vina Fields Academy. Los contribuyentes de Chicago ayudaban: la policía de la ciudad había bloqueado la calle y desviaba a los extraños como yo fuera del área. Encontré aparcamiento en Burton Place y eché a correr hacia el colegio, pero los estudiantes aún no habían empezado a salir.
Iba con aquellas prisas porque me había quedado en la entrada de la editorial Llewellyn con la esperanza de que Jason Tompkin saliera a almorzar; no me había parecido que fuera de los que se quedan a comer en la oficina. Después de esperar cuarenta y cinco minutos, cuando estaba a punto de darme por vencida, salió con dos colegas. Una de ellas era Delaney, la asistente de Simón Hendricks, que fruncía el ceño cada vez que me veía. La otra era la mujer con la que Jason había estado conversando mientras yo estaba en el cubículo de Marc Whitby.
Jason Tompkin se me acercó, tocándose la gorra que llevaba puesta.
– Ah, la investigadora especial que busca archivos secretos. ¿Qué puedo hacer por usted?
Su voz y su sonrisa carecían de malicia; tuve que devolverle el gesto.
– Archivos secretos, exactamente. Tenía la esperanza de que, como usted trabajaba al lado de Marc Whitby, le hubiera oído decir algo, cualquier cosa, que explicase por qué fue a New Solway. Aretha dijo que no se les permite hablar de trabajo con nadie de Bayard, así que me preguntaba si no tendría alguna cita furtiva con Calvin Bayard.
– Marcus Whitby se creía una estrella del periodismo, con capacidad para dictar sus propias reglas -dijo Delaney-. No me sorprendería que creyera que podía pasar por alto las órdenes del señor Hendricks respecto a ese asunto también.
– ¿Y lo hizo? -le pregunté a Tompkin.
– Me gusta cotillear tanto o más que a cualquiera, pero por desgracia nunca oí al genial reportero hablar con nadie del imperio Bayard o acerca de éste. Estaba trabajando en algo que él consideraba un bombazo, eso sí puedo decírselo, pero se aseguró de que yo no oyera nada.
– ¿Cuándo empezó? Me refiero a que cuándo comenzó a comportarse como si realmente tuviera algo bueno entre manos.
Jason alzó uno de sus delgados hombros.
– Una semana antes de morir, tal vez. Hizo un montón de llamadas, y no se separaba del teléfono para cogerlo en cuanto sonara. Probó las mieles del éxito cuando quedó finalista del Pulitzer. Su meta fue siempre ganar ese premio.
– ¿Por qué no se les permite hablar con nadie de Bayard? -le pregunté, para ver si me daba la misma razón que Aretha.
– Es nuestra política con los grandes competidores -dijo Delaney.
– El señor Llewellyn es el hombre más orgulloso del planeta -agregó Jason-. No, Delaney, eso no es un insulto. Es la verdad. Esta manera de proceder con Bayard se remonta a…
– J.T., déjalo ya -dijo Delaney-. No hace falta que pregonemos nuestros asuntos a los cuatro vientos, y sabes que el señor Llewellyn insistiría en ello aún más que el señor Hendricks. ¿Está claro?
El parpadeo de Tompkin fue de lo más expresivo, pero una mirada al ceño fruncido de su otra compañera le hizo callar. Delaney le propinó un empujón para que echase a andar. Yo les seguí unos instantes para darles una tarjeta a cada uno. Delaney se deshizo de ella, pero Jason y la otra mujer se la guardaron.
Volví corriendo a donde había dejado el coche, pero ya me habían puesto una multa. En el parabrisas tenía un sobre anaranjado, mi oportunidad de regalar cincuenta dólares a la ciudad. Solté un exabrupto y me dirigí a La Llorona a tomar una sopa a toda prisa.
Entonces, ¿quién era Marcus Whitby? ¿La encantadora y amada esperanza de su familia… y de Aretha Cummings que estuvo a punto de conseguir el Pulitzer? ¿El competitivo y huraño colega? ¿La estrella que pensaba que podía dictar sus propias reglas?
Acurrucada contra la ventana del restaurante, lejos del ruido del mostrador, comprobé mis mensajes. Tenía uno urgente de Harriet. Cuando la localicé, supe que la oficial Protheroe finalmente nos había echado una mano: cuando el director de la funeraria que había elegido la señora Whitby en Atlanta trató de organizar el traslado del cuerpo de Marc, el médico forense de DuPage le dio largas con la disculpa de que necesitaban unos días más para tramitar los papeles.
– Mamá se enfadó tanto que no me quedó más remedio que confesarle que lo había hecho usted porque necesitaba tiempo para la investigación, y luego tuve que confesar que la había contratado, lo que realmente la enfureció. Yo estaba deseando que me tragara la tierra cuando de pronto papá dijo que le parecía una buena idea. Él nunca discute con mamá… sobre asuntos domésticos, así que ella no salía de su sorpresa. Y luego me pasó el brazo por la espalda y dijo que menos mal que había tenido agallas para agarrar al toro por los cuernos, que no quería que se manchara la reputación de Marc debido a la forma en que había muerto.
Lograr que los padres accedieran a una investigación fue el paso más importante: yo podía continuar con mi línea de investigación y, sobre todo, presionar para que se realizase la autopsia privada. Harriet me dijo que Amy Blount no había encontrado a nadie que tuviera una llave de la casa de Marc. Quedamos en vernos allí al día siguiente por la mañana a eso de las nueve, tanto si Amy encontraba la llave como si no.
Terminé de tomar la sopa de pollo mientras anotaba los demás mensajes, y luego salí volando para Vina Fields. No es que vaya muy a menudo por la Gold Coast, pero nunca me había fijado en que hubiera un colegio, de tan cuidadosamente que estaba integrado en el entorno. Tenía la misma sobria fachada que los demás apartamentos y casas de la calle, y ahuyentaba a los intrusos con la determinación de un perro guardián. Sólo una pequeña placa junto a la puerta de doble hoja identificaba el edificio de piedra; eso y el corro de madres y niñeras que esperaban al pie de las escaleras. También había dos hombres en el grupo: uno con un carrito de bebé, y el otro con un ejemplar del New York Times bajo el brazo.
A aquellas alturas del curso escolar, los que iban a pie parecían conocerse, al menos de vista. Charlaban sobre los éxitos de sus hijos y sobre si podrían vender las entradas para la obra escolar asignadas a cada familia. Me miraban con curiosidad de vez en cuando.
Unos diez minutos después se abrieron las puertas y los niños comenzaron a emerger en tropel. Primero salieron los más pequeños, en corrillos de niñas que se reían tontamente y de niños que hablaban alborotados y se daban con los puños en los brazos, unos y otros sin hacer caso a los solitarios, encorvados bajo el abrigo como si ya a los ocho años se hubieran resignado a ser diferentes. Muchos chicos iban en mangas de camisa, con el abrigo colgado del hombro, como diciendo: «Mirad, ya somos hombres, y los hombres de verdad no llevan abrigo en invierno».
Los que conducían empezaron a parar los coches, tocando el claxon, maniobrando para encontrar un sitio junto a la acera y diciéndose improperios unos a otros. Una mujer de pelo rubio que había estado hablando de visitas semanales al salón de belleza salió de su Lexus para gritar unas barbaridades que habrían estremecido a un camionero; el del Jaguar que tenía delante le respondió con un gesto del dedo corazón.
Los que iban a pie esperaban a los niños pequeños. Los estudiantes mayores que vivían cerca del colegio volvían solos a casa. Cuando los alumnos de los cursos superiores empezaron a salir, yo era el único adulto que seguía aguardando en las escaleras.
Читать дальше