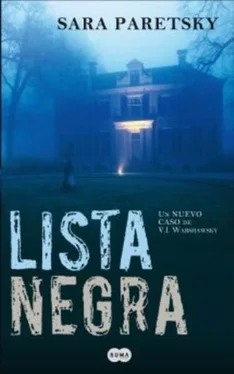– Cogerme el resfriado del siglo. -Cuelgo mientras una tos comienza a sacudirme otra vez.
– Deberías volver a la cama, dulzura -dijo el señor Contreras en tono paternal-. No puedes hablar, y te quedarás sin voz si sigues así. Ese Ryerson está utilizándote.
– Es una calle de dos direcciones -respondí con voz ahogada-. Tengo que llamar a Darraugh.
Darraugh interrumpió una reunión sobre el futuro de su sección de periódicos de Georgia para atender mi llamada.
– La policía ha ido a ver a mi madre esta mañana.
– Estará contenta, entonces -dije.
– ¿Cómo dices? -El tono gélido de su voz convidó el auricular en un trozo de hielo.
– A ella le gusta que la gente le preste atención. Tú no la visitas lo suficiente, la policía no le hizo caso cuando ella les dijo que había intrusos en el hogar en que transcurrió tu infancia. Ahora tiene la atención que en su opinión se le debe.
– Deberías haberme informado inmediatamente de que habías encontrado a un hombre muerto en la casa. No te pago para que me dejes a oscuras.
– Tienes razón, Darraugh. -Las palabras me salían con una lentitud crispante, como cuando ya no se tiene garganta-. ¿Oyes cómo tengo la voz? Estoy así porque me caí en tu estanque. Después saqué de allí a un muerto al que intenté reanimar en vano y luego pasé dos horas en Wheaton con los subordinados del comisario. Para entonces, eran las tres y media de la mañana. Podría haberte llamado a casa a esa hora, pero en cambio me fui a la cama. Lo que lamento es haber dormido entre llamadas telefónicas, sirenas, timbrazos y bombas atómicas. Ojalá no fuera tan humana, pero así son las cosas.
– ¿Quién era ese hombre y qué hacía en la casa? -ladró Darraugh tras unos instantes de silencio, toda una concesión por su parte. Desde luego no iba a reconocer que había habido circunstancias atenuantes, pero tampoco iba a saltarme a la yugular en aquel momento.
Repetí la escasa información que me había dado Murray y luego le pregunté:
– ¿Por qué no me dijiste que has vivido en Larchmont?
Darraugh volvió a guardar silencio antes de decir con brusquedad que estaba en una reunión importante, pero que quería que en cuanto averiguara quién era el muerto y por qué estaba allí le informara de inmediato.
– ¿Quieres que lo investigue? -pregunté.
– Descansa un par de horas, hasta que mejore tu voz: nadie te tomará en serio hablando de esa manera.
– Gracias, Darraugh: sopa de pollo para el alma del investigador privado -dije, pero él ya había colgado. Menos mal. Podría elegir entre las importantes compañías de seguridad que le llevan buena parte de los trabajos que requieren fuerza muscular. Sigue conmigo no porque le guste apoyar a las pequeñas empresas, sino porque sabe que no habrá filtraciones en mi investigación. A mí me da las tareas que requieren absoluta confidencialidad, pero, si se hartara, se llevaría el trabajo a otra parte.
Cuando finalmente el señor Contreras se marchó con los perros, me tumbé en el sofá. No me quedé dormida; en realidad me sentía mejor después de haber estado de pie durante un rato. Puse un viejo LP de Leontyne Price en el que interpretaba a Mozart y contemplé el cambio de sombras en el techo.
Yo manejaba un dato que nadie más conocía: la adolescente. Y no era sólo porque quisiera tener un as en la manga, que por supuesto que sí, sino porque sus agallas y su vehemencia me recordaban mi propia juventud. Deseaba protegerla de la misma manera en que deseamos proteger nuestra infancia. Quería volver a verla antes de tomar la decisión de informar o no a la policía o a la prensa de su existencia.
Supuse que viviría en alguna de las fincas de Coverdale Lane. Traté de imaginar una estrategia para ir de puerta en puerta preguntando por ella. Yo era la jefa de exploradores de su grupo de scouts, que estaba recogiendo el dinero de la venta de galletas. Andaba buscando a mi borzoi perdido. Me había encontrado unos pendientes de esmeralda cuando salí a correr y quería devolvérselos a su dueña.
Tal vez debía inspeccionar la zona del instituto, aunque a saber adónde enviaba a sus hijos la gente que vivía en mansiones como las de New Solway. Por si fuera poco, había visto a la chica durante un corto espacio de tiempo, a la luz de la luna, y no estaba segura de poder reconocerla, por no hablar de describir su aspecto.
Cerré los ojos y traté de evocar su rostro, pero lo único que recordaba era su larga trenza y las suaves mejillas de la juventud, los trazos y líneas que mostraban una personalidad todavía en formación. ¿Había dicho alguna cosa que pudiera llevarme hasta ella? Que yo era una cerda y que había hecho una apuesta con unos chicos; también sabía que alguien andaba por el ático. ¿Y qué le dije yo para que se pusiera como una loca y escapara corriendo? Algo sobre que se hacía responsable de…
Entonces me acordé del pequeño objeto con el que me había quedado en la mano cuando ella se zafó. Lo guardé en un bolsillo de mis vaqueros. Y esos pantalones estaban en la bolsa de basura que me dio el subordinado del comisario.
Había dejado la bolsa tirada en el pasillo de la entrada cuando llegué a casa. Con aprensión, busqué los pantalones, que estaban cubiertos de lodo. Al sacudirlos cayeron al suelo hojas podridas y restos de raíces. Era una suerte estar congestionada y no olerlos. Tuve que separar el borde del bolsillo y tirar hacia afuera para sacar el objeto arrancado de la mochila de mi adolescente. Estaba negro del lodo.
Lo puse bajo el grifo de la cocina durante unos minutos y, una vez desaparecido el barro, vi que se trataba de un viejo osito de peluche. En los últimos tiempos los jóvenes colgaban los juguetes de su infancia en las mochilas o carpetas como si fueran fetiches. Un estudiante de secundaria me dijo que los más sofisticados utilizaban viejos juguetes de cuna; los que quieren ser como ellos los compran nuevos. Así que mi chica era sofisticada, o aspiraba a serlo: a aquella criaturita le faltaban los dos ojos, y aunque no hubiera pasado toda una noche en el bolsillo de mis embarrados pantalones, era evidente que la felpa estaba ya muy manoseada y, en algunos sitios, completamente desgastada.
La característica distintiva de aquel osito era que tenía una pequeña sudadera verde con unas letras doradas. Al principio creí que se trataba de la camiseta de los Green Bay Packers, con lo que la investigación se reduciría al millón de seguidores de los Packers de la zona entre Chicago y Milwaukee, pero luego vi el monograma de unas pequeñas V y F alrededor de un palo diminuto. El Vina Fields Academy.
Vina Fields Academy era un colegio de chicas cuando Geraldine Graham asistió a él, donde aprendían francés, a bailar y a coquetear. Al hacerse mixto en los setenta, no sólo se convirtió en el colegio privado más caro de la ciudad, sino en uno importante desde el punto de vista académico. Se suponía que el palo de la camiseta del osito era una vela o un faro o lo que fuera que utilizara el colegio para ilustrar que era una fuente de luz.
Sé todas esas cosas porque veo una de esas sudaderas de tamaño natural cada vez que voy a La Llorona, en la avenida Milwaukee. La dueña, la señora Aguilar, no sólo estaba orgullosa de que su hija Celine hubiera obtenido una beca para ir a Vina Fields, sino que había empapelado una pared entera con las fotos de los anuarios desde sexto curso en adelante, además de las de Celine con el equipo de hockey del colegio, Celine recogiendo el primer premio en matemáticas tres años seguidos en nombre de su clase, y la sudadera.
No había comido prácticamente nada en las últimas veinticuatro horas. Podría acercarme hasta allí a tomar la sopa de pollo y las tortillas de la señora Aguilar.
Читать дальше