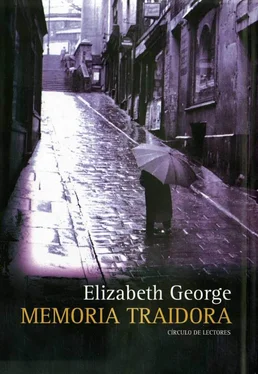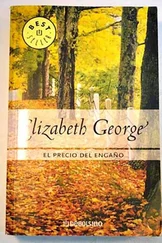– ¡Mamá! -gritó Miranda.
– ¡Randie! -exclamó Frances-. Randie, querida…
– ¡Mamá! -repitió-. ¡Estoy tan contenta! ¡Mamá! -Se dirigió hacia ella y le dio un fuerte y largo abrazo. Y después, quizá sintiendo que se liberaba de un peso que nunca debería de haber soportado en primer lugar, rompió a llorar.
– Los médicos han dicho que si tiene otro ataque al corazón, podría… Que, en realidad, podría…
– ¡No digas nada! -repuso Frances, con la mejilla apoyada en el pelo de su hija-. Llévame a ver a papá, ¿serías tan amable, cariño? Nos sentaremos juntas con él.
Cuando Miranda y su madre hubieron atravesado la puerta, el subjefe de policía Hillier le sugirió a su esposa:
– Quédate con ellas, Laura. Por favor. Asegúrate de que… -Hizo un gesto significativo. Laura Hillier las siguió.
El subjefe de policía observó a Barbara con un poco menos de desaprobación que de costumbre. De repente, tomó conciencia de la ropa que llevaba. Hacía meses que hacía todo lo posible para no cruzarse con él, y siempre que sabía con antelación que se lo iba a encontrar, se vestía con esa idea en mente. Pero en ese instante… Sentía que sus zapatillas rojas alcanzaban proporciones descomunales, y que los pantalones elásticos verdes que se había puesto esa mañana parecían tan sólo un poco menos apropiados.
– Hemos hecho un arresto, señor -le informó-. He pensado que podía pasar…
– Leach me ha llamado.
Hillier se encaminó hacia una puerta al otro lado del pasillo y la señaló con la cabeza. Debía seguirle. Cuando estuvieron dentro de lo que resultó ser una sala de espera, Hillier fue hacia un sofá y se dejó caer. Por primera vez, Barbara se percató de lo cansado que parecía, y se dio cuenta de que había estado ocupándose de su familia desde la noche anterior. Esa certeza la contrastó con la idea que tenía de él, ya que Hillier siempre le había parecido sobrehumano.
– ¡Buen trabajo, Barbara! -le felicitó-. El de los dos.
– Gracias, señor -le contestó con cautela; luego esperó a ver qué sucedería a continuación.
– Siéntese -le sugirió.
– Señor -contestó, y aunque hubiera preferido irse a su casa, se encaminó hacia una silla de comodidades limitadas y se sentó en un extremo.
En un mundo mejor, pensó Barbara, el subjefe de policía Hillier reconocería en ese momento de in extremis emocional las faltas en las que había incurrido. La miraría, reconocería sus mejores cualidades -era obvio que entre ellas no se incluía su sentido de la moda-y las admitiría una por una. La elevaría a su posición profesional previa y ése sería el fin del castigo que Hillier le había impuesto a finales del verano.
Pero no se encontraban en un mundo mejor y, en consecuencia, el subjefe de policía Hillier no hizo nada de eso. Se limitó a decir:
– Quizá no sobreviva. Todos estamos haciendo ver que sí vivirá, especialmente alrededor de Frances, por el bien que le pueda hacer, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad.
Barbara no sabía qué decir y, por lo tanto, murmuró:
– ¡Maldita sea! -Porque así era cómo lo veía: como una maldición. Se sentía agobiada y sepultada en la impotencia. Y condenada, con el resto de la humanidad, a una espera interminable.
– Hace siglos que le conozco -prosiguió Hillier-. Ha habido momentos en los que no he sentido demasiada simpatía por él y Dios sabe que nunca he sido capaz de entenderle, pero ha estado junto a mí durante años, una presencia que de algún modo podía contar con que… seguiría ahí. Y me doy cuenta de que no me gusta la idea de que se vaya.
– Quizá no se muera -repuso Barbara-. Tal vez se recupere.
Hillier le lanzó una mirada y le replicó:
– Uno jamás se recupera de una cosa así. Es posible que viva, pero recuperarse… no. No será el mismo. No se recuperará. -Cruzó una pierna por encima de la otra, y en ese instante fue la primera vez que Barbara se fijó en su ropa, que eran las primeras prendas que se había encontrado la noche anterior, ya que nunca había tenido la ocasión de cambiarse durante el día. Y por primera vez en la vida le vio como un ser humano y no como su superior: ataviado con ropa informal, con un jersey que tenía un agujero en la manga-. Leach me ha explicado que todo fue para desviar sospechas.
– Sí, eso es lo que el inspector Lynley y yo pensamos.
– ¡Qué lástima! -Después se la quedó mirando-. ¿No hay nada más?
– ¿Qué quiere decir?
– ¿No atropellaron a Malcolm por cualquier otro motivo?
Le miró a los ojos sin vacilación y leyó la pregunta que había tras ellos, la que preguntaba si lo que el subjefe de policía Hillier suponía, creía o deseaba creer sobre el matrimonio Webberly y sus componentes era cierto. Pero Barbara no tenía ninguna intención de darle al subjefe de policía ninguna información que guardara relación con ese asunto.
– No hay ninguna otra razón -le contestó Barbara-. Por lo que parece, a Davies le resultó muy fácil seguirle la pista a Webberly.
– Eso es lo que usted piensa -replicó Hillier-. Pero Leach me ha contado que Davies se niega a hablar.
– Hablará tarde o temprano -repuso Barbara-. Davies sabe mejor que nadie las consecuencias que puede tener el hecho de guardar silencio.
– Le he ordenado a Lynley que asuma las funciones de comisario jefe hasta que todo esto se solucione -le informó Hillier-. Lo sabe, ¿verdad?
– Dee Harriman me puso al corriente de la situación. -Barbara inspiró aire y lo retuvo, esperando, deseando y soñando que sucediera lo que al final no sucedió.
»Winston Nkata está haciendo un buen trabajo, teniendo en cuenta la situación, ¿no cree?
«¿Qué situación?», se preguntó. No obstante, contestó:
– Sí, señor. Está haciendo un buen trabajo.
– Creo que bien pronto lo ascenderemos.
– Se sentirá muy satisfecho, señor.
– Sí, supongo que sí.
Hillier la observó durante un buen rato, y luego apartó la mirada. Cerró los ojos. Apoyó la cabeza en el sofá.
Barbara permaneció sentada en silencio, preguntándose qué debería hacer. Al cabo de un rato, se decidió a decir:
– Debería irse a casa y dormir un poco, señor.
– Pienso hacerlo -contestó Hillier-. Todos deberíamos hacerlo, agente Havers.
Eran las diez y media cuando Lynley aparcó en Lawrence Street y dobló la esquina de casa de St. James. No había llamado con antelación para decirles que iba a pasar por su casa, pero mientras se dirigía hacia allí desde Earl's Court Road, decidió que si las luces de la planta baja estaban apagadas, no molestaría a sus ocupantes. Sabía que, en su mayor parte, era un acto de cobardía. Se estaba acercando el momento en el que tendría que recoger la cosecha que hacía tiempo que estaba sembrando, pero no tenía ningún interés en hacerlo. No obstante, había visto cómo su pasado dejaba caer las semillas perniciosamente en su presente, y sabía que para tener el futuro que deseaba no le quedaba más remedio que hacer un exorcismo que sólo se podría llevar a cabo si hablaba. Aún así, le habría gustado aplazarlo, y mientras doblaba la esquina esperó ver oscuridad en las ventanas, como una señal de que un poco más de dilación sería aceptable.
No tuvo tanta suerte. No sólo había luz en la puerta principal, sino que las ventanas del estudio de Deborah St. James lanzaban amarillentos rayos sobre la verja de hierro forjado que bordeaba la casa.
Subió los escalones y llamó al timbre. Dentro de la casa, el perro ladró a modo de respuesta. Seguía ladrando cuando Deborah St. James abrió la puerta.
– ¡Tommy! ¡Dios mío, estás empapado! -exclamó-. ¡Vaya nochecita! ¿Te has olvidado el paraguas? Ven aquí, Peach. Basta ya. -Cogió al pequeño teckel ladrador del suelo y se lo colocó debajo del brazo-. Simon no está en casa y papá está mirando un documental sobre lirones, no me preguntes por qué. Por lo tanto, se está tomando la vigilancia más en serio que de costumbre. Peach, deja ya de gruñir.
Читать дальше