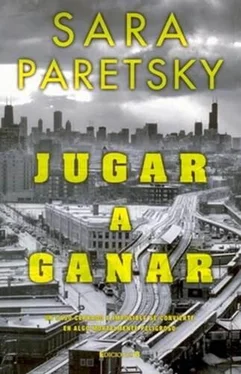– Eso significa que tal vez hayan ido a tu casa. -Me froté las sienes-. Después de ver a mi abogado, será mejor que te acompañe a casa y me asegure de que no te han tendido una emboscada. Si son gente de Dornick, habrán averiguado tu número de móvil, lo cual significa que podrían estar rastreándonos.
Esbocé una sombría sonrisa.
– A mi alrededor, nadie está a salvo. Dornick está haciendo un buen trabajo transmitiendo este mensaje. Tal vez sería conveniente que tú y Bernardo os instalarais en una habitación vacía de Lionsgate Manor hasta que todo se aclare.
– No me ocurrirá nada, Vic. Cuando les explique que soy una pastora tan ingenua que no sabe cuáles son tus intenciones, me creerán. -Dibujó una O de sorpresa con sus labios de rosa y se rió-. Es por esta cara victoriana que tengo. Nadie me cree capaz de entender el mundo peligroso que me rodea. Eres tú la que corres riesgos.
El tráfico empezó a avanzar un poco más deprisa. Yo seguí vigilando la carretera por el espejo de la visera y por el de la ventanilla derecha. Junto a nosotras se movían los mismos coches. No sabía si alguno de ellos nos prestaba especial atención pero, al salir de la Kennedy hacia el Loop, empecé a fijarme en un BMW gris. Llevaba una colección impresionante de antenas y, durante los últimos kilómetros recorridos, parecía haber ido cambiando de lugar con un Ford Expedition de color negro. El Corolla turquesa de Karen era fácil de distinguir y no tuvieron necesidad de acercarse hasta que salimos de la autopista. Entonces, el BMW adelantó a dos taxis y un autobús y se situó delante de nosotras. El Expedition se acercaba por el carril contiguo.
– Tenemos compañía -dije-. Saltaré del coche antes de que nos acorralen. Intentaré mandar a un policía hacia aquí.
Antes de que Karen tuviera tiempo de reaccionar o hablar o siquiera reducir la marcha, me metí el sobre con los negativos y las copias en la parte trasera de los vaqueros y abrí la puerta del pasajero. La agarré con fuerza, saqué los pies y el resto del cuerpo y, corriendo al lado del coche, cerré la puerta de golpe y salí disparada por LaSalle Street en dirección a la oficina de Freeman. Oí sonidos de claxon, gritos y chirridos de neumáticos. Cuando llegué a la acera, un mensajero montado en bicicleta empezó a hacer piruetas a mi alrededor, mientras que otro se me acercaba desde el lado sur.
Me metí por la primera puerta giratoria que encontré y corrí por la galería comercial. Oí pasos a mi espalda y los gritos de enojo de alguien contra quien había chocado mi perseguidor, pero no perdí tiempo mirando atrás.
El sobre se me clavaba en las nalgas, pero el dolor me recordaba que todavía llevaba mi preciada carga. Tendría que haberla guardado en el Cheviot. «Deja los lamentos para más tarde», me dije, jadeando, y adelanté a un trío de mujeres de paso lento para salir a toda velocidad por la puerta giratoria trasera.
Wells Street estaba llena de mensajeros en bicicleta. ¿Eran mensajeros auténticos? ¿Perseguidores? Imposible saberlo. Una bici subió a la acera y vino directa a mí, otra se me aproximaba por el costado. Vi el destello de una pistola en la mano del primer ciclista. Mientras levantaba el arma, me quité la gorra de los Cubs y rodé por el suelo. Cuando llegó a mi altura y me apuntó, le metí la gorra entre los radios de la rueda y la bicicleta se tambaleó y cayó. La pistola se disparó. La multitud gritó y se dispersó y yo subí corriendo las escaleras del metro elevado.
En aquel momento, un convoy entraba en la estación. Me colé delante de una hilera de pasajeros que esperaba para validar el billete y pasar el torno. Me gritaron enojados y el jefe de estación bramó por el micrófono, pero yo salté el torno y subí corriendo el tramo final de escaleras, consiguiendo meterme en un vagón en el preciso momento en que se cerraban las puertas.
El metro iba hasta los topes. Me derrumbé, apoyada en las puertas, jadeando, mientras la masa de viajeros me apretujaba. La pistola se me clavaba en el costado y el sobre en la espalda. Las piernas me temblaban del esfuerzo y de miedo. Pensé en Karen, a la que había dejado en Monroe Street. Esperaba que, al ver que yo escapaba, a ella la hubiesen dejado en paz. Por favor, por favor, que no resultase herida otra persona que se había implicado conmigo.
Pasaron varias paradas sin que yo me diera cuenta de dónde estaba. Me apartaba de las puertas al llegar a una estación y, cuando el metro se ponía en marcha, volvía a apoyarme en ellas. Finalmente, advertí que viajaba en la línea marrón en dirección norte. Y, dondequiera que me bajara, podía encontrar gente vigilándome. ¿Cómo de grande sería la operación que Dornick podía permitirse emprender contra mí? ¿Cuántas paradas del metro podía vigilar? ¿Lo estaba imaginando más poderoso de lo que realmente era?
No podía circular en metro para siempre y me bajé en la siguiente estación, Armitage Avenue. Está en el corazón de Yupilandia, llena de miles de pequeñas boutiques. Busqué una peluca con la que transformarme de veras, pero lo mejor que encontré fue otro sombrero, una gorra blanca de jugar a golf. Los mil dólares que había sacado la semana anterior iban menguando, pero también me compré una camisa nueva para sustituir la camiseta azul marino de Karen. Ésta era blanca y proclamaba el PODER-R-R FEMENINO. Tal vez se me contagiaría. Llevaba muchos días sin usar las gafas oscuras y los ojos me dolían del resplandor del sol. Entré en una farmacia y compré unas baratas. Y carmín de labios. Luego entré en una cafetería, pedí una infusión en taza grande y fui al lavabo a lavarme y a planear el siguiente paso.
Limpia y rehidratada, me sentí una pizca mejor, pero no se me ocurría ningún plan de acción, ninguna manera de salir de aquella zona, ningún destino útil donde buscar a Petra ni manera de hacer llegar las fotos a Freeman Carter. A aquellas alturas, Dornick ya habría encontrado el Honda de Morrell. No podía correr el riesgo de regresar a Lionsgate Manor a recoger el coche. Tampoco podía ir a casa o a la oficina, aunque estaba a mitad de camino de los dos lugares.
A la puerta de la cafetería, un indigente vendía el Streetwise. «Siempre que tengas un techo bajo el que cobijarte y una familia que te quiera», me había dicho el día anterior el tipo de Millennium Park. Un techo bajo el que no te puedes cobijar y una familia que intenta coserte a balazos. Le di un dólar y pensé en Elton Grainger.
Él también vivía cerca de allí. En el momento en que no me había mirado a la cara ni había respondido a mis preguntas supe que había visto a Petra cuando salió corriendo de mi oficina. Hacía meses, me había contado cómo llegar a su chabola. La encontraría y amenazaría con acampar a la puerta hasta que me contara lo que yo quería saber sobre mi prima.
Desde que había salido de la estación y durante las compras, había caminado hacia el oeste. Esperé en una parada de autobús y tomé uno en esa dirección. Saqué unos dólares sueltos para pagar el billete y luego me instalé en la parte trasera, junto a la ventana. Era un trayecto lento y pesado, pero estaba tan cansada que no podía caminar. Y, al menos, de aquella manera, vería si alguien me seguía.
Me apeé en Damen Avenue y seguí a pie. En esa zona, las calles de Chicago se retuercen y enmarañan debido a la forma en que el río serpentea por el Northwest Side. Tenía que llegar debajo de la autopista Kennedy y seguir Honore hasta el río. Una chabola bajo el talud del ferrocarril, había dicho Elton.
La hora punta había terminado. La gente empezaba a llenar los restaurantes que bordeaban las calles. Sentí una enorme envidia de los comensales que veía tras las cristaleras, cenando y riendo. Elton vivía así, caminando de vuelta a casa desde su puesto de venta del diario en la calle de mi oficina. Era un veterano del Vietnam que no tenía casa y sólo llevaba dinero en el bolsillo para comprarse un cartón de vino o un emparedado.
Читать дальше