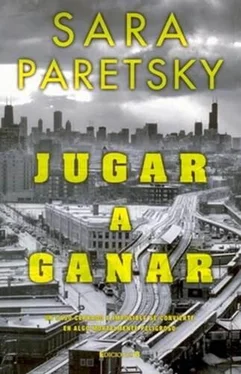– ¿Necesitas que te ayude en algo? En cualquier cosa que no exija llevar un arma ni proezas físicas de ninguna clase…
Empecé a decir que no, pero entonces recordé que Thibaut había visto a la gente que había irrumpido en mi apartamento cuando se marchaba, a primera hora de la mañana del martes. Saqué la carpeta de fotografías del portafolios y se las enseñé.
– Sé que estaba oscuro y que las fotos no son muy buenas, pero esos tipos que viste, ¿podrían ser algunos de éstos?
– Es imposible saberlo -respondió, dando unos golpecitos con la punta del dedo en la foto de Alito y Strangwell-. Están sentados, así que no puedo saber su estatura. Éste -señaló a Alito- es bastante corpulento, pero… tendría que verlos caminando. Yo mido la estatura de la gente comparándola con Bessie. Mi contrabajo -añadió al ver mi cara de desconcierto.
Volví a guardar las fotos. Cuando ya bajaba los escalones, Jake añadió:
– Tenían un aspecto amenazador, recuérdalo.
Asentí lacónicamente. Amenazador se quedaba muy corto para describir cómo actuaban aquellos hombres.
Salí por la verja de atrás y recogí el coche en el callejón. En el frenesí en que habíamos estado todos desde la noche anterior, nadie había hablado de ir a comprobar si Petra estaba en su casa, drogada o… muerta. Mi primera parada sería en su apartamento; después, me dirigiría al Southside.
No había tenido tiempo de cambiar el amasijo de plástico fundido de mi cartera por un permiso de conducir nuevo, y no quería pasarme una hora explicándoselo a algún agente de tráfico, así que cubrí los escasos kilómetros entre mi casa y la de Petra ciñéndome al límite de cincuenta por hora, me detuve en todas las señales de stop e incluso frené cuando el semáforo se ponía en ámbar.
Mis ganzúas seguían en la guantera. Llamé al timbre de mi prima, pero no hubo respuesta, aunque lo hice sonar unos buenos treinta segundos. No quería que me vieran empleando mis herramientas a plena luz del día, por lo que entré por el probado sistema de llamar a todos los timbres del edificio. Normalmente, siempre hay alguien lo bastante confiado como para abrir a cualquiera y tuve suerte con el tercero que pulsé.
Corrí a la escalera y subí los peldaños de dos en dos hasta el cuarto piso. Cuando llegué a la puerta de Petra, me dolía el costado de los golpes que me iba dando la pistola que llevaba al cinto. La mujer que me había franqueado el paso gritaba por la escalera e hice un esfuerzo por templar la voz para responderle con una disculpa: me había equivocado de puerta. La voz de una mujer blanca educada la tranquilizó y murmuró una réplica. Oí que cerraba la puerta y me arrodillé ante la cerradura del piso de mi prima.
Me temblaban las manos. Iba despacio, agotadoramente despacio, y los guantes de algodón no dejaban de resbalar en las ganzúas. Me los quité, pero seguía sintiendo los dedos como si revolviera melaza con ellos.
Cuando entré finalmente, el apartamento estaba más silencioso que una iglesia. Un grifo goteaba en alguna parte. El tintineo del agua al caer era el único sonido que capté. Me descubrí cruzando de puntillas la gran habitación que constituía la mayor parte del piso, buscando alguna señal de mi prima o algo que me diera una pista de dónde había ido.
Petra no se había molestado mucho en amueblar la estancia. Tenía un sofá demasiado relleno, uno de esos armatostes como sacos, cubierto con una especie de dril gris oscuro. En su centro descansaba un oso de peluche enorme que miraba por la ventana con una sonrisa triste en la cara. Sus grandes ojos de plástico me pusieron nerviosa. Al final, lo puse boca abajo.
Había un televisor sobre una mesita con ruedas, otra mesa de ordenador rodante y un sillón a juego con el sofá. En la larga hilera de ventanas no había cortinas, sólo las persianas que venían con el apartamento.
Sólo había estado allí la noche que le había abierto la puerta, por lo que no tenía idea de qué podía faltar, si se había marchado por su propia voluntad. En el baño no había medicinas, pero el cepillo eléctrico y el irrigador bucal seguían en sus bases. El tubo de pasta de dientes estaba enrollado meticulosamente desde abajo.
En la parte donde dormía, Petra tenía un futón y un tocador. Vi una muda de ropa tirada de cualquier manera sobre el futón, rozando el suelo, y más prendas, unas mal colgadas de sus perchas y otras directamente caídas al suelo.
Un juego de cestas de mimbre junto a la cama contenía libros, revistas y una caja de preservativos. Tuve curiosidad por saber con quién estaba saliendo, o si la caja sólo estaba allí por seguridad. Hojeé El diario perdido de don Juan con la esperanza de que cayera del libro un diario perdido de Petra Warshawski, pero no vi nada de su puño y letra, ni siquiera un talonario de cheques. Con alguien de la generación Milenio, una nunca sabe si eso significa que se ha fugado llevándose el talonario, o si hace todas sus operaciones bancarias por internet.
Pero si algo esperaba encontrar era su portátil, para ver qué correos había enviado y a quién. Aunque Petra parecía hacer la mayor parte de sus comunicaciones por mensajes de texto, un ordenador podía guardar documentos más extensos, que me dieran una clave de lo que estaba haciendo. Por lo menos, podía ver qué páginas web había visitado últimamente.
La habitación grande daba paso a una cocina con una isla central embaldosada para trabajar y una gran cocina de vitrocerámica, con horno y una campana extractora grande como la de un restaurante. Los espléndidos electrodomésticos parecían un despilfarro en mi prima. En el frigorífico había vino, yogur de arándanos y poco más. Seguramente, por la mañana cogía un yogur y se lo tomaba en el autobús. A la hora del almuerzo, compraba un bocadillo y se lo comía en el trabajo. Y, por la noche, el grupo de amigos que se habría hecho salía a cenar a un tailandés o a un mexicano. Por lo menos, eso imaginé.
Una puerta, al lado del frigorífico, conducía a un pequeño rellano y una escalera de incendios. Cuando abrí, la puerta saltó de sus goznes inopinadamente y cayó al suelo. Me aparté de un salto justo a tiempo de que no me diera en la cabeza.
El ruido, la sorpresa de que la puerta se derrumbara al tocarla… Me apoyé en la encimera central, temblando. Cuando noté el corazón más o menos normal, vi que empuñaba la pistola en mi mano diestra. No me había dado cuenta de que la desenfundaba.
Quien había entrado por la parte de atrás no se había molestado en sutilezas como usar una ganzúa; sencillamente, habían hecho saltar los goznes del marco con una palanca y, al marcharse, habían dejado la puerta más o menos en su sitio.
¿Qué se habían llevado? ¿El ordenador? ¿A mi prima, a punta de pistola? Salí a la escalera de incendios y bajé los peldaños. En un rellano encontré colillas de cigarrillo, pero parecían antiguas, dejadas por un fumador al que habían mandado fuera a darle al vicio y no por un observador reciente. La escalera terminaba en una zona asfaltada que quedaba separada del callejón por una valla alta con un portón. Lo abrí. El pasador estaba echado, pero al otro lado de la valla había una batería de aparcamientos y el intruso podía haber esperado allí a que alguien aparcara para, sencillamente, entrar detrás de él.
Dejé abierto el portón y recorrí la calleja. El reluciente Pathfinder de mi prima seguía allí, bien cerrado. Lo abrí y busqué entre las multas y los envases de bebidas. Me puse de rodillas y miré debajo de los asientos y en la guantera, en el compartimento del neumático de repuesto, debajo del capó y de los parachoques. Detecté que Petra bebía un montón de batidos de fruta y agua embotellada, que no le iban los refrescos, que comía en El Gato Loco y que era descuidada con los recibos de las compras con tarjeta de crédito. Después de investigar el callejón, lo único que constaté, aparte de eso, fue que la gente bebía de noche y no se molestaba en buscar una papelera para los envases vacíos.
Читать дальше