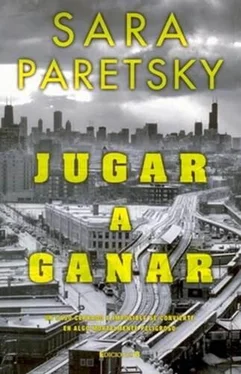Finalmente, alrededor de las cinco, las primeras luces del día me hicieron sentir suficientemente segura y pude conciliar el sueño.
Los perros me despertaron a las nueve con sus gañidos, impacientes por bajar al patio trasero. Salí detrás de ellos y me senté en el porche con la cabeza apoyada en las rodillas hasta que el calor del sol en la nuca me recordó que no debía estar al aire libre sin protección.
Volví dentro, pues, e intenté de nuevo comunicar con mi prima. Petra respondió cuando ya pensaba que la llamada iba a desviarse otra vez a su buzón de voz.
– Eh, Vic, esto…, no podré encargarme de eso que me pides.
– ¡Petra! Casi no te oigo. ¿Qué sucede?
– Ahora no puedo hablar contigo.
Su voz seguía llegándome casi en un susurro. En tono enérgico, exigí que me explicara inmediatamente qué había estado haciendo en mi apartamento.
– No he pasado por allí -me aseguró-. Sólo cuando fui a hacerte la cama y preparar lo demás.
– ¿No revolviste nada en busca de esa pelota que querías?
– Bueno, sí, miré en el baúl, pero volví a guardarlo todo como estaba, así que no te irrites conmigo. Mira, Vic, ahora no puedo hablar. Tengo que dejarte. Y no puedo dedicarme a buscar a esos hombres, lo siento.
Petra susurró todo aquello tan deprisa, antes de colgar, que no me dio ocasión de decir nada más. Me acerqué a la ventana y contemplé la calle con gesto ceñudo. La otra noche había alardeado ante mi prima de que era muy experta en detectar mentirosos, pero ahora no estaba segura de serlo tanto. Alguien muy habilidoso estaba enredándome, pero no acababa de estar segura de si utilizaba a mi prima, o de si ésta participaba voluntariamente en la trama o era una simple espectadora circunstancial.
Rocé el cordón de las persianas y me di cuenta de que estaba situada de tal manera que quedaba a la vista de todo el mundo desde la calle, si alguien quería apuntarme con un arma o arrojarme una bomba incendiaria. En cuanto a Petra, no importaba lo que hubiera hecho o dejado de hacer, era imposible imaginarla lanzando un cóctel molotov contra nadie. O la bomba de humo que había obligado a salir de la casa de mi infancia a sus actuales inquilinos, el fin de semana pasado. El señor Contreras tenía razón. Mi prima era exuberante y descuidada, pero no mezquina, ni cruel. Así la habría descrito si hubiera tenido que poner algo en una evaluación de competencias.
Los perros gemían y rascaban la puerta de atrás y fui a abrirles. Hinque una rodilla y hablé con ellos:
– Esta tarde, cuando se ponga el sol, os sacaré a dar un buen paseo, pero por ahora nos quedamos aquí.
Con mucho cuidado, me vestí con una camiseta de cuello alto, unos pantalones holgados y una chaqueta de lino que me tapaba los brazos y el pecho. Me puse los guantes blancos de algodón que debía llevar para protegerme las manos y encontré un sombrero de paja de ala ancha que me ponía a veces para ir a la playa. Cuando terminé, parecía Escarlata O'Hara protegiendo su frágil piel, pero era inevitable que así fuera.
Para completar mi equipo de protección, me dirigí a la caja fuerte del fondo del armario del dormitorio. El o los intrusos habían registrado mi guardarropa, pero no habían descubierto la caja, que estaba empotrada en la pared detrás del zapatero. A veces, tengo documentos tan importantes, que no quiero dejarlos en el despacho por la noche. Salvo éstos, lo único que guardo ahí es el juego de collar y pendientes de diamantes de mi madre y mi Smith & Wesson.
Me aseguré de que el arma siguiera limpia -hacía meses que no me acercaba por la galería de tiro- y comprobé el cargador. No estaba segura de que estuviese en el punto de mira de nadie pero, cuando me ajusté la cartuchera a la cintura, me sentí un poco mejor.
Luego, en la mejor tradición de los detectives, fui de puerta en puerta preguntando si alguien había visto a la persona que había entrado en mi apartamento. No entendía cómo habían podido saltarse todos mis cerrojos sin forzarlos. Naturalmente, varios vecinos estaban ausentes, en el trabajo, pero la mayor de las dos ancianas noruegas, que llevaba una década viviendo en el segundo piso, se hallaba en casa, igual que la abuela de la familia coreana. Ninguna de las dos había visto u oído nada inusual.
Jake Thibaut salió a la puerta en camiseta y pantalones cortos, con los ojos hinchados. Lo había despertado, pero no podía hacer otra cosa. ¿Cómo iba a saber a qué hora se había acostado? Al principio, no me reconoció.
– Es el cabello -decidió finalmente-. Te has cortado todos los rizos.
Me pasé los dedos por el pelo a cepillo y puse una mueca de dolor al tocarme las magulladuras. Si no me miraba en el espejo, seguía olvidándome de mi corte de pelo.
– ¿Oíste algo en mi apartamento, anteanoche? Entró alguien y lo revolvió todo.
– ¿Anteanoche? -Se frotó los ojos-. Estuve tocando en Elgin. No llegué a casa hasta las dos, más o menos, pero tal vez vi salir a tus intrusos. Estaba sacando el contrabajo del maletero del coche y vi a dos tipos que no conocía bajando por esa escalera.
Contuve el aliento y pregunté:
– ¿Negros? ¿Blancos? ¿Jóvenes?
Jake movió la cabeza.
– Pensé que quizás eran clientes tuyos que te visitaban en secreto, por lo que no me acerqué. Tenían ese aire a lo Edward G. Robinson que te hace pensar que será mejor que te mantengas a distancia.
– ¿Iban en coche o a pie?
– Estoy bastante seguro de que subieron a un gran todoterreno calle arriba, pero no sé mucho de coches y no puedo decirte de qué marca era.
– ¿No viste merodeando por aquí a una mujer alta con los cabellos erizados, verdad?
Jake se echó a reír.
– ¿Te refieres a la chica que viene a visitarte…? Tu prima, ¿no es eso? No. Vino unas cuantas veces a ver al viejo durante tu ausencia, pero no era uno de ellos. Esos tipos eran corpulentos, no altos y espigados.
Me marché con una mezcla de alivio y preocupación: alivio ante la certeza de que Petra no había participado en aquel acto, y preocupación acerca de quién habría enviado a aquella gente a registrar mi apartamento.
Recogí mi coche del callejón, donde lo había dejado el señor Contreras después de rescatarlo. El portafolios se había quedado en el portaequipajes cuando había ido a visitar a la hermana Frankie, hacía un millón de años. Cuando lo abrí para guardar unos papeles para las citas que había programado para la tarde, lo primero que vi fue la pelota de béisbol. Me había olvidado por completo de que la había puesto allí.
Me reí de mí misma por lo bajo. Pobre Petra. Si se le hubiese ocurrido mirar en el coche, podría haberme birlado la pelota de marras sin que yo lo sospechara. La levanté al sol y la observé, entrecerrando los párpados tras los cristales oscuros de las gafas. Estaba gastada y manchada. Alguien había jugado con ella, quizás el abuelo Warshawski. El abuelo murió cuando yo era pequeña, pero había sido un gran aficionado de los Sox.
La pelota también tenía unos agujeros y aquello me desconcertó. Un par de ellos la atravesaban completamente, lo que me llevó a preguntarme si mi padre y su hermano Bernie habrían pasado un sedal de pescar por aquellos agujeros para colgarla y entrenar con el bate. Volví a guardar la pelota en el portafolios y me dirigí a mi despacho.
Hasta que se había rendido bajo el peso de las llamadas de los medios, Marilyn Klimpton había hecho un buen trabajo de selección de papeles y expedientes. Aunque se habían acumulado bastantes mensajes y era preciso clasificar algunos documentos entrantes, la oficina tenía bastante buen aspecto, sobre todo en comparación con los montones de papeles que había encontrado a mi regreso de Italia.
Puse en marcha el ordenador y consulté el resumen de mensajes de mi servicio de llamadas. Además de las insistentes llamadas de los periodistas y algunas preguntas de clientes, había una absurda amenaza de la mujer de Gestión de Emergencias de que no anduviera jugando con posibles pruebas de delitos. También había un mensaje de Greg Yeoman, el abogado de Johnny Merton. Mi nombre aparecía en la lista de visitas autorizadas a Stateville para el día siguiente por la tarde y el abogado quería que le confirmase que iría.
Читать дальше