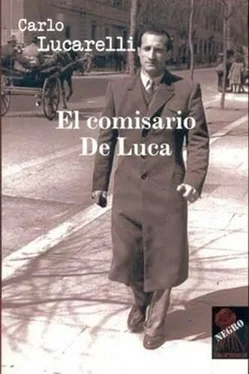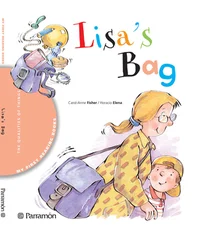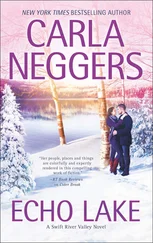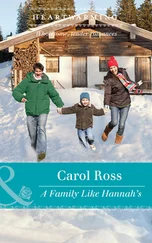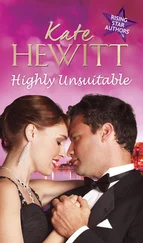– ¡Me cago en diez! -dijo Pugliese con voz aguda, pues el chasquido lo había sobresaltado-. Comisario, yo voy a llamar al departamento desde el burdel vecino a ver si me han buscado… y de paso me tranquilizo. Si permite, le doy una idea para el arresto, porque la vocecita que hemos oído en la puerta era de una menor y quizás la señorita Tripolina no sabe que a los lugares de meretricio no pueden acceder los menores de dieciocho años. Con permiso.
– La Lisetta no es una menor…, tiene dieciocho años cumplidos, aunque tenga todavía voz de niña. Yo la ley la conozco.
Había mascullado, obstinada pero en voz baja, como para sí, y había apartado la mirada, con la pantufla todavía en la mano y el pie desnudo apoyado en una rodilla. La combinación le había caído hacia atrás por la pierna y De Luca advirtió que no era tan llena y redonda como le había parecido al principio. Tampoco el rostro estaba tan ajado… estropeado sí, pero no ajado. Podía tener treinta años, y tal vez incluso era guapa.
– ¿De verdad nació en Trípoli? -preguntó. La Tripolina negó con la cabeza. Limpió la punta de la pantufla contra la jamba, la dejó caer al suelo y le dio la vuelta con el pie llevándola contra la puerta para poder ponérsela.
– No, nací en Alessandria. No en Alejandría de Egipto, ¿eh? En Alessandria de Piamonte. Me llaman Tripolina porque hice el oficio en las colonias durante dos años, en la guerra. Pero me llamaban así ya antes, porque siempre he tenido la piel un poco oscura…
– ¿Cómo era Ricciotti?
La Tripolina levantó los ojos, de nuevo con dureza. Volvió a fruncir los labios. De Luca cerró los ojos, apretando la mandíbula. La voz le salió como un silbido entre los dientes.
– Mañana por la mañana en comisaría. Tú y todas las chicas que conocían a Ricciotti… -dio un golpe con el pulgar al cartel de la ventana-, incluida la Ferraresa.
La Tripolina abrió la boca, con un suspiro contenido que era casi un sollozo, y sorprendiendo una vez más a De Luca, que arrugó el ceño. Ella se asomó rápidamente a la puerta, cerrándose la combinación sobre el seno, y arrancó el cartel de la ventana. Entonces levantó la cabeza, pues las ventanas de la casa de enfrente se habían abierto con un fuerte chirrido de óxido acumulado durante años. De Luca también se volvió, levantando la mirada hacia Pugliese, que mantenía abierta la ventana con las dos manos, mientras detrás de él una mujer trataba de cerrarlas repitiendo:
– Señor, que no se puede, señor.
– Comisario, yo tengo que irme -gritó Pugliese-, y, se lo pido como favor personal, venga usted también… Han degollado a un hombre en el parque de la Montagnola.
«Tipografía destruida en Reggio: destruido un número de la Penna con revelaciones sobre el plan K».
«Silencio sobre el tráfico de armas monárquico-fascista en Bolonia».
La hierba relucía bajo los fogonazos de los fotógrafos. Alumbrada por instantes brevísimos, aparecía nítida, brizna por brizna, brillante y roja, y luego volvía a ser una mancha más oscura que el resto del prado que descendía, en una cuesta entre las colinas del parque de la Montagnola. En medio de la mancha, con las piernas arriba, cruzadas dibujando un cuatro, y los brazos abajo, más abajo de la cabeza, había un hombre, alumbrado también por los relámpagos de las máquinas fotográficas que se reflejaban furiosos en los botones de metal de la chaqueta, en sus gafas cruzadas sobre la frente, incluso en sus dientes, descubiertos por una sonrisa torcida.
– Aquí no hay quien diga que es suicidio, comisario… Cuidado con esa bici.
Había una bicicleta Bianchi con los neumáticos llenos volcada en un sendero en la cima de la colina, y De Luca levantó una pierna, franqueándola casi inconscientemente, pues miraba absorto, abajo, al cadáver en medio de la mancha oscura, a los guardias de uniforme, a los fotógrafos de la Científica. Se habría echado a correr para llegar más rápido, pero el descenso era empinado y oscuro, iluminado solamente por la lámpara de carburo de un sereno. De pronto, un Millecento surgió entre los árboles del parque, se detuvo en lo alto de la duna con el motor encendido, y un agente de uniforme, con la abrazadera de un cable en la mano, abrió el capó. Deslumbrante y repentina como la de los flashes, la luz blanca de un reflector proyectó la sombra de De Luca, larguísima, hasta el cadáver, en medio de la hierba ensangrentada.
Del Millecento había bajado un hombre con un gabán a los hombros. Él sí echó a correr, de suerte que resbaló por la zanja, pasando a toda velocidad junto a De Luca, que lo pescó por un brazo y lo puso en pie, reparando en que bajo el gabán el hombre llevaba smoking y pajarita blanca.
– ¿Qué diantre ha pasado? -gritó el hombre, frenando la bajada a un paso del cadáver. Levantó un pie para mirarse el zapato de charol a la luz del reflector y murmuró-: ¡Dios, pero si esto es sangre! -y dio un salto atrás saliendo rápidamente de la mancha oscura de hierba-. ¡Pugliese! -gimió, frotando las suelas por el suelo-, ¡inspector Pugliese! Pero ¿qué coño ha ocurrido aquí?
– Un muerto, señor -dijo Pugliese, con un suspiro-, un asesinato. Quédese en la grava, que se moja los zapatos…
Mientras tanto, De Luca se había acercado. Con las manos en los bolsillos para mantener levantado el borde de los pantalones, se había puesto al lado del sereno que aguantaba la lámpara, bajándole el brazo para que alumbrara mejor el rostro del cadáver. Un hombre en mangas de camisa, agachado junto al muerto, levantó el pulgar en señal de aprobación.
– Bien, así…, gracias. Un poco más abajo, que quiero verle las manos. Debe de haber arañado como un gato…, tiene todas las uñas rotas…
– ¿Es eso oro? -preguntó De Luca, y señaló un brillo claro que había visto en el cuello del muerto.
– Es oro. Y lleva también en el dedo… un anillo así de gordo. Y el reloj.
– ¿La cartera?
– Aquí está, señor…
Un agente de uniforme se asomó por delante del sereno y tendió a De Luca una cartera fina, clara, retirándose enseguida porque se estaba interponiendo ante el haz de luz, y el hombre en mangas de camisa ya había iniciado un mecagoen… De Luca tomó la cartera en la palma de la mano, como si quisiera sopesarla, ligera, fina y lisa con una flor bordada en la piel clara. Una cartera de piel curtida, refinada, casi de mujer. Estaba a punto de abrirla cuando el hombre del smoking lo alcanzó, caminando de puntillas.
– Comisario Bonaga, jefe de la Escuadra de Homicidios -se presentó. Tendió la mano a De Luca, que se quedó mirándola un instante, pues pensaba que quería estrechársela y no obstante tenía la palma para arriba.
– Ah, claro… -dijo De Luca-, la cartera -y se la puso en los dedos, sonrojándose, sin saber siquiera si era de apuro o de rabia. Bonaga la sostuvo con la mano abierta y luego se la pasó a Pugliese.
– No faltaba más -dijo-, entre colegas… ¿Has visto cómo voy vestido? Es que estaba yendo a ver Cuidado que te como , la última revista de Totò, con mi novia, cuando me han llamado a casa de comisaría… ¡imagínate, a casa!, ¿te das cuenta?
Le había puesto una mano en el hombro, jovial, pero De Luca no se había dado cuenta. Miraba a Pugliese, estirando el cuello para ver qué había en la cartera.
– Osvaldo Piras, antes Gavino, nacido en Sassari en el novecientos dos… -murmuró Pugliese, inclinando el carné de identidad para que le cayese luz.
– En fin, aquí mal no se está, ya lo verás. Es una ciudad tranquila, aparte de algún accidente como éste…
Pugliese sacó de la cartera algunos billetes de cien liras doblados por la mitad y pasó rápidamente el pulgar por las esquinas para contarlos.
Читать дальше