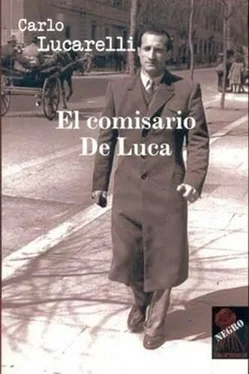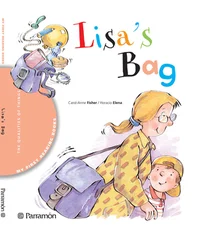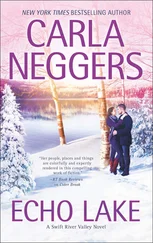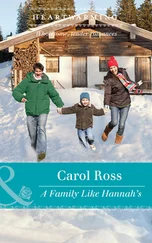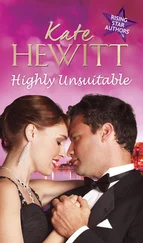En la calle ya había gente. Bajo los soportales, un hombre caminaba rápido, a ras del muro, con el sombrero calado sobre los ojos; otro, delante de un portal, tenía el pie en el peldaño y tamborileaba impacientemente con los dedos al lado del timbre; y dos militares, en medio de la calle: de los dos, sólo uno iba de uniforme, pero era como si el otro también lo llevara, era joven, de cabello cortísimo que le hacía la cabeza redonda y, ya borracho, saltaba en el arroyo casi seco que corría hasta la rejilla del desagüe del centro de la calle.
– Cómo se nota que en Bolonia el ayuntamiento es rojo -dijo Pugliese, tocando con la punta de los dedos el interior del codo de De Luca. Levantó la barbilla con un movimiento seco, de rapaz, y señaló un cartel pegado en la columna de un soportal, en la calle. Era demasiado ancho y las dos franjas laterales dobladas en las esquinas de la columna lo habían convertido en un cuadrado blanco, pero se veía igualmente que era una esquela, con una lista negra alrededor de la inscripción de macizas letras de imprenta, «su S. Goffredo Orlandelli», y debajo la línea en finas minúsculas: cav. off. av. lic.
– Poner la esquela de su señoría Casa e Iglesia en Via delle Oche suena casi como una blasfemia.
De Luca sonrió y levantó el brazo para señalar otro cartel, puesto en el alféizar de una ventana cerrada, casi detrás de la columna. «Tenemos a la Ferraresa», ponía en letras de imprenta irregulares y a lápiz rojo.
– Tal vez eso sea más apropiado -dijo, levantando el brazo para volver a señalar, pero esta vez el número del azulejo blanco, justo entre el cartel de la ventana y un portal cerrado, con una puerta de dos hojas estrechas: era el 16, pero el luneto encima de la puerta, rectangular y cubierto por los rombos de una espesa celosía, estaba apagado.
– No hay timbre -dijo Pugliese. Llamó con el puño plano sobre la madera clara de la puerta, dos golpes que le dejaron una fina astilla medio clavada bajo la piel.
– Mecachis… -murmuró Pugliese, mirando de reojo a un hombre con chaqueta corta, apañada de un abrigo militar, que se había puesto a la cola y lo miraba sonriente. De Luca se acercó al portal, e iba a llamar de nuevo cuando de la celosía de una ventana que se abría en el muro por debajo de ellos, a la altura de una bodega, salió una voz fina, casi infantil.
– Está cerrado… ¿quién es?
De Luca se agachó sobre la celosía, con las manos apoyadas en las rodillas.
– Vicecomisario De Luca -dijo-, de la Buoncostume.
El hombre de la chaqueta corta dejó de sonreír, se despidió con una inclinación y se alejó a toda prisa. También en el interior de la casa alguien se había apresurado a alejarse. Se oyó un ruido rápido de zapatillas, un frufrú de tela que luego se convirtió en un chasquido húmedo, como si la niña se hubiera quitado los zapatos para correr más rápido. De Luca suspiró, miró a Pugliese, que se estaba lamiendo el corte de la mano, y luego levantó el brazo, pero tampoco esa vez logró llamar. Otro frufrú, más claro y decidido que se acercaba, y tras un instante de silencio, un poco vacilante, el chirrido seco de la puerta, como si la arrancaran de la jamba. Un olor penetrante y fuerte agredió a De Luca en el acto; entornó los ojos y deglutió el sabor ácido del limón hasta el fondo de la garganta, con los labios contraídos en una mueca de fastidio.
– Es lisoformo -dijo una mujer-. Está cerrado y estamos haciendo la limpieza.
– ¿Y hacen la limpieza de noche? -preguntó Pugliese, que había retrocedido un paso bajo el soportal.
– Cambio de quincena. Mientras llegan las nuevas.
– ¿Y quieren morir envenenadas, por hacer la limpieza?
– Aquí se nota más porque las ventanas de delante no se pueden abrir, por ley. Además, estamos acostumbradas.
De Luca tosió sobre el puño cerrado, un golpe seco que le aclaró la garganta y le hizo lagrimear los ojos. Por un momento, vio a aquella mujer a través de un velo brillante y fino que le hizo pensar en los primeros planos de las actrices americanas, empañadas por los filtros como en un espejismo. Mientras se preguntaba el porqué de aquella idea, la mujer debió de leerle la duda en los ojos, pues también lo miró fijamente, desconfiada. No tenía nada de actriz americana, iba demasiado desaliñada, era demasiado llena, demasiado ajada y demasiado oscura. Tenía el cabello negro, recogido en un moño en la nuca, un largo mechón ondulado le había caído por un hombro y otro más liso le bajaba por la frente, en forma de arco, casi sobre los ojos. Las cejas marcadas, negras y claras, como las arrugas que le destacaban los pómulos altos y las comisuras de los labios gruesos, más oscuros de lo normal. Tendría unos treinta años y no era guapa.
– La señorita no guarda el decoro -dijo Pugliese, malicioso, y sólo entonces De Luca se dio cuenta de que vestía una combinación clara, que llegaba poco más abajo de la rodilla, y un chal de lana, negro también, cruzado a la espalda.
– Estoy en mi casa -dijo la mujer, sin dejar de mirar a De Luca-. Y está cerrado.
Pugliese sonrió, con un soplido que parecía un gruñido:
– Llevo veinte años en la Policía y nunca he visto que una maîtresse dejase en la puerta a un comisario de la Buoncostume.
– Yo no dejo a nadie en la puerta, «La seguridad pública tiene la facultad de acceder cuando considere oportuno a los locales del meretricio» -recitó-. Son ustedes quienes se quedan en la puerta. Si lo desean, pueden pasar.
Pero no se movió. De Luca alargó el cuello y echó un vistazo por encima de su hombro al zaguán de azulejos blanquecinos que cubrían hasta media pared, la mesa con la lámpara de pantalla torcida y flecos rotos, la escalera que se abría detrás, subía junto a un pasamanos de metal y desaparecía en la oscuridad. Más que un burdel, aquello parecía un baño público.
– No importa -dijo, deteniendo a Pugliese, que, en un impulso, había hecho ademán de apartar a la mujer para entrar-. Sólo un par de preguntas, para cerrar el expediente nada más… Ermes Ricciotti…
– Ha muerto.
– Sí, lo sabemos. Ermes Ricciotti…
– Se ha ahorcado.
De Luca asintió, atajando un suspiro que hizo que el lisoformo le irritase la garganta.
– También lo sabemos. Sabemos un montón de cosas y queremos saber más. Usted es la Tripolina, ¿verdad? ¿Cómo se llama de nombre la señora Tripolina?
– Claudia.
– ¿Qué más? ¿Claudia Tripolina?
– No, Claudia Tagliaferri. Tripolina es un nombre artístico.
– Bien… entonces, señora Claudia Tagliaferri, de nombre artístico Tripolina, ahora dígame cómo era el tal Ricciotti, qué gente veía y por qué motivo cree usted que se ha matado… y déjeme hablar además con las chicas que lo conocían mejor, a este Ricciotti, si no, yo vuelvo a comisaría, me repaso el Título Séptimo del Texto Único de SP, el del meretricio, y verá cómo encuentro un modo para quitarle la licencia a la señora Claudia Tagliaferri, de nombre artístico Tripolina.
– Señorita.
De Luca apretó la mandíbula, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Lanzó una mirada a Pugliese, que son reía asombrado, boquiabierto, pero luego volvió la vista hacia la mujer, que tampoco le quitaba los ojos de encima, lo miraba a los ojos, con los brazos abandonados a los costados de raso de la combinación y los labios apretados, marcados en el medio por una línea cada vez más blanca. En la expresión de Claudia Tagliaferri, de nombre artístico Tripolina, no señora sino señorita, inmóvil y dura en el umbral de un burdel que parecía un baño público, en esa expresión había algo a medio camino entre la rabia y el miedo. Por un instante, sólo un instante, pareció más miedo que rabia, pero luego Claudia Tagliaferri, de nombre artístico Tripolina, señorita y no señora, se inclinó rápidamente, se quitó una pantufla y, de un golpe que resonó por todo el zaguán, aplastó un escarabajo que estaba subiendo por la pared.
Читать дальше